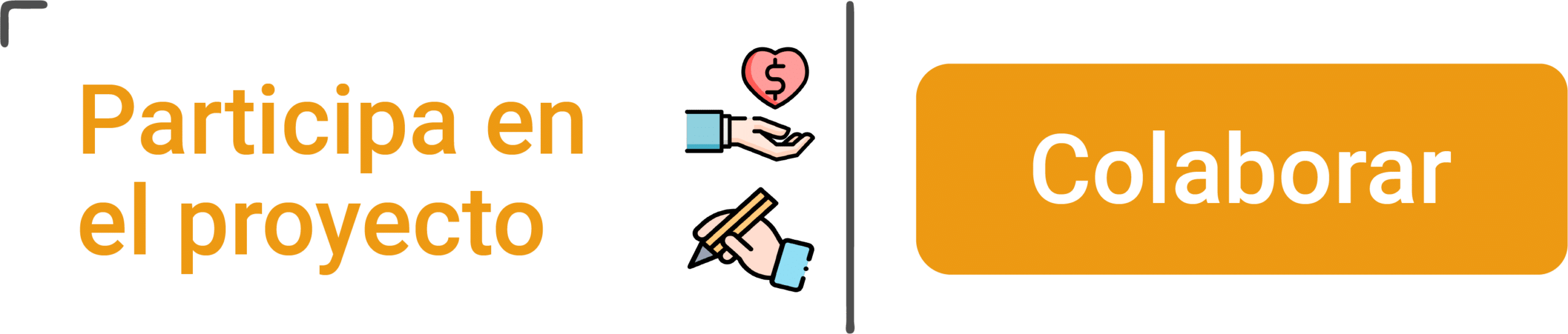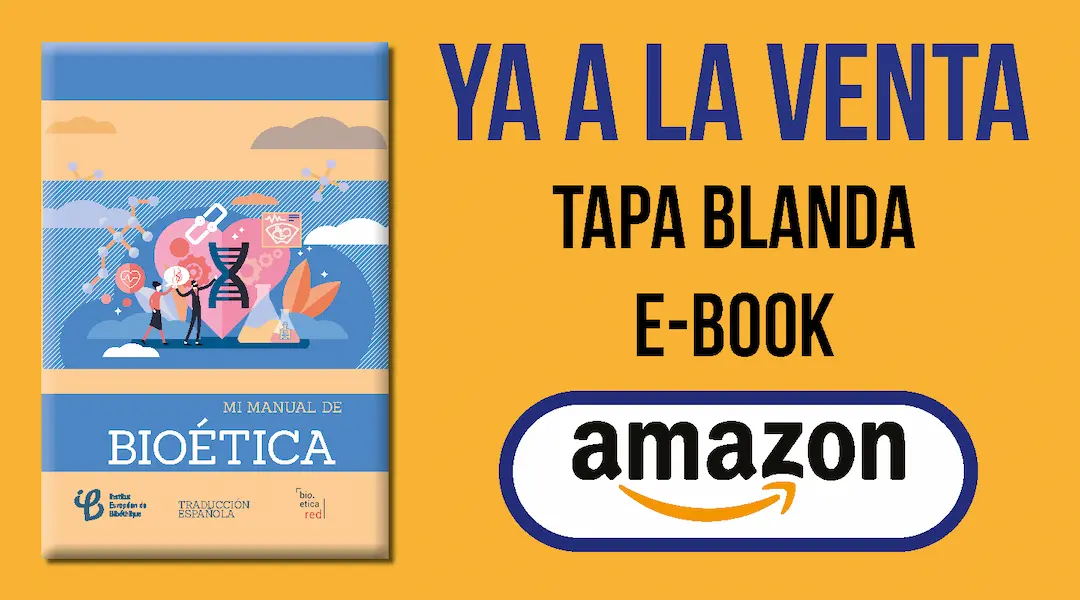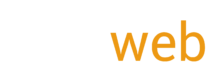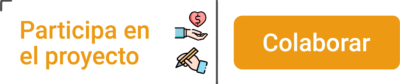Bioética de la manipulación embrionaria humana Luis Miguel Pastor Departamento de Biología Celular. Universidad de Murcia. 1. Introducción. 2. Perdida de embriones en la FIVET. 3. Uso de embriones en la optimización de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) y en investigación básica. 4. Diagnóstico genético preimplantatorio 5. Indicaciones del diagnóstico preimplantatorio según … Bioética de la manipulación embrionaria humana
Luis Miguel Pastor
Departamento de Biología Celular. Universidad de Murcia.
Los humanos hemos manipulado la reproducción de animales domésticos desde los tiempos prehistóricos con el fin de seleccionar los individuos que presentaran las características más deseables. Gracias al impulso tecnológico que tiene por finalidad la eficacia a bajo coste se ha ido progresando en la tecnología reproductiva animal. En este aspecto de la manipulación de embriones es tal el desarrollo actual que sólo nos centraremos en aquellas manipulaciones que afectan directamente a la especie humana. En la literatura científica, podemos ver que antes que naciera la primera bebé probeta la transferencia de embriones o la inseminación se estaba ya utilizando por ejemplo en animales. Así, en 1951 nació el primer ternero producto de una transferencia de embriones, y por citar un dato reciente en 1989 en U.S.A., se contabilizó la transferencia de unos 60.000 embriones de vaca o unos 132000 en Europa de los cuales 25.277 fueron congelados y conservados. Hoy en día en el campo ganadero es cada vez más importante la Fecundación “in vitro” y Transferencia de Embriones (FIVET). Se puede contabilizar que el 27 % de las vacas y el 44% de los toros utilizados para la producción son producidos por transferencia de embriones en U.S.A. Junto a la FIVET son ya habituales en veterinaria otros técnicas, como son: la crioconservación, el sexaje de embriones o la clonación, y otros están todavía en fase de elaboración aunque ya con resultados, como la formación de animales transgénicos.
Podemos definir la micromanipulación de embriones en la Veterinaria como unas técnicas que sirven para los programas de mejora animal. Se pretende conseguir con ellas unos animales con mayor valor económico, la recuperación de especies en peligro de extinción, o la obtención de especies nuevas con características útiles para la ganadería o la medicina. A grandes rasgos las técnicas de micromanipulación de embriones que hoy se practican pueden clasificarse en seis tipos: 1) métodos que incluyen la partición o separación de células embrionarias, 2) las que encierran la combinación de células embrionarias, 3) las que determinan cambios en la composición genética del embrión, 4) la crioconservación o congelación de embriones para ser posteriormente transferidos (banco de embriones), 5) técnicas de diagnóstico genético para la selección de embriones y 6) utilización de embriones como material biológico de investigación. Podemos decir que 1, 4 y 6 son de uso normal y 2, 3 y 5 están en fase experimental avanzada con resultados que se están intentando aplicar a la producción animal.
¿Cual es la situación en el caso de la especie humana?. Como es bien sabido la FIVET en humanos ha supuesto como muchos reconocen trasladar la formación de un nuevo ser humano del ámbito amoroso de la entrega sexuada al quehacer técnico del laboratorio. Este hecho que padecemos, no solo significa que físicamente una persona pueda venir al mundo en un lugar distinto al habitual sino que la causa de su venida puede responder a fines y objetivos muy variados, que han impulsado a intervenir cada vez más sobre los embriones humanos. Es cierto que en la micromanipulación con embriones humanos no se ha alcanzado todavía aplicar todas las técnicas anteriores que acabo de describir, y que se utilizan con especies no humanas, pero no es menos cierto que poco a poco y por un plano inclinado nos vamos acercando de una manera gradual a las cotas alcanzadas en veterinaria.
La primera de las intervenciones sobre el embrión humano, es la relación que existe entre la producción de éstos en la FIVET y su posterior destrucción. Es decir, la utilización de un numero elevado de embriones para la consecución de un embarazo. Pero las cosas no acaban aquí, pues aceptado que los embriones humanos pueden ser un medio para alcanzar un fin “terapéutico”, el mismo impulso biotecnológico requiere necesariamente como en cualquier otra área de la biomedicina una investigación para ir perfeccionando dicha técnica o crear variantes mucho más eficaces. Este hecho fue propuesto desde el principio de la FIVET. Se ha mantenido, por muchos que ligado a estas técnicas era necesario la producción de embriones humanos para uso de la investigación y experimentación. Es una “exigencia científica”, no solo para maximizar los resultados de la FIVET sino para alcanzar un conocimiento mejor del desarrollo embrionario, investigar enfermedades, etc.
Edwards decía en 1984 “en algunos laboratorios son recogidos ovocitos pre-ovulatorios de mujeres no estériles que consienten en ello. Estos ovocitos son fecundados “in vitro” sin intención alguna de transferir esos embriones al útero; son usados exclusivamente con fines de investigación, para estudios de observación y experimentación. Estos no son embriones de reserva como los que se obtienen en las clínicas para el tratamiento de infertilidad mediante la FIVET sino que son utilizados de una manera semejante a los embriones utilizados para investigación”. Esta afirmación, es hoy un hecho en progresión. Muchos de los datos que conocemos sobre la biología del desarrollo se están obteniendo en investigaciones sobre embriones humanos que no tienen nada que envidiar desde el punto de vista metodológico y práctico a las que se hacen con embriones no humanos. Sólo quedan fuera aquellas prácticas que conllevan partición o combinación de embriones o alteraciones de su patrimonio genético, por los efectos desconocidos que pudieran derivarse. Es cierto que muchas legislaciones sobre todo Europeas impiden la fabricación directa de embriones para uso directo de investigación como material biológico, pero no es menos cierto que en las clínicas de FIVET, y departamentos adscritos a ellas, se realizan con embriones viables o no viables y sobrantes (huérfanos), numerosas investigaciones que tienen el mismo rigor metodológico e igual trato de que si se trataran embriones de ratón o cerdo. Esta tendencia es manifiesta en diversos artículos. Recientemente se defendía en uno de ellos que la investigación con embriones humanos era una fase crítica para el desarrollo de terapias para la infertilidad, contracepción u oncología. Sostenía además que los utilizados hasta ahora son las sobras de la FIVET y que su baja calidad no es suficiente para hacer rigurosos estudios. Fruto de esta presión en 1990 en Gran Bretaña la “Human Fertilization and Embryology Authority” ha aprobado el poder crear embriones para ser usados en áreas especificas de investigación : a) promover avances en el tratamiento de la infertilidad, b) aumentar el conocimiento sobre las causas de enfermedades congénitas, c) conocer las causas de los abortos espontáneos, d) desarrollar técnicas más efectivas para la contracepción, e) desarrollar métodos para detectar la presencia de un gen o anormalidad cromosómica en embriones antes de su implantación. El artículo finalizaba con una afirmación que describe a las claras el objetivo de estos investigadores: sin investigación la proporción de éxitos de la FIVET estará estancada en el nivel actual y el conocimiento básico de las fases tempranas del desarrollo humano se atrofiaría. Además, no todas las aplicaciones tecnológicas alcanzarán su perfeccionamiento y realización.
Pero todavía hay más. La espiral tecnológica tiene sus derechos, y no puede consentir que en el proceso surjan seres defectuosos. La FIVET tiene que tener un grado de eficacia tal que no permite la presencia del anormal. Ni el científico lo quiere, porque sería una chapuza de su hacer tecnológico, ni los padres lo desean, porque ya que quieren un hijo a la carta, no se puede aceptar lo que venga. Surge entonces la exigencia eugenésica. No solo quiero un hijo, sino además sin defecto o de un determinado sexo. Los que no cumplen los requisitos son eliminados.
En síntesis podemos concluir que la manipulación y destrucción de embriones humanos se esta produciendo hoy en día en tres grandes campos. A) La FIVET en si misma. B) La investigación alrededor de la FIVET. Y C) el diagnóstico preimplantatorio, con un marcado carácter eugenésico. Junto a éstos existen determinadas prácticas como la reducción embrionaria en embarazos múltiples, la eliminación directa de embriones en embarazos ectópicos o el uso de anticonceptivos con efectos antianidatorios que también suponen un atentado a la integridad y vida de los embriones. Intentare tratar estas situaciones en un próximo artículo en elaboración.
2. Perdida de embriones en la FIVET.
Salta a la vista a cualquier observador, que la primera de las manipulaciones sobre el embrión humano es la relación que existe entre la producción de embriones en la FIVET y su posterior perdida o destrucción. Es decir, la utilización de un número elevado de embriones para la consecución de un embarazo. Este fin se suele justificar por la decisión autónoma de una mujer que por problemas de esterilidad desea tener descendencia. Pero como hemos indicado las cosas no acaban aquí, si aceptamos que los embriones humanos pueden ser un medio para alcanzar ese fin, vamos a llamarle “terapéutico”, ese mismo deseo o derecho a descendencia puede servir de paraguas a toda investigación necesaria para perfeccionar dicha técnica de la FIVET. Así, desde el principio de la FIVET se ha mantenido por muchos que ligado a estas técnicas era necesario la producción de embriones humanos para uso de la investigación y experimentación, como dijimos anteriormente. Esta claro pues, que la actitud de dominio sobre el embrión, se apoya en el deseo de adquirir un cierto grado de calidad de vida por parte de los padres a través de éste. Esto lleva a valorarlo desde el marco del relativismo y subjetivismo. El embrión pasa a ser objeto indefenso que tiene que superar un determinado tope de calidad. Sino, no hay derecho a vivir.
Dos son las justificaciones para hacer esta degradación del embrión y así aceptar la perdida y destrucción de ellos.
a) argumentar que la perdida de embriones ocurre también en la naturaleza, y hacernos pensar, que en realidad estamos haciendo lo mismo nosotros que ella.
b) desposeer del carácter humano al embrión mediante un hábil truco lingí¼ístico, acuñando un nuevo termino como es el de “prembrion”, para designar una etapa que ellos crean, y durante la cual existiría algo distinto al embrión y que no tendría carácter humano. Esta táctica ya fue puesta en practica en la década de los 70 para conseguir el poder experimentar con fetos. Así se distinguió entre fetos viables o inviables, siendo los segundos desposeídos de derechos (por su baja calidad de vida) y susceptibles de ser usados para la investigación o para el transplante de tejidos. De esta forma el concepto de preembrión se ha convertido para muchos investigadores en el “calmante de sus conciencias”. De un plumazo y con argumentos muy débiles han degradado al embrión en sus primeras fases del desarrollo al mundo de lo prehumano o subhumano, siendo un material biológico desprovisto de dignidad humana.
A continuación vamos a analizar con más detalle los otros dos campos de muerte de embriones humanos. Me gustaría insistir que la crítica que haré no tiene por qué hacerse extensiva en algunos casos a las técnicas que se utilizan, sino al mal uso que de ellas se esta haciendo. De hecho en veterinaria todas ellas son de gran utilidad.
Las exigencias de la investigación entorno a la FIVET y su puesta a punto son varias y algunas se han puesto en evidencia en la introducción de este trabajo. Así, hay científicos que afirman que la destrucción de embriones es necesaria para averiguar, cual es la causa de que solo del 20 al 42 % de los ovocitos fecundados “in vitro” lleguen al estado de blastocisto a los 5-6 días después de la fecundación en el medio de cultivo. Conocer el porque, es imprescindible para resolver cual es la razón por la que muchos embriones que son transferidos al útero no se implantan y se pierden. Estudios realizados sobre esta cuestión con embriones obtenidos con fecundación “in vitro” FIV (sobrantes o no viables), demuestran que la máxima frecuencia de detención en el desarrollo se produce cuando el embrión empieza a producir sus primeras proteínas. Además, otros estudios indican que el 40% de los ovocitos obtenidos por superovulación tienen un cariotipo alterado y que el 37 % de los zigotos y el 21% de los embriones obtenidos por FIV padecen de anomalías graves.
También es necesario para la puesta a punto de la FIVET investigar sobre el tipo de metabolismo que tienen los embriones durante las primeras semanas del desarrollo para poder elaborar unas condiciones de cultivo optimas que permitan tener desarrollándose durante varios días los embriones. Esto permitiría obtener un mayor numero de embriones normales para ser transferidos o crioconservados o la posibilidad de ser mejor diagnosticados y eliminar los defectuosos. Así se busca facilitar la identificacion de los embriones más sanos y también que la probabilidad de que los transferidos se implanten aumente, cosa que recientemente parece confirmarse.
Otro campo de indudable interés es todo lo relacionado con el proceso de implantación de los embriones, pues a nadie escapa que un conocimiento de este proceso conllevaría incrementar la eficacia de la transferencia e incrementar las tasas de éxitos de la FIVET, así como evitar los numerosos embarazos múltiples que la acompañan. Se trata pues de conocer para dominar y no ir a ciegas como ocurre en la actualidad, donde existe una incertidumbre total sobre el resultado final de la transferencia de embriones.
Por ultimo en este campo de experimentación ligado directamente a la FIVET no hay que olvidar las investigaciones realizadas para la puesta a punto de técnicas como la de la inyección intracitoplasmatica de espermatozoides (ICSI) o el diagnostico genético de enfermedades hereditarias en embriones preimplantatorios: diagnostico preimplantatorio.
Pero junto a estas lineas de investigación relacionadas con la FIVET, han surgido durante estos últimos años muchas más que tienen un carácter inminentemente básico.
Estas intentan un conocimiento científico sobre los procesos bioquímicos morfológicos, fisiológicos o patológicos que tienen lugar durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. Estas investigaciones se habían centrado años atrás sobre todo en roedores pero la posibilidad de utilización de embriones humanos sobrantes, no viables o la posibilidad legal dada en algunos países a la obtención de embriones por FIV para ser utilizados especificamente en experimentación han tornado más fácil y atractivo la investigación básica en embriones humanos. Además, esta investigación básica se justifica en la posible aplicabilidad al hombre lo que incrementa el índice de impacto de las publicaciones derivadas de estos estudios y el prestigio profesional o social de los que las realizan. Como hemos dicho, las áreas de trabajo se van incrementando día a día, así como el numero de trabajos, en los cuales se pueden encontrar experimentos realizados con el mayor rigor metodológico no solo de las técnicas empleadas, sino también hasta la presencia en ellos de grupos de embriones humanos utilizados de control. A modo de ejemplo podemos indicar algunos trabajos.
En el terreno morfológico son usuales estudios con microscopía electrónica de barrido de los embriones humanos en sus primeras fases de desarrollo, con el fin de determinar mejor el momento de la compactación de los embriones.. En los estudios sobre patología son habituales los dedicados a determinar la presencia de anormalidades citogenéticas en los embriones preimplantados y determinar la tasa de incidencia de estas así como la relación que pueda existir con la morfología de los embriones.
Como resumen de las actividades que se están realizando en investigación y experimentación con embriones humanos puede ser muy interesante indicar para que tipo de estudios se están concediendo en Inglaterra licencias por parte de la Human Fertilization Embryology Authority. En concreto, en el quinto informe anual de Julio de 1996 se especifica que este organismo ha otorgado licencias a 25 proyectos de investigación procedentes de 16 centros. Trece de estas licencias se han otorgado en el ultimo año. Algunos de los títulos de los proyectos son reveladores de las lineas de investigación que concuerdan con lo que hemos dicho anteriormente.
En el campo de optimización de la FIVET y puesta a punto de nuevas técnicas: medidas de la actividad de enzimas metabólicos para evitar perdidas de embriones humanos preimplantatorios; uso de factores de crecimiento para mejorar el cultivo de embriones humanos en fecundación “in vitro”; medida de la actividad de enzimas implicados en desordenes genéticos; análisis citogenético de embriones humanos preimplantatorios obtenidos por ICSI; evaluación del uso de espermatidas para conseguir concepción “in vitro”; estudios de ICSI y eventos celulares después de la inyección; puesta a punto de métodos de biopsia y diagnostico de enfermedades hereditarias genéticas de embriones pleimplantatorios. En la investigación básica: bioquímica de los tempranos embriones humanos; papel del calcio intracelular en el desarrollo del embrión preimplantatorio .
Otra linea de investigación y experimentación con embriones humanos es la ligada con la crioconservación o congelación de embriones.
Como venimos indicando un de los principios de la FIVET es alcanzar el embarazo y la producción de un niño vivo después de la transferencia de embriones. Para ello puede ser beneficioso el no tener que someter a la mujer a varias estimulaciones ováricas, evitando incomodidades y solventando un cuadro de hiperestimulación ovárica después de una previa estimulación y fallo en la implantación de embriones transferidos. Para solventar estos problemas se busca la creación de bancos de embriones para cada mujer que se someta a la FIVET. De esta forma, a parte de lo indicado se podría repetir la transferencia varias veces, si fuera infructuosas las anteriores, aumentando la tasa de embarazos, por ciclo. También, aún en el caso de haberlo en los primeros intentos se podría volver a hacer más adelante si la pareja desea más descendencia. Además, se podría hacer una transferencia controlada y evitar los embarazos múltiples que se dan en mayor proporción en la FIVET. También la crioconservación ayudaría a optimizar las técnicas que permiten la formación de cigotos con espermatozoides inmóviles o procedentes del testículo. El primer embarazo de un embrión crioconservado y descongelado fue publicado en 1983 y desde esa fecha son muchos los programas de FIVET que tienen incluida esta técnica auxiliar. Es más, una de las cuestiones más graves que tienen planteadas algunas legislaciones occidentales es aclarar el destino de muchos de estos embriones que se encuentran almacenados sin un propietario claramente definido y que son solo foco de atención cuando hay una demanda de divorcio por medio. La crioconservación se basa en el hecho de que las funciones biológicas cesan a la temperatura que presenta el nitrógeno liquido (-196ºC). Para conseguir la congelación dos técnicas se siguen principalmente. En la primera se utilizan citoprotectores, semejantes al glicerol, 1-2 propanodiol o al dimetilsulfosido que reducen la cantidad de agua intracelular. A continuación se realiza una congelación previa a -10ºC y posteriormente se almacenan en nitrógeno liquido. Cuando se quiere transferir el embrión este se descongela y se eliminan los crioconservantes. En la segunda los embriones se exponen a soluciones de sustancias citoprotectoras en alta concentración e inmediatamente se sumergen los embriones en nitrógeno liquido (vitrificación). El efecto de esta técnica es que el agua de dentro y fuera de las células se transforma como en un vidrio no cristalino sin llegar a cristalizar. Esta técnica es más simple, rápida y ofrece más ventajas que la anterior. Se suele crioconservar cigotos en estado de pronúcleos y embriones en los primeros estadios. La calidad de los embriones después de su descongelación es importante para su supervivencia. Aproximadamente un 60 a 78% sobreviven después de la descongelación que son los que presentan una buena morfología , mientras que los que presentan blastomeros desiguales o fragmentos de ellos en más del 50% del embrión, tienen un porcentaje de supervivencia nulo. La proporción de embarazos por número de embriones descongelados transferidos es mayor cuando éstos son cigotos en fase de pronúcleo o en las primeras divisiones, (11,8%) siendo muy baja (4%) cuando son blastocistos. La crioconservación de embriones permite la transferencia de embriones en ciclos naturales sin tener que entrar en ciclos de superovulación. Los embarazos después de embriones crioconservados y transferidos después de su descongelación y su utilidad en los programas FIVET se esta estudiando en la actualidad. La tasa de embarazos por embriones transferidos es muy similar a la de la FIVET convencional. Los factores que más limitan la técnica es el numero de ovocitos extraídos con anterioridad y el numero de embriones viables para ser transferidos. Cuando hay una buena cantidad de almacenados las posibilidades de transferencias aumentan con incremento de la proporción de embarazo. Por ultimo es motivo de discusión entre los investigadores los efectos de la congelación en el desarrollo posterior de los niños.
4. Diagnóstico genético preimplantatorio
Otro campo donde se esta produciendo un consumo de embriones es en el diagnóstico preimplantatorio (DP). Tanto en relación al sexaje de embriones en enfermedades hereditarias ligadas al sexo o simplemente la determinación precoz de alguna enfermedad hereditaria. Esta técnica permite la selección de los embriones antes de transferirlos al útero. En este tipo de diagnostico “la calidad de vida” que la ciencia y la tecnología actual me puede suministrar se alía con motivos eugenésicos. No solo quiero como decíamos antes un hijo sino que, además, esté libre de defectos genéticos. No a través de la curación o la prevención, sino por la selección de uno entre otros, a los cuales -los segundos- no se les da derecho a vivir, porque se les considera “chatarra biológica”. La puesta en funcionamiento y perfeccionamiento de esta técnica esta siendo larga y sigue teniendo el problema de errores que se pueden dar.
Hoy en día, la FIVET posibilita realizar el diagnóstico genético incluso antes de la implantación con las obvias ventajas que esto entraña. Este DP, está todavía en fase experimental, pero se han obtenido ya resultados importantes y con amplias perspectivas. Su desarrollo está estrechamente relacionado por un lado, con la Tecnología de la Reproducción Asistida, y por otro con la Genética Prenatal. Además, también se investiga en métodos no invasivos que permitan extraer conclusiones sobre la salud de los embriones. De esta manera se puede hablar en el DP de técnicas 1) no invasivas: aquellas que respetan la integridad celular del embrión y de 2) invasivas: en los que se practica la biopsia de células del embrión. En este segundo tipo de DP existen tres técnicas generales para la obtención de células para el diagnóstico genético del embrión preimplantado : A) Biopsia del corpúsculo polar (extracción del producto haploide no funcional, resultante de la meiosis I) B) Extracción de una o dos células (blastómeros) del embrión cuando se encuentra en el estadio de 4-8 células. C) La Biopsia de células citotrofoblásticas (las que van a formar la placenta, no el cuerpo del embrión).
De los actuales estudios, puede concluirse que en humanos la biopsia de un cuarto de masa celular del embrión al tercer día después de la fecundación puede ser el estadio óptimo para la biopsia. Obtenidas las células los blastomeros se pueden estudiar principalmente mediante tres análisis: citogenético a través del cariotipo, por hibridación “in situ” con el uso de sondas génicas y estudio de los genes mediante la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).
5. Indicaciones del diagnóstico preimplantatorio según la literatura.
Hasta la fecha el DP se ha utilizado “con éxito” para enfermedades hereditarias ligadas al sexo y algunas autosómicas, pero las técnicas son adaptables en principio al creciente número de enfermedades genéticas en las que se conocen las oportunas secuencias de ADN. La aspiración del diagnóstico prenatal para algunos autores es dar a los padres la oportunidad de interrumpir los embarazos de fetos con anomalías. Para la mayoría de enfermedades hereditarias ligadas al sexo (más de 200) el diagnóstico específico (directo de la enfermedad) no es posible, por ello la única opción según su parecer, es abortar todos los fetos masculinos, la mitad de los cuales pueden no estar afectados. El DP ofrece “la alternativa” consistente en seleccionar los embriones femeninos obtenidos por FIVET en parejas con riesgo de transmitir enfermedades hereditarias y solamente éstos ser transferidos a la madre. La amplificación de los fragmentos de ADN desde una o varias células ha permitido el estudio del DP de variados defectos genéticos tales como: 1) Fibrosis quística cuya incidencia en nacimientos vivos es de 1/1.600 para los Caucasianos. 2) Distrofia muscular de Duchenne cuya incidencia en nacimientos vivos es de 1/3.000 varones (ligado al X). 3) Enfermedad de Tay-Sachs cuyo gen mutado es el de la hexoaminidasa A y cuya incidencia es de 1/3.500 para los Judíos Ashkenazi y de 1/35.000 para otros. 4) Hemofilia A (factor VIII de la coagulación defectuoso) cuya incidencia es de 1/10.000 varones. 5) Síndrome de Lesch-Nyham cuyo gen mutado es la hipoxantina fosforibosil transferasa.
6. Valoración técnica del diagnóstico preimplantatorio.
En la bibliografía utilizada, podemos encontrar varias críticas al DP tal como hoy se encuentra desarrollado. Así, si es verdad que el DP puede ser realizado, tendríamos que preguntarnos si es seguro y práctico. En USA sólo un 17% de mujeres dan a luz un niño vivo después de un ciclo de FIVET incluso aun transfiriendo 3 o más embriones, el porcentaje de nacidos vivos no es mayor de 1 de cada 10 embriones transferidos en los centros con los mejores récords. Aunque sorprendentemente la biopsia de embriones no disminuye el porcentaje de embarazos con éxito tras la implantación, es necesario todavía adquirir una gran experiencia clínica para que este método pueda ser comparado con otros procedimientos ya establecidos como la amniocentesis o la muestra de vellosidad coriónica. Quizás uno de los inconvenientes más grandes en una sociedad mercantilista para la implantación de esta técnica sea su elevado coste. El DP seguramente no aparece entre los procedimientos de alta prioridad en los cuidados de salud. La carga emocional que sufren las parejas sometidas a la FIVET también limita sus atractivos. Por otra parte algunos autores atribuyen al DP la ventaja de que excluye la necesidad de interrupción del embarazo (aborto). Junto a esto, los requisitos previos para el DP incluyen un equipo altamente especializado en reproducción asistida, experiencia en obtener los embriones en un medio libre de ADN contaminante y la capacidad para realizar el necesario análisis de ADN en pequeñas cantidades (en este caso, en una célula).Teniendo en cuenta las obligadas normas sobre la investigación en la FIVET en la mayoría de los países, las técnicas de biopsia de embriones deberían ser perfeccionadas en animales y los métodos de diagnóstico ser verificados en células humanas no embrionales. Pero este obstáculo no existe en otros países como España, donde se puede experimentar con los embriones sobrantes de la FIVET antes de los 14 días. En el estado actual del DP la bibliografía parece estar de acuerdo en que una desmesurada aplicación clínica sería un auténtico desastre. Para unos porque los métodos que han sido desarrollados para la detección de los defectos genéticos en una simple célula son, por sí mismos, bastante propensos a errores; para otros el mayor problema se deriva de que la mayoría de las clínicas de FIVET están mal equipadas tanto en mano de obra como en recursos para aplicar estas sensibles técnicas. El DP es multidisciplinar y requiere los esfuerzos coordinados de un equipo con destreza y experiencia en medicina reproductiva, embriología, biología molecular y genética clínica. La contaminación de los reactivos de la PCR, son un alto riesgo en manos inexpertas. Por otro lado, es urgente una valoración justa del DP comparado con otros procedimientos diagnósticos ya establecidos para estadios más avanzados en el embarazo. La experiencia en los dos mayores centros (Hammersmith y Chicago) es todavía muy limitada. Ciertos autores indican que se debería alentar a nuevos centros para que comiencen sus propios programas para, más tarde, hacer un estudio multicéntrico que reportaría más beneficios que muchos y breves estudios oportunistas. Algunos concluyen resaltando la idea de que es necesario y urgente poder acceder a los excedentes de embriones para la experimentación, no sólo para los estudios preliminares, sino también para ampliar el ámbito de los diagnósticos y las continuas valoraciones de la exactitud de los métodos. Pues para ellos la situación actual de algunos países es contradictoria en cuanto que aprueban el DP como tratamiento por un lado, mientras que por otro se prohibe “la necesaria investigación en embriones humanos” para asegurar que las técnicas usadas sean seguras y fiables.
Decía antes que hasta aquí es lo que se esta micromanipulando en el campo humano y esto no es del todo cierto, pues si decíamos que los experimentos que podrían afectar al patrimonio genético solo estaban limitados a animales, hace unos años se abrió la primera brecha, en los embriones humanos con las experiencias de clonación que sobre embriones no viables se han realizado. Existen múltiples técnicas aplicadas en animales para producir la clonación. Por ejemplo un método utilizado es obtener blastomeros de embriones de 4 a 32 células que son introducidos junto a ovocitos que se les ha desprovisto del núcleo. Posteriormente con un impulso eléctrico se estimula la fusión de ambas células, resultando un zigoto reconstituido con el material genético del embrión a clonar. De esta manera pueden obtenerse teóricamente hasta 32 copias del embrión original, aunque con diferencias en el ADN mitocondrial. En el hombre este tipo de experiencias u otras menos delicadas como la partición de embriones, habían sido objeto de un pacto científico para no realizarse. Como es conocido dos investigadores americanos realizaron un experimento de clonación de duplicación gemelar que llevo a desarrollar dos embriones idénticos hasta el estadio de 32 células. El experimento se realizo con 17 embriones que presentaban diversas anomalías y que se encontraban en diversos estados de división, a los que se les extrajo blastomeros que fueron introducidos en zonas pelucidas artificiales. Solo los blastomeros procedentes de embriones de 2 células llegaron a desarrollarse hasta embriones de 32 células. Esta investigación que se presento en el congreso anual de American Fertility Society no tenía el rango de innovación científica sino que fundamentalmente se trataba de presionar en la comunidad científica para introducir este tipo de prácticas.
La noticia sobre la clonación de la oveja Dolly hace unos meses, pues, no tendría un fuerte impacto en los medios científicos sino supusiera haber conseguido, por primera vez, demostrar experimentalmente algo que en teoría se ha estado sosteniendo durante muchos años y no se había logrado: la capacidad de totipotencia de los núcleos de las células de un organismo adulto y haber conseguido por lo tanto la clonación de un ser vivo adulto, es decir un gemelo de un padre: un hijo por reproducción asexuada. Más en concreto, las experiencias de Wilmut y colaboradores recientemente publicadas tienen por eje responder si se puede llegar a desarrollar a término un organismo partiendo de núcleos de células donadoras que se encuentran en el estadio G0, es decir, de células diferenciadas derivadas de tejido fetal o de adultos. En el experimento los autores consiguen ocho nacimientos, de los cuales uno procede de un núcleo de una célula de glándula mamaria de una oveja introducido en un ovocito enucleado (no fecundado) de otro tipo de raza de oveja, naciendo por transferencia del embrión en una oveja de raza similar a la que aportó el ovocito. La nueva oveja es morfológicamente similar a la donadora del núcleo y no a la donadora del citoplasma del ovocito. La conclusión del trabajo es que la diferenciación de la célula parece no producir modificaciones irreversibles en el material genético, que lo incapaciten para desarrollar un adulto a término, produciéndose el primer nacimiento de un mamífero de un núcleo diferenciado. Una oveja clónica que muestra sólo diferencias con su progenitor hermano en cuanto al ADN de sus mitocondrias.
8. Aspectos éticos de la manipulación embrionaria humana.
¿Sobre que motivos descansa, o que justificaciones se han dado para realizar todos estos experimentos que hemos descrito brevemente?.
Son muy variadas pero a modo de síntesis se puede indicar que en todas ellas los derechos de la ciencia o de los usuarios han prevalecido en función de un baremo de calidad de vida sobre los indefensos embriones humanos. Es patente que bajo el paraguas de solucionar el problema de la esterilidad se están destruyendo numerosos seres humanos y poco a poco se está filtrando una mentalidad eugenésica que tiende a seleccionarlos en función de parámetros diversos. De esta forma se está conculcando y poniendo entre paréntesis de forma progresiva la aplicación del derecho a la vida al grupo de seres humanos que se encuentran en las tempranas fases de su desarrollo.
Estamos ante una prueba palpable de como la alianza entre las posibilidades que tiene el “logos técnico” y una libertad humana autónoma, despoja o priva a determinados individuos de la especie humana de la dignidad que les es debida. Todo ello justificándose en razones de avance de la ciencia medica.
Así, se trata de evitar diagnósticos prenatales y aborto en fases más tardías, para el diagnóstico preimplantatorio, o para la clonación perfeccionar la FIVET en situaciones especiales o conseguir copias de uno mismo o de un ser querido.
En conclusión se puede afirmar que hoy en día en diversas zonas del planeta, al embrión preimplantatorio principalmente se le instrumentaliza, se le selecciona y se le puede privar de su propia identidad en la clonación.
¿Como hemos llegado a generar esta situación? ¿Es posible que lleguemos a la conclusión de que el embrión humano se ha convertido hoy en un objeto sobre el cual la experimentación se lleva a cabo del mismo modo, a como se realizaba hasta ahora con embriones y fetos de animales?
Es evidente que hay una causa física, en esta situación, como es el hecho de las posibilidades y ocasiones que permite la FIVET para actuar sobre el embrión. Pero también considero que hay otras causas. El impacto de la investigación biomédica y sus progresos en la sociedad son moderados y regulados por los paradigmas éticos que existen en la cultura del momento. Es cierto que los primeros experimentos en FIVET se realizaron en animales con intención terapéutica pero su aplicación en la clínica solo se pudo producir en una sociedad en la que progresivamente se había debilitado principalmente por la aceptación del aborto la defensa de la vida humana. Además, en la actualidad, aplicaciones que estaban teniendo lugar en el campo de la veterinaria se van intentando presentar hoy como adecuadas también para la medicina. Está claro, pues, que los planteamientos antropológicos y éticos que sostenga una determinada sociedad sobre la vida humana, afectan y condicionan a todos a los científicos y a los que cosumimos los productos de la ciencia. Dos pienso que son las coordenadas culturales que influyen más fuertemente sobre la concepción que tiene nuestra sociedad sobre la vida humana y que llevan a que ésta sostenga un modelo que podíamos denominar de ética de la calidad de la vida humana.
a) considerar el cuerpo, lo biológico, la vida humana a modo de una maquina, según un modelo dualístico de persona. El cuerpo es solo parte del mundo material, tengo un cuerpo y con un sentido de propiedad deduzco un derecho o dominio sobre él como lo tengo sobre el resto de las cosas materiales.
b) Es cada vez más evidente que en nuestra sociedad se concibe la libertad humana como desvinculada de la naturaleza biológica. Esta ultima no presenta exigencias o deberes a la libertad. La autonomía de la conciencia es total, por lo que ésta misma queda reducida a la aceptación de los deseos del sujeto que se convierten en imperativos éticos que son puestos en acción por la libertad.
Estas ideas aquí resumidas llevan en el plano individual y colectivo a tratar a la vida humana desde un subjetivismo y relativismo cada vez mayor y a tener una concepción de la ciencia como un instrumento de poder en la linea de lo que podemos denominar “cientifismo tecnológico”. Un instrumento de poder y dominio sobre la naturaleza biológica incluida la humana. Todo ello al servicio de una conciencia cada vez más sumida en deseos subjetivos, sobre todo de maximización del bienestar y del placer personal que llevan a plantearse: ¿por qué todo lo que es posible en el plano tecnológico no va a ser posible en el plano ético, si siempre hay alguna situación razonable que puede ser invocada por alguna conciencia o grupos de ellas? Desde esta perspectiva la “vida humana acaba siendo como un terreno donde es posible intervenir siempre y cuando la libertad del individuo o la sociedad lo determine. No hay límites éticos absolutos, pues la vida humana está en el campo del “tener”, de la propiedad. La vida humana se cosifica, es terreno para la técnica y la ciencia, según los deseos de la libertad”. Confluyen sobre ella “el poder de la ciencia y una ética autónoma que justifica al uso de la ciencia, no en beneficio de la vida humana, sino en función de las directrices y apreciaciones de una conciencia autónoma”. La vida humana queda así reducida a términos de “utilidad biológica: solo es valida la vida humana que tiene una cierta calidad, según unos parámetros, la vida “per se” no tiene un valor absoluto, es relativa a algo. Con este presupuesto se pierde el respeto a la diversidad biológica, y se concibe la vida humana, bajo el prisma eugenésico, con los peligros que esto conlleva”.
Con estos presupuestos culturales es entendible declaraciones como la de Edwards “yo estoy convencido que los embriones humanos deben ser respetados, pero en los primeros estadios no se les debe proteger tanto que no podamos estudiarlos….creo que la necesidad de conocer es mayor que el respeto que hay que dar a un embrión precoz” o como dice Walton refiriéndose a la experimentación embrional “el potencial beneficio para la sociedad y el sufrimiento humano es incalculable. Si se rechazara esta sensible y humana posibilidad se habría realizado un golpe devastador en el futuro de la medicina y de la ciencia biológica”. Como se ve estamos ante argumentos de tipo consecuencialistas que siempre son susceptibles de construirse. En la actualidad pues, no se manipula más en embriones humanos no por respeto a estos seres sino por el miedo a la ley, a lo desconocido o a las consecuencias que se podrían derivar.
¿Cabe solo esta posición ante la vida humana inocente? ¿existe otra forma de tratarla? Evidentemente si. Junto a la ética de la calidad de la vida humana existe una de la inviolabilidad de la vida humana, que tiene raíces muy fuertes desde Grecia hasta la sociedad actual y que ha inspirado la ciencia biomedica y sus códigos deontológicos durante 2000 años. Muchos consideran que hay que reencontrarse con ella y es más, el debate bioético actual se centra en el reeencuentro con ella o la completa asunción del modelo de ética de calidad de vida. Expondré sucintamente el criterio básico de esta postura de respeto absoluto a la vida humana inocente y apoyándome en ella realizare una crítica de las micromanipulaciones de embriones, indicando cuales son los criterios en mi opinión que deben regular las actuaciones con los embriones humanos.
En términos generales la ética de la inviolabilidad de la vida humana se apoya en el sacro respeto que se debe a ella. Cada cuerpo humano vivo es, un hombre viviente, una persona concreta, respetándolo se respeta su identidad y su dignidad. El ser humano posee una dignidad que no valor, por el cual no solo es un fin en si mismo para si sino para los demás. Nunca será licita, ni justa la lesión de la dignidad de la persona en su corporalidad-espiritualidad para alcanzar una mejora del bienestar social, una mayor calidad de vida, el perfeccionamiento de la especie humana o cualquier otra finalidad externa a la persona. La vida humana es inviolable per se no puede ser entendida por lo tanto con grados de mayor o menor calidad que produjeran un déficit en su dignidad.
Por lo tanto según este principio:
A) No es razón suficiente, decir que en la naturaleza hay perdidas de embriones, porque este hecho no concede ningún derecho a provocarlas voluntariamente o a poner a los embriones en situaciones de padecerlas con una alta probabilidad. En la naturaleza acaecen multitud de fenómenos que ponen en peligro la vida humana como son infecciones, epidemias, terremotos, accidentes fortuitos de diversa indole y nadie claro esta tiene derecho por eso a provocarlos libremente o a crear directamente situaciones similares en las que exista una alta probabilidad de que sucedan. Es contrario, pues, a la dignidad humana mantener en vida embriones humanos para fines experimentales o comerciales y exponer deliberadamente a la muerte a embriones humanos obtenidos “in vitro”. La experimentación con embriones para optimizar la técnica de la FIVET es una reducción del ser humano como medio para otros fines, es el sacrificio de unos por otros, la explotación de unos seres indefensos.
La congelación de estos se presenta también como una ofensa sobreañadida pues se le expone a graves riesgos de muerte o de daño de su integridad de vida y se le priva al menos temporalmente de la acogida y de la gestación materna, exponiéndole a situaciones de nuevas lesiones y manipulaciones. La congelación es un atentado también a la propia teleología de desarrollo inmanente que presenta autónomamente el embrión, una limitación al derecho a desarrollarse y buscar su propio fin. Como afirman algunos autores solo se puede contemplar la congelación de un embrión como licita si fuera la única alternativa existente para salvar la vida de un embrión y siempre claro esta no fuéramos nosotros los causantes directos de esa situación peligrosa. Es evidente que estar en contra de los bancos de embriones no es una postura de tipo confesional ni una ignorancia de la embriología actual. Somos muchos los embriólogos y bioeticistas que pensamos que esta situación es un atropello a seres humanos inocentes. Para demostrarlo sólo hay que acudir a las revistas científicas y ver la discusión existente sobre el particular. Es sorprendente y denota una ignorancia de la embriología despachar esta cuestión como si fueran gambas lo que se está congelando. Nadie considera los embriones humanos como unos coágulos, hacer eso es demagogia.
En relación con el problema de la congelación de embriones es interesante considerar desde un punto de vista bioético la posible licitud o no de la adopción de los embriones denominados huérfanos. Como es conocido en las leyes sobre reproducción asistida se dispone que tras un periodo de tiempo los embriones congelados que no hayan sido transferidos deben ser destruidos. En concreto en Gran Bretaña fueron destruidos unos 3.300. Durante la polémica que se suscitó sobre la destrucción de estos embriones, diversas instituciones advirtieron que tal eliminación suponía la masacre de seres humanos inocentes, una destrucción programada de la vida humana o genocidio practicado en el laboratorio, comparándolo con el del aborto que se realiza en el seno materno. Una masacre no simplemente tolerada sino positivamente ordenada por el legislador.
A todas luces el problema ético que se plantea en los embriones huérfanos es una cuestión espinosa que muestra con claridad como la congelación de un embrión puede ser para este una sentencia de muerte por caducidad. En este caso el olvido o el desinterés de los padres deja a estos seres humanos ante tres disyuntivas o “pudrirse”, ser descongelados para utilizarlos con fines de investigación o destruirlos. Frente a estas situaciones que para muchos son el callejón sin salida ante algo que nunca se debió hacer, consecuencia lógica de un ilícito, y que muestran que hay un error de partida, algunos plantean que al igual que en otros hechos lamentables de la vida, se puede mantener por un lado una firme defensa en recomendar que no se haga lo que conduce a esas situaciones y al mismo tiempo dar soluciones lícitas y lo más positivas posibles que minimicen los efectos negativos. En este caso sería conseguir la posible supervivencia de esos embriones que mantiene aun congelados su derecho a la vida. Es así como ante algunas iniciativas en este sentido se ha abierto un cierto debate bioético sobre la conveniencia de esas alternativas. En concreto la más barajada ha sido la conveniencia de utilizar en estos casos la posibilidad legal o no de donación de los embriones a otras parejas dispuestas a llevar adelante el embarazo.
Partiendo del hecho de que estos embriones son seres humanos hay que buscar una alternativa ante su situación crítica que este de acuerdo a su dignidad y que la salvaguarde en la situación en la que se encuentran. Para muchos autores favorecer la vida de estos embriones es darles una oportunidad para que en un útero femenino – lugar de acogida- puedan desarrollarse. Se trataría de una situación similar biológicamente a la maternidad subrogada o de alquiler, pero de naturaleza ética distinta, pues estaríamos ante un caso de adopción prenatal. Según esta postura que comparto, el objeto ético sería una acción de ayuda, acogida o solidaridad por parte de alguien que da algo de sí (la madre adoptante) y que es esencialmente similar a la acción de adopción de un niño huérfano al que se le da una posibilidad de una educación adecuada a su dignidad. Es más, en esta situación y dada la gravedad de la situación esta adopción presenta una mayor altura moral pues se trata de un intento in extremis de salvar la vida de otros seres humanos.
El cultivo y posterior transferencia de embriones que en el caso de la FIVET es una de las causas de perdida embrionaria, en este caso se presenta como el único tratamiento -limitado y no muy eficaz- ante la irreversivilidad de una muerte segura. Junto a esta licitud intrínseca de tal acto pienso que no pueden desdeñarse toda una serie de circunstancias que tienen que darse en tal acto y que también comportan parte de su licitud. La primera de ellas es que junto a este tipo de iniciativas debe quedar claro que con ellas no se pretende legitimar la FIVET y en concreto la congelación de embriones, pues de lo contrario se podría atenuar el sentido de responsabilidad ética de los que continúan congelando. Hay que promover legislaciones en las que no se produzcan embriones humanos en el laboratorio, o como mínimo empezar a conseguir que no sea permitido que se produzcan más de los que se van a transferir. La segunda es una pega que tiene una cierta consistencia y que además plantea a la adoptante unas cargas que debe conocer. Es conocido como hemos indicado antes que un porcentaje de los embriones descongelados morirán en el proceso de descongelación, porcentaje que esta relacionado con la vitalidad de los embriones y también con las propias técnicas de descongelación actuales. Estos hechos plantean algunos interesantes interrogantes. Por ejemplo, la posibilidad de esperar a tener técnicas que mejoren la calidad en la descongelación y que preserven la calidad y vitalidad de los embriones antes de iniciar en la actualidad la posible donación, el problema de la selección de embriones que después de descongelados presentan alteraciones y que en principio en una técnica usual de transferencia de embriones no son seleccionados para ella o la aceptación en el programa de adopción de aquellas mujeres que presenten una mayor idoneidad y que por consiguiente puedan mejorar la tasa de exitos en la transferencia. La primera circunstancia es importante y debería a muchos Estados a plantearse una prorroga en el almacenamiento de los embriones salvo que existan pruebas concluyentes que el incremento de años de congelación va en detrimento directo de la posible supervivencia. Pero en cambio ante una destrucción irremediable, el único tratamiento disponible es el actual y por lo tanto se puede plantear la legitimidad de esta descongelación como última alternativa. El problema entonces radica en que parece que deben ser tratados por igual todos los embriones que alcancen viabilidad en el cultivo aunque sus cualidades morfológicas no sean las más óptimas para la transferencia. No se pueden aplicar en este supuesto de adopción una selección eugenésica sino dejar que el curso del tratamiento con su efectividad o no permita vivir a unos u otros. Evidentemente según lo indicado en esta adopción el criterio de selección no es idéntico al de una adopción normal -capacidad educativa- sino sobre todo capacidad para llevar con regularidad una gestación. Además, la mujer tiene que ser informada y dar su consentimiento a diversas cuestiones: el porcentaje alto de perdidas en la transferencia, el posible aborto que puede darse en el transcurso de la gestación, la posible gestación múltiple, la posibilidad de tener un niño no sano etc.
B) En el diagnostico preimplantatorio la prevención de enfermedades se realiza en función de una selección eugenésica negativa que atenta a la igualdad de todos los seres humanos. La posibilidad que da la FIVET de tener varios embriones en una especie como la humana en la que normalmente se desarrolla un embrión en cada embarazo, junto a la Genética permite el “screening” embrional, no solo limitado ahora a los que en la FIVET son eliminados del circuito reproductivo por ser considerados no aptos para transferir, sino que esta técnica posibilita elegir según criterios específicos de tipo genético. Como dice Jaques Testart “el diagnostico preimplantatorio deriva hacia practicas eugenésicas que discriminan a los individuos desde la concepción. Es más según este autor “nada impedirá entonces que se recurra sistemáticamente a estos procedimientos en el caso de parejas que se sometan a la FIVET por motivos de infertilidad”. Se tratara entonces, no solo de tener un hijo, sino también de que carezca de tal o cual riesgo genético” y podría llegarse a que haya peticiones “por parte de parejas que tratan de asegurar la “normalidad” del niño que va a nacer, al margen de la terapia de la infertilidad. Estaríamos ante una particular forma de racismo o de discriminación sexual. Aunque el DP esté todavía en su fase experimental ya suscita cuestiones éticas y legales que convendría estudiar en profundidad y quizás también observando los usos potenciales de esta técnica convendría una regulación más directa.
Tal y como se encuentra hoy el diagnóstico genético preimplantatorio depende de la capacidad de aislar los embriones, extraer sus blastómeros y luego analizar su estructura genética, y cómo no, su eficacia depende de la capacidad de implantarse los embriones biopsiados con éxito. El aislamiento de los embriones se realiza a través de la FIV. Si los embriones pudieran ser obtenidos por lavado uterino, la necesidad de un ciclo de hiperestimulación y la recogida de los oocitos quirúrgicamente podría ser evitada. Los avances en las técnicas de micromanipulación han hecho posible la perforación de la zona pelúcida y la aspiración o biopsia de uno o más blastómeros. Por otra parte hay un rápido progreso en las técnicas para examinar directamente el DNA de los blastómeros biopsiados bien estudiando los genes o por medio de marcadores genéticos que indican algunas enfermedades genéticas. La amplificación del DNA mediante la PCR permite que rápidamente sea replicado y se obtengan cantidades de DNA que pueden ser leídas directamente o por sondas de DNA, de esta forma la necesidad de congelar los embriones biopsiados antes del diagnóstico genético no es necesaria. Como resultado del estudio genético, los embriones que carecen de defectos genéticos de interés se colocan en el útero para su posterior implantación. Mientras que si poseen uno de los genes no deseados los embriones pueden ser desechados o no transferidos. Quizás en el futuro se puedan tratar los embriones con alteraciones genéticas y de esta forma evitar que sean desechados.
Las objeciones éticas pueden ser fundamentalmente de dos categorías:
1) Unas centradas en el estatuto del embrión y las manipulaciones de embriones que conlleva el DP.
2) Las otras centradas en las posibles aplicaciones eugenésicas. Selección genética de la descendencia.
El mayor inconveniente ético es que el DP necesariamente conlleva actualmente la manipulación y destrucción de embriones, tanto en su realización, como en la investigación que se lleva a cabo para perfeccionar la técnica. Además, hoy por hoy, la transferencia de embriones no es una práctica segura para la supervivencia posterior de éstos. Desde una perspectiva personalista, el embrión debe ser respetado como persona desde el momento de la fecundación. Este axioma significa que el trato respetuoso debe presidir, como si de un adulto se tratara, toda intervención en él. Por tanto, del mismo modo que en la medicina postnatal no es tolerable una política de eliminar vidas poco valiosas, tampoco sería tolerable la destrucción sistemática de los embriones enfermos. El embrión es un nuevo paciente de la medicina, no un producto para la acción biomédica bajo principios utilitaristas. Esta afirmación tiene varias consecuencias que podríamos resumir de la siguiente manera:
a) Todo diagnóstico realizado sobre el embrión debe ser utilizado en su propio beneficio. Además el peligro que supone ese nuevo diagnóstico sobre su integridad para ser asumido debe estar en proporción a los beneficios que le pueda reportar.
b) En la actualidad, por todo lo que hemos indicado en los apartados anteriores, el DP supone una técnica que no está encaminada a la curación del embrión y que además presenta unos riesgos desproporcionados a su integridad. Es más, la destrucción y pérdida de embriones no sólo se produce en relación a la FIV, viabilidad en cultivo de los embriones y destino incierto en la transferencia, sino que las propias técnicas suponen en mayor o menor medida todavía una pérdida de embriones
c) Para la eticidad de esta práctica clínica, deberían darse varias circunstancias: 1) Que el embrión no sufriera consecuencias indeseables para su integridad y supervivencia durante su recogida en trompa y útero, posterior cultivo y desarrollo. 2) Que la transferencia asegurara su posterior implantación. 3) Por último, como ya indicamos, que exista una proporción entre los riesgos que hay que asumir, pues siempre existirán, y el resultado beneficioso del diagnóstico para el embrión, es decir, la consecuencia terapéutica que se deriva de ese diagnóstico.
d) Está claro que la puesta a punto de estas técnicas se debe realizar, como ocurre con cualquier otro tipo de investigación humana, primero en animales y sólo puede realizarse una experimentación en embriones humanos cuando ésta sea la única forma terapéutica disponible -aunque esté en fase de experimentación, ante una enfermedad incurable- con el consentimiento de los padres. Es evidente que junto al perfeccionamiento del DP se requiere un perfeccionamiento de terapias adaptadas a los embriones.
e) Es innegable que en la actualidad, sobre los embriones humanos se están realizando todo tipo de investigación y experimentación sin haber realizado la puesta a punto de esta técnica al límite con animales (sobre todo con primates). El fácil uso de embriones sobrantes de la FIVET ha generado la explotación de ésta como material de experimentación en la puesta a punto de unas técnicas para servir al deseo de los padres o de los científicos. Claramente se manifiesta en el estado actual del DP, la “veterinización” que ha sufrido el embrión preimplantatorio después de que semánticamente se le desposeyera de la cualidad de embrión al denominarlo preembrión y trasladarlo del mundo de los humanos al de las cosas.
f) Junto a esta mentalidad de falta de respeto a la vida humana, el planteamiento actual del DP, es marcadamente eugenésico. Se está convirtiendo en un arma de selección por la que se sentencia después del diagnóstico a muchos embriones a ser “chatarra biológica” y no tener derecho a la existencia, incumpliendo así el principio de igualdad de todos los seres humanos. Pienso que frente a una ética de calidad de vida, la ética de la inviolabilidad de la vida humana, supone no solo que el hombre no sea lobo para el hombre, sino también que el desarrollo armónico de la ciencia sea a la medida del hombre.
g) El futuro de las aplicaciones del DP puede ser la selección genética y que esta se haga por razones cada vez de menor importancia, bien para enfermedades menores (colesterol, hipertensión etc.) e incluso criterios no médicos como género, color de los ojos, del pelo etc. Es necesario adquirir mayor experiencia clínica en biopsia de embriones en animales puesto que existe una enorme pérdida de ellos durante el proceso diagnóstico. Su desarrollo en el futuro depende de una concepción ética diferente a la actual. Si verdaderamente se pretende que el DP sea útil a la medicina, debe abandonarse la actual utilización eugenésica de esta técnica y ponerla más bien al servicio de la curación de los embriones humanos a los que hay que respetar como pacientes.
C) Con respecto a la clonación es evidente que muchas de las investigaciones biomédicas actuales que atentan la dignidad humana no se aplicarían en el hombre si la sociedad tuviera un paradigma ético claro que limitara la actuación científica. Así, técnicas que se aplican en el campo de la veterinaria, como por ejemplo la clonación, nunca llegarían a salpicar al ser humano.
En mi opinión, estas investigaciones son positivas en si mismas. Cualquier conocimiento sobre nuestra realidad, obtenido, claro está, por medios lícitos, es una cosa buena, pues la verdad, en este caso científica, es a mi modo de ver una posibilidad de ampliar nuestro campo de libertad. Así, la clonación por trasplante nuclear a ovocitos, amplia perspectivas a la investigación básica sobre los procesos de diferenciación celular y en concreto sobre los que intervienen en la fecundación.
La tecnología no es neutral, puede calificarse éticamente en si misma, por los fines que persigue y por las consecuencias que puede alcanzar. Nos encontramos en el mundo de los límites o mejor en el mundo de la responsabilidad humana. ¿Cómo conseguir que esa tecnología, que como todas es creadora de poder y dominio, sirva al hombre y no se revuelva contra él? A mi modo de ver es evidente que es un problema que afecta a toda la sociedad y es necesaria la intervención de los poderes públicos a través de la ley. Como se ha dicho en las