keywords: biojurídica, embrión, estatuto embrión, fivet, inseminación artificial, fecundación, comienzo vida, clonación, proceso epigenético, persona, personeidad, constitución persona, eficacia biológica, eugenesia, gemelismo monocigótico, código genético, personalismo, animaneidad, células madre Entrevistamos al doctor Jouve de la Barreda,[1]: Pregunta.- El Dr. Manuel Albadalejo, en el prólogo a la obra “Introducción a la Biojurídica” … Pregunta.- El Dr. Respuesta.- El término Bioética fue acuñado por el médico oncólogo y humanista norteamericano Van Rensselaer Potter, de la Universidad de Wisconsin (EE.UU.), que lo utilizó por vez primera en 1970[2]. La propia palabra bioética, es el resultado de la contracción de los términos que definen dos disciplinas claramente distintas, una científica, la biología (bios), y otra relacionada con la filosofía y los valores humanos, la ética (ethos), lo que revela claramente su campo de actuación. Esta rama del conocimiento humano nació en el ámbito de la Medicina, y adquirió su carta de naturaleza de gran relevancia en las ciencias biomédicas desde un principio. Su papel inicial fue orientado como el estudio interdisciplinar del conjunto de condiciones que exige una gestión responsable de la vida humana. Según esta concepción la bioética trataría de analizar las implicaciones que para la salud humana tienen los descubrimientos biológicos, a cuyas aplicaciones trata de dar un sentido moral, mediante la distinción de lo que es bueno o malo. Su papel sería el de procurar dar solución a los conflictos de valores en relación con un comportamiento humano aceptable en el dominio de la vida y de la muerte. En este mismo sentido se pronunció el Dr. Warren T. Reich[3], profesor de Etica y Religión de la Universidad de Georgetown (EE.UU.), que definió la Bioética como “el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que esta conducta es examinada a la luz de los valores y principios morales”. Monseñor Elio Sgreccia[4], Vicepresidente de la Academia Pontificia para la Vida, concreta algo más al definir la bioética como “la reflexión sistemática sobre cualquier intervención del hombre sobre los seres vivos. Una reflexión destinada a un arduo y especificó fin: identificar los valores y las reglas que guíen las acciones humanas y la intervención de la ciencia y de la tecnología sobre la vida misma y la biosfera”. Como vemos, es esta una definición que se escapa de las actividades científicas aplicadas a la medicina y se dirige a un ámbito más amplio, haciendo alusión al conjunto de los seres y de la biosfera. De este modo y resumiendo, la bioética sería una nueva rama del saber que trata de encontrar normas basadas en principios y valores morales como es el respeto a la persona y la dignidad humana, para orientar sus actividades en el campo de biología, y en particular en las actividades de la biotecnología. Desde mi perspectiva de biólogo y genético, creo que esta es una concepción más moderna y acorde con la ciencia aplicada que es posible en el umbral del siglo 21 en que nos encontramos, dada la realidad que supone el aislamiento de genes y células, y la posibilidad de modificar los sistemas biológicos naturales, o incluso de producir nuevos sistemas por encima de las barreras de la reproducción natural, con múltiples derivaciones que trascienden a una sola especie. La Biojurídica es la respuesta desde el mundo del derecho al surgimiento de la Bioética. El profesor Francesco D”™Agostino[5], catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma, opina que, “como disciplina que mira a elaborar una respuesta social a las nuevas posibilidades de la biomedicina, la bioética no puede limitarse a legitimar a priori lo que es factible gracias a la innovación tecnológica, en virtud del principio comúnmente compartido, y sobre el que reposa la ética como disciplina normativa, según el cual no todo lo factible es por eso mismo lícito“. Y añade “la labor quizás más urgente de los juristas de hoy es probablemente la de restituir un significado al derecho de familia, sometido a una continua erosión en el plano ideal, normativo y social, uniéndolo a su función reproductiva y verificando su compatibilidad con las nuevas técnicas de reproducción asistida. El jurista debe percibir ahora más que nunca que el derecho está llamado a salvar el encuentro del hombre con la mujer, como garantía del vínculo intergeneracional y no como simple, aunque noble, alianza efectiva interpersonal. El jurista debe asumir por lo menos una parte de la relativo a la labor de desmitificación de la egolatría”. Del mismo modo se pronuncia la doctora María Dolores Vila-Coro, licenciada en filosofía, doctora en derecho, y directora del doctorado de la cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO, en su reciente obra “La bioética en la encrucijada“[6]. En la que señala “los avances científicos han dado lugar a nuevas realidades sobre las que hay que tomar posiciones ¿qué hacer con los embriones congelados?, ¿es lícito el aborto?, ¿lo es la eutanasia?, ¿que implicaciones morales tiene la clonación?, ¿se debe permitir la adopción de niños a parejas de homosexuales?. Para la doctora Vila-Coro, la Biojurídica es una nueva rama del derecho que tiene que ver directamente con la aplicación de los avances científicos a los seres humanos, y en su opinión esta nueva disciplina del derecho está obligada a recuperar la realidad, porque “la ciencia jurídica, a diferencia de la filosofía, no se puede permitir el vuelo impune del pensamiento por los espacios siderales”. Permítaseme añadir que dada la trascendencia de los temas relacionados con la bioética, el establecimiento de normas jurídicas necesarias debe ser muy cuidadoso con las verdades reveladas por las ciencias experimentales, que no dan rienda suelta a las ideas en torno a una hipótesis, sino que se basan en demostraciones objetivas. Lo que no debe ocurrir es que por muy atractiva, o incluso humanitaria que resulte una presumible aplicación de los conocimientos científicos se legisle en favor de la misma, si ello implica ocultar, ignorar o falsear una realidad demostrada experimentalmente. P.- Sin duda es un acierto, en la defensa de la vida humana y de su dignidad, la irrupción de la Biojurídica como reguladora de las relaciones intersubjetivas conforme a la Bioética. Y en este sentido, como toda norma de Derecho, por ser coercitiva resulta imprescindible al no ser la í‰tica igualmente entendida ni aplicada por tantos científicos y médicos: los principios bioéticos son pilar básico en la conciencia de todo investigador concienciado en el concepto de persona (ser humano), frente a ambiciosos científicos carentes de escrúpulos y anhelantes de patentes. Pero ¿no cree, Dr. Jouve, que existe un desfase cronológico que juega en contra de la Bioética? Concretando: los principios éticos en el reconocimiento y defensa del ser humano vienen de antiguo y actualmente están, científicamente, cada vez más claros; pero ¿no le parece que el desarrollo y aplicación de leyes biojurídicas llevan siempre un cierto retraso con respecto a incontroladas investigaciones en el laboratorio? P.-.- Preocupa la transgresión no ya de los valores, sino la sobreposición de expectativas electorales a básicas normas éticas: parece primar más el gobernar a consta de cualquier cesión moral que el mantener unos principios éticos. Sé que es ésta una “˜quaestion“™ arriesgada en su réplica, pero: ¿qué opinión le merece la práctica supremacía del poder legislativo sobre el jurídico? Dicho de otro modo: ¿que las leyes de inspiración bioética dependan de un gobierno o de unos intereses políticos? Parece existir una generalizada ambigí¼edad en la que “”™todo vale”™ en tanto se obtenga la gobernabilidad, dejando aparte principios que otrora orientaran fundamentos éticos y políticos. En nuestro país hemos asistido a esta vulneración del Derecho Natural en el caso del aborto, seguimos con las “˜parejas de hecho”™, prosigue el dislate con el recurso a las células madre de embriones congelados. Y enlazando con lo expuesto permítame le plantee otra cuestión relevante: ¿viene justamente la Biojurídica a cubrir el espacio, jurídicamente descubierto, del desterrado Derecho Natural? R.- Creo que en mi respuesta anterior contesto en parte a lo aquí señalado. Creo que la Biojurídica, inspirada en principios éticos que tuviesen en cuenta la dignidad especial del ser humano desde el mismo momento de la concepción, debería ser impulsora del estatuto del embrión para regular su protección desde el mismo instante en que surge una nueva vida humana. Particularmente no puedo entender ni justificar a quienes manipulan la opinión en pro de intereses políticos. No entiendo, ni justifico, ni comparto, el proceder de quienes con el fin de alcanzar una cierta posición, por razones de prestigio personal, por egolatría, o en defensa de intereses económicos o políticos, con evidente desprecio de la vida humana, o de quienes no piensan como ellos, inducen un estado de opinión que les favorece, incluso al margen de verdades objetivas. En el caso de un científico, un comportamiento así, descalifica a quien lo practica, pero en el caso de quienes lo hacen con fines políticos es abominable. Ya no se trata de avanzar en el conocimiento o de probar la posibilidad de una hipotética aplicación con fines clínicos o humanitarios, sino de aprovechar esas posibilidades para obtener votos jugando con la ignorancia de sus posibles votantes. y el sentimiento de las personas, al ofrecer como técnicamente posible o como si fuese una realidad lo que aun no se ha probado, incluso recurriendo a la descalificación de quienes por convencimiento o por prudencia proclaman la conveniencia de esperar o de intentar los mismos logros por procedimientos que no transgredirían los principios éticos. Con frecuencia se utiliza el eufemismo del progresismo, y en su nombre se acometen reformas legislativas intrínsecamente injustas, como lo son todo lo que vaya en contra de la dignidad humana. ¿Hay algo más progresista que la defensa de la vida?. P.- Las técnicas de reproducción “˜in vitro“™ han venido a demostrar, paradógica e indirectamente por sí mismas, que el concebido no nacido es ya un ser humano dotado de vida independiente de su progenitora. No sería desacertado barajar la posibilidad de que en el futuro las técnicas posibiliten, aun contra toda ley, la consecución de una plena gestación en probeta (como ha comentado el Dr. Botella Llusiá). ¿Entiende que deberían equipararse con los mismos derechos (como opina Zannoni en “Inseminación artificial y fecundación extrauterina,“ Astrea, Buenos Aires, 1978) a todos los no nacidos: bien los concebidos naturalmente, los resultantes de la fecundación in vitro y, aunque hoy sea utópico, los desarrollables en probeta? R.- Hasta ahora la diferencia en lo que a las posibilidades de la tecnología se refiere, se centraban en la etapa que conduce a la vida humana desde el momento de la fecundación hasta la anidación. Tras la fecundación del ovocito por el espermatozoide, que sucede en la parte alta de las trompas de Falopio en la reproducción natural, o en un medio fisiológico sí tiene lugar in vitro, el desarrollo del nuevo ser es sustancialmente equivalente. No hay ninguna diferencia en el proceso del desarrollo ontogenético determinado por el ambiente externo en que éste tenga lugar, salvo que por muy estudiadas que estén las condiciones del desarrollo extrauterino, siempre serán incomparablemente peores y más traumáticas para el nuevo ser. En condiciones naturales el huevo fecundado inicia su viaje hacia el útero, a la vez que se van sucediendo las primeras divisiones celulares. Al cabo de una semana de la fecundación es cuando se alcanza el estado de blastocisto, y este embrión se fija a las paredes del útero, proceso que culmina dos semanas después de la concepción. Es también en el estado de blastocisto, tras dos semanas del desarrollo embrionario artificial, cuando se realiza la operación de su implantación en el útero de la madre fisiológica, en el caso de que la fecundación tuviese lugar in vitro. A partir de la anidación el embrión se transforma, tiene lugar la gastrulación, que dura 3-4 días, en la cual se diferencian las tres capas germinales (de las que más tarde surgirán todos los tejidos): ectodermo, mesodermo y endodermo. De aquí en adelante se suceden de forma regular, perfectamente programada desde el punto de vista genético, una cascada de expresiones génicas diferenciales en las distintas células del embrión, que requieren un ambiente muy especial del que depende el normal desarrollo del feto. R.- Desde un punto de vista científico es incuestionable que el origen de la vida de cada persona se corresponde con el momento en que surge el patrimonio genético individual. Hay vida a partir del momento en que hay genoma individual. Pues bien, las diferencias individuales se hacen presentes cuando se produce la combinación de los 32.000 genes del núcleo del ovocito con los 32.000 del núcleo del espermatozoide. Hay dos tipos de evidencias experimentales que confluyen en la misma idea de que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción: (1) cada una de nuestras células son portadoras en su núcleo de una réplica exacta del patrimonio genético individual, que se constituyó en el instante de la fecundación. Este patrimonio genético individual es lo que confiere nuestra identidad genética; (2) investigaciones recientes del grupo de Zernicka–Goetz, en Inglaterra, publicadas en Nature hace dos años, demuestran muy claramente que las células embrionarias se estructuran desde la primera división celular, y que desde el primer instante queda definido el plano general del desarrollo del ser recién concebido. De este modo, desde la Genética y desde la Biología Celular, se demuestra que la vida humana individual e independiente está ya constitutivamente presente en el cigoto, el embrión de una célula. No existen dudas científicas al respecto, ni es ético alimentarlas. Desde la biología no se conciben las entelequias jurídicas que han dado lugar al imaginario término de “preembrión“, un artificioso concepto acientífico y prefabricado con la intención de establecer etapas en lo que no es sino un proceso continuo y dinámico que da comienzo cuando están presentes los determinantes de la identidad propia de cada individuo. Es cierto que antes del embrión no podemos hablar de una nueva vida, pero es que antes que el embrión no hay más que gametos. El desarrollo de un ser humano tiene un comienzo, que es el momento de la fecundación, y un final, que es la muerte del individuo. R.- Si la vida la tenemos que entender en función de las propiedades que son inherentes a los seres vivos, la opción por la que se originó un nuevo ser queda en segundo plano respecto a su propio carácter. El desarrollo físico y psíquico, es consecuencia de la constitución genética (genoma individual o genotipo), y de los factores ambientales y educativos que Irán modelando la personalidad del individuo a lo largo de la vida. Dicho de otro modo, en lo que atañe al proceso de la concepción, la fecundación artificial es equivalente a la natural, y es probablemente la fase más fácil de suplir en el laboratorio, incluso en lo que a las condiciones fisiológicas y hormonales se refiere. Las mayores diferencias vendrán después, por lo delicado del desarrollo del embrión hasta su anidación y en las etapas posteriores. En otras palabras, la vida que surge tras la fecundación es sustancialmente equivalente, provenga de una relación natural ó sea el producto de una estimulación controlada in vitro. P.- Seguidamente, en la concepción, ocurre un hecho destinado a evitar la poliespermia, es decir: la entrada de otro/s espermatozoide/s secundario/s en el óvulo. El espermatozoide libera una sustancia impermeabilizadora de la membrana del ovocito. La doctora Vila-Coro opina que “este el primer acto de autoafirmación personal del nuevo individuo frente a sí mismo.” ¿Comparte usted este criterio? R.- Desde un punto de vista metafórico o figurado la afirmación de la doctora me parece una expresión preciosa y adecuada. Sin embargo, como sobre lo que estamos razonando es sobre la primera etapa del desarrollo embrionario, no cabe hablar de reacciones instintivas o reflexivas. Habrá de transcurrir mucho tiempo aún para que el embrión, que todavía tiene una sola célula, se vaya dividiendo, crezca y de entre sus linajes celulares surja el sistema nervioso. Habrá que esperar más aún para que aparezcan, tras el nacimiento, las conductas reflexivas y emocionales, el uso de la razón, y la autoafirmación que constituyen los elementos más distintivos y característicos de la especie humana. P.- Entremos en el proceso de anidación uterina. Es una corriente de opinión entre científicos (la Sociedad Alemana de Ginecología, por ejemplo), pero también entre teólogos católicos (Curran, Cormick, Chiavacci,…), el que el embarazo comienza entre el 7º y 14º día con la implantación del embrión en el útero materno. Pero realmente, parece confundirse Gnoseología y Ontología. En palabras de la Dra. Vila-Coro: “… el diagnóstico sólo tiene que ver con el conocimiento y nada que ver con el ser. Es decir, porque se conozca o desconozca una cosa no existe o deja de existir… Pero no es la anidación la que produce la individualización. Con la anidación se comprueba la individualización… La individualización se produce en el mismo instante de la fecundación del óvulo.” Este argumento parece claro, pero volvemos a encontrarnos con el juego dialéctico al que nos referíamos en la quinta cuestión planteada en esta entrevista, ahora bajo otro planteamiento. Parece como si los defensores de la FIV, incluso renunciando a su juego dialéctico de “˜formas pre-humanas,”™ montaran un segundo argumento/barrera en donde escudarse, algo así como: no hay ser humano en tanto una ecografía no demuestre la implantación del blastocisto en el útero. No obstante, este argumento parece irrisorio por cuanto: no se reconoce la vida y, en consecuencia, al ser humano desde su concepción con un completo código genético (como se ha demostrado científicamente); pero si se reconocería la existencia de “˜un embrión”™ (o -en su terminología- “˜cierto cuerpo extraño”™) detectado ecográficamente en el epitelio uterino. Doctor Jouve, ¿qué opinión le merece esta “˜ceguera científica”™, según la cual, siendo el finísimo diagnóstico genético capaz de determinar un ser humano (46 cromosomas) desde el estado cigótico, no somos capaces de reconocer al “˜prembrión”™ (al hombre sensu stricto, es claro) hasta detectarle en una ecografía? R.- En contestaciones anteriores ya he expuesto las evidencias de carácter genético y citológico que demuestran sin paliativos que el ser humano queda definido inmediatamente después de la fecundación. La vida comienza cuando surge un programa genético individual y completamente nuevo, que es la característica más determinante de la singularidad de cada persona. El embrión, que es una estructura dinámica en continuo crecimiento, tiene el mismo programa genético individual y singular desde días antes de la anidación, y por tanto desde mucho antes de su detección ecográfica. Es importante hacer énfasis en el factor tiempo, frecuentemente ignorado o mal interpretado en las discusiones de las que dependen decisiones éticas sobre prácticas como el aborto, la clonación, ó la manipulación de embriones. En la historia del desarrollo físico de un ser humano hay un continuum genético, de principio (cigoto) a fin (muerte), y por tanto hay un continuum biológico. El genoma individual es la característica biológica más genuina que posee un ser humano. Está ya presente en el mismo momento de la concepción, y no va a variar ni cualitativa ni cuantitativamente, salvo mutación somática, ni entre células distintas ni a lo largo del tiempo hasta su muerte. De esta forma, sí un embrión se congela, se disgrega (como se practica en una de las modalidades de la clonación, la gemelación artificial), se destruye (cómo se hace en el caso del aborto, o en la clonación con fines diagnósticos), o se manipula para convertirlo en mera fuente de células totipotentes (como se propone en el caso de la clonación no reproductiva), se detiene o se altera el curso de una vida que habría proseguido el camino de un desarrollo normal hasta la configuración de un individuo adulto con una identidad genética propia y singular. P.- Lo cierto es que la implantación uterina se produce como consecuencia de la segregación, por parte de glándulas sebáceas endometriales, de glucógeno y mucus. Las células trofoblásticas del blastocisto destruirán el epitelio uterino y, por tanto, serán las reponsables de la nidación. Por otra parte, alcanzada la nidación, la placenta secretará gonadotrofina coriónica (CG) que liberará al cuerpo lúteo (tejido endocrino temporal), éste mantendrá la secreción de estrógeno y progesterona durante los 2/3 primeros meses de la gestación, siendo la progestrona responsable de la secreción de fluido endometrial. En su opinión, ¿sustentan estos datos adicionales que ya existe una estrecha relación madre/hijo desde del 14º día? R.- Una vez que se ha producido la anidación, durante la tercera semana se produce la gastrulación, y con ella la formación de las capas germinales primitivas de las que surgirán los nuevos tejidos y órganos del organismo. En realidad lo que ocurre a partir de esta etapa crucial del desarrollo es que se acentúa la relación y dependencia del embrión del ambiente materno. El conjunto de secreciones hormonales que muy bien se citan en su pregunta es demostrativo de la trascendente relación física que se desencadena después de la anidación. Cada decisión, cada paso de lo que sucede a continuación obedece al cumplimiento de un programa de expresiones genéticas necesarias para cubrir las necesidades del momento del desarrollo. Las modificaciones celulares que conducen a la especialización y diferenciación surgen por la activación de nuevos genes, debido a los estímulos hormonales desde la madre, por vía sanguínea, o del propio embrión, mediante la superación de un umbral de síntesis de los factores de regulación específicos de los genes que intervienen en cada célula a lo largo del desarrollo durante el crecimiento del embrión. Como consecuencia se van a suceder profundas transformaciones celulares diferenciadas espacio-temporalmente que acompañan a la histogénesis, órganogénesis y morfogénesis del individuo. Dado el dinamismo y la continuidad del proceso, no deben utilizarse la mayor o menor semejanza externa del organismo en fase fetal a un ser humano adulto. Hay quien juzga por la apariencia del feto, y con ello justifica el establecimiento de etapas diferenciales conducentes a otorgar categoría de ser humano al embrión de antes o después de cada una de ellas, o dotado de más o menos dignidad. P.- Como biólogo me llama profundamente la atención un comentario de la doctora Vila-Coro: “La anidación en el útero materno no añade ni quita nada a la nueva vida en sí misma; lo que hace es suministrarle las condiciones ambientales óptimas para su desarrollo:” Y esta idea ahonda en el tema del carácter humano en tanto relacionable. Ya hemos planteado que tanto el reconocimiento fertilicinas/antifertilicinas, la antipoliespermia y la inducción a las células trofoblásticas del blastocisto para la destrucción del epitelio uterino, la secreción de gonadotrofina coriónica, parecen demostrar que existe una concatenación de relaciones dirigidas por los gametos a contactar entre sí y por el embrión a implantarse. Por no hablar del intercambio de información epigenética entre las dos células del cigoto y su medio, en orden a que cada una de las dos células dirija su desarrollo hacia la constitución del embrión o de la placenta. Y afrontamos aquí otro punto álgido de una cuestión clave. En estos tiempos en que tan reconocidas son ciencias como Ecología y Etología, ¿no resulta extraño poner en duda, sino negar, el derecho de un ser humano (un cigoto, luego, un embrión) a mantener relaciones con su entorno: el epitelio uterino a partir del 14º día, la placenta posteriormente,… pero con una percepción extraordinaria del mundo exterior a la par que se desarrolla la gestación y la neurulación? En Biología se da, cada vez más, en todos sus ramas (incluidas las que estudian la concepción y el desarrollo), significativa importancia a estas primordiales relaciones entre individuos; fundamentalmente entre las especies sociales y semisociales: homínidos e insectos respectivamente (Hymenoperata y Coleoptera). R.- Como biólogo comparto con la doctora Vila-Coro su apreciación, y con usted la extrañeza y la hipocresía con la que se utilizan a veces argumentos de defensa de la vida para otros seres, y se ignoran o se anteponen ideas que no tienen en consideración la importancia de la vida humana con la misma intensidad en todas y cada una de sus etapas. A nadie se le ocurre dudar de que un embrión de un anfibio, una larva de erizo de mar, o la crisálida de un insecto, que desde la formación del cigoto constituyen etapas concretas de su desarrollo con diversas morfologías, son fases bien definidas del ser vivo que está cursando un proceso de desarrollo, del que al final surgirá un anfibio, un erizo de mar o un imago de insecto. Nadie cuestiona, que cada una de esas formas, embrión, larva, crisálida o imago, definen etapas de una vida, una vida única y la misma desde la fecundación. Sin embargo, cuando se trata de un ser humano, se pretenden diferenciar etapas de mayor o menor categoría vital, o de mayor o menor dignidad, o incluso se acuñan términos como preembrión para rebajar la condición de vida humana antes de un momento del desarrollo. Es preciso resaltar que nuestra especie biológica es más dependiente de la madre en el proceso de desarrollo embrionario que las especies de invertebrados citadas. Esta claro que todos los seres vivos procedemos de una única forma inicial de vida que por evolución divergente ha dado lugar al impresionante abanico de tipos biológicos que constituyen la biodiversidad. Esto es fruto de más de 3600 millones de años de evolución, y los sistemas naturales actuales, todos ellos son fruto de un proceso intensísimo de selección natural. El ser humano comparte con los restantes mamíferos, los vertebrados más evolucionados, muchas de las características biológicas que han permitido su éxito evolutivo. Entre ellas el desarrollo vivíparo y la vida social. El modo de reproducción y desarrollo de estos seres es sustancialmente semejante. Todos ellos comparten la reproducción sexual fruto de una relación entre individuos de sexo distinto, que garantiza la diversidad genética por medio de la meiosis y la fecundación, ambas creadoras de nuevas combinaciones génicas. Asimismo, los mamíferos comparten un tipo de desarrollo embrionario y fetal intrauterino que garantiza las condiciones óptimas necesarias para el equilibrio ontogenético, y en el que la dependencia es progresivamente más intensa desde la fecundación en adelante. Todas y cada una de las delicadas fases por las que dinámicamente transcurre la vida del nuevo ser desde la fecundación hasta el nacimiento, han sido producto de una selección natural favorecedora de lo que en términos genéticos se llama eficacia biológica (en inglés fitness). Es ridículo por lo tanto pretender la cosificación del ser humano, que en lo biológico es equivalente a las especies animales que son más próximas, pero que se diferencian claramente por el máximo desarrollo del sistema nervioso del que depende algo de lo que carecen las demás especies y que es su autoconciencia existencial, que ha contribuido decisivamente a toda la trama de relaciones interpersonales familiares y sociales, y en definitiva a su éxito como especie. Esta singularidad del ser humano es la que confiere su especial dignidad sobre todas las demás especies, y la que le ha servido para elevar sobre todas ellas su eficacia biológica. Siendo esta la característica más distintiva del ser humano frente a las demás especies es la que paradójicamente se tiende a olvidar.
keywords: biojurídica, embrión, estatuto embrión, fivet, inseminación artificial, fecundación, comienzo vida, clonación, proceso epigenético, persona, personeidad, constitución persona, eficacia biológica, eugenesia, gemelismo monocigótico, código genético, personalismo, animaneidad, células madre
Entrevistamos al doctor Jouve de la Barreda,[1]:
Bioética y Biojurídica: planteamiento en defensa de la vida humana (Jouve de la Barreda)



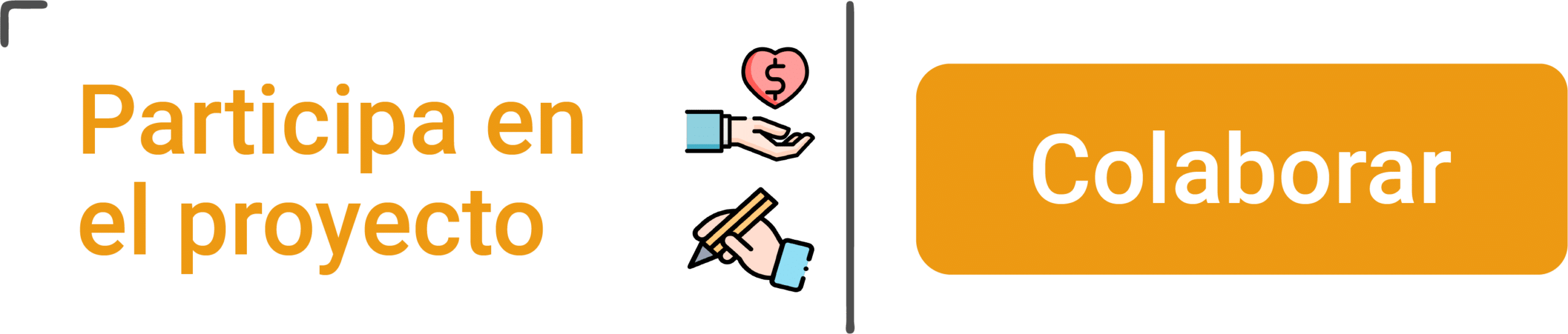


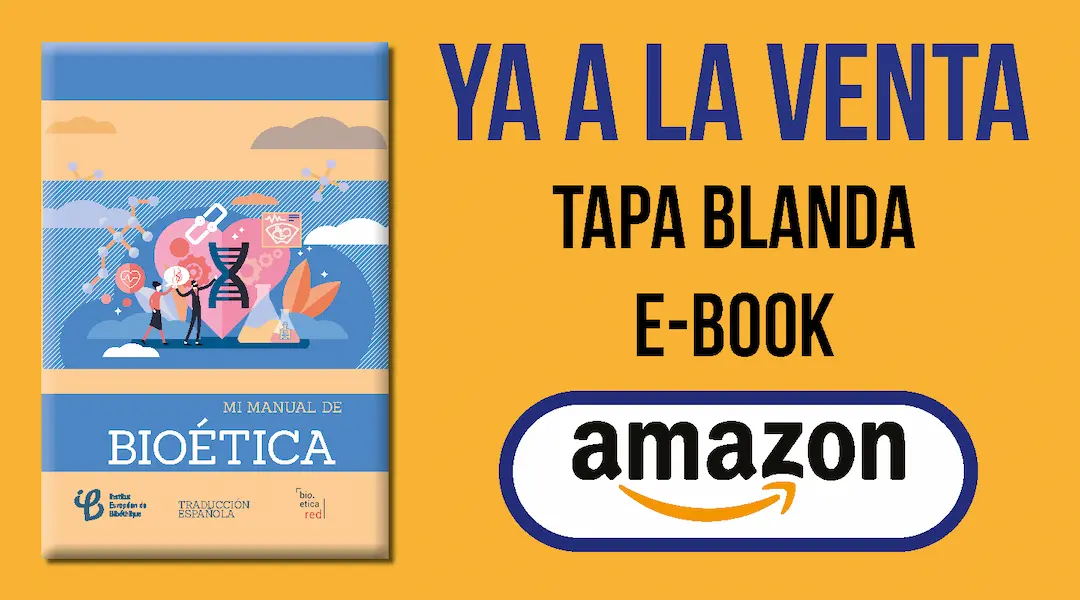
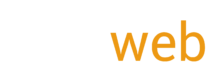
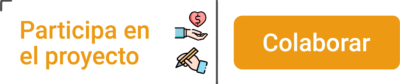



Comments 1