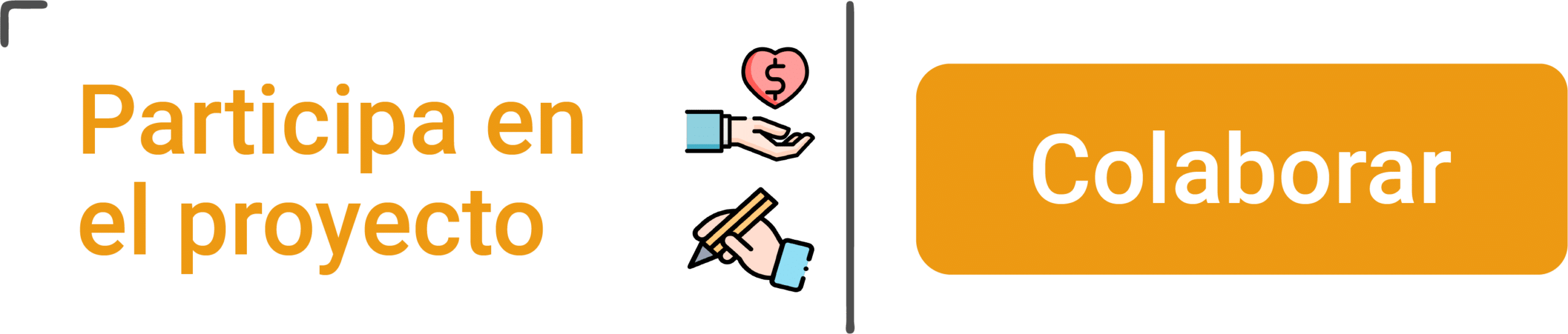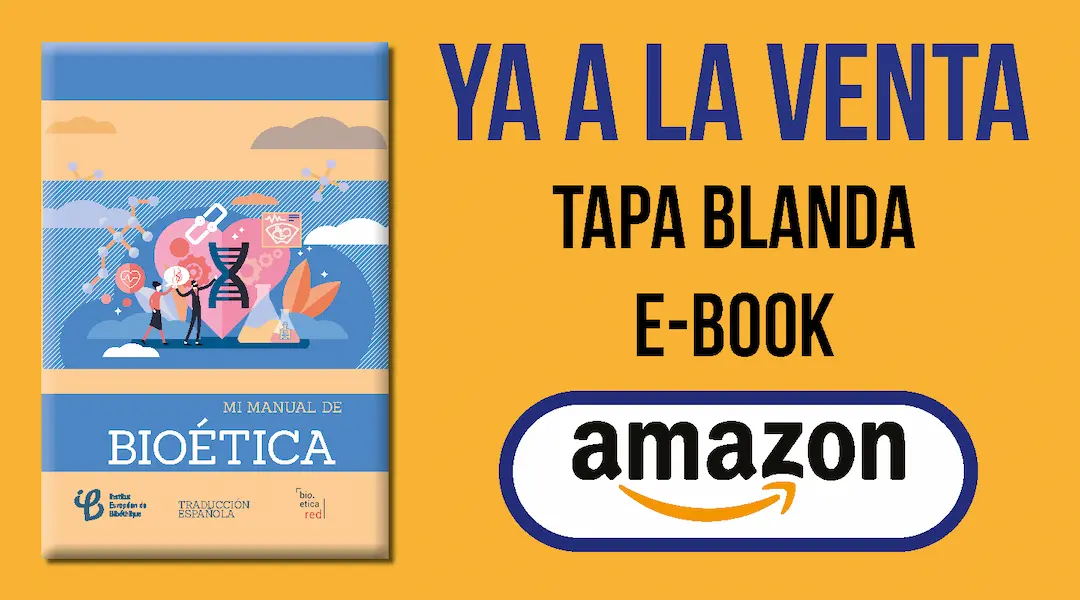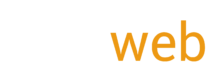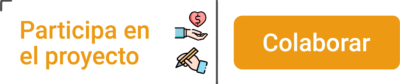keywords: embrión, feto Por MADELEINE NASH (TIME) — Hilda Manzo mira asombrada el monitor de vídeo colgado de la pared, mientras la sonda de cristal se desliza por su vientre. La mujer de 33 años puede ver una cabeza, una boca y dos ojos. También un par de brazos y piernas con …
keywords: embrión, feto
Por MADELEINE NASH
(TIME) — Hilda Manzo mira asombrada el monitor de vídeo colgado de la pared, mientras la sonda de cristal se desliza por su vientre. La mujer de 33 años puede ver una cabeza, una boca y dos ojos. También un par de brazos y piernas con diminutas manos y pies. Puede ver la curvatura de una espina dorsal, el puente de una nariz. Y lo mejor de todo, algo que se mueve. El hijo que lleva dentro está abriendo la boca. Da pequeñas patadas con los pies. Agita sus manos.
El Dr. Jacques Abramowicz, director del departamento de ultrasonido de la Universidad de Chicago, sube el volumen para que Manzo oiga pasar la sangre a través del cordón umbilical y los veloces latidos del diminuto corazón. “¡Ay Dios Mío!”, exclama ella mientras el médico adapta el escáner sónico para echar un vistazo debajo de la piel del feto. “El corazón está a la izquierda, como debe ser”, le dice, “y tiene cuatro ventríluocos. ¡Mire: uno, dos, tres, cuatro!”
Imágenes como éstas, de la vida colgando del cordón umbilical “”en este caso, de un feto de 17 semanas del tamaño de un gato recién nacido””, están a la vanguardia de una revolución biomédica que está cambiando a pasos agigantados nuestro conocimiento del mundo prenatal. Si bien es cierto que el período de gestación dura nueve meses, ahora sabemos que las fases más importantes de su desarrollo (incluyendo la formación del corazón, los ojos, el cerebro y el sistema nervioso) tienen lugar antes de los tres primeros meses. También sabemos que, mucho antes de nacer, sus genes están íntimamente involucrados con el útero, en un intercambio que incluye no sólo el aire que respira la madre y el agua que bebe, sino también los medicamentos que toma, las enfermedades que contrae y las contrariedades que padece.
Todo esto lo sabemos gracias a los avances en el campo de la resonancia magnética, los sonogramas y otros tipos de tecnología en imágenes que nos han permitido vislumbrar el proceso de gestación prácticamente en cada etapa, desde la fusión del espermatozoide y el óvulo hasta la aparición, unas 40 semanas después, de un ser humano en miniatura. Las imágenes extraordinarias reproducidas en estas páginas provienen de un libro que refleja parte del color y el entusiasmo de esta investigación: From Conception to Birth: A Life Unfolds, (De la concepción al nacimiento: Una vida que se desarrolla) del fotógrafo Alexander Tsiaras y el escritor Barry Werth. Sus fotografías mejoradas por computadora recuerdan a las primeras imágenes intrauterinas, tomadas por el fotógrafo médico Lennart Nilsson, que aparecieron en la revista LIFE en 1965 e inmediatamente fueron aprovechadas por los antiabortistas como pruebas a favor de su causa. Mientras los partidarios del aborto esgrimen que gracias a la nueva tecnología se pueden detectar deformaciones graves dentro del período en que se puede abortar.
La otra razón de que tengamos un conocimiento más amplio del útero es el progreso formidable alcanzado por los investigadores al descifrar la secuencia de señales en el desarrollo del feto. Ahora los científicos pueden describir, en términos de genes y moléculas individuales, muchos de los pasos que implican la formación de un ser humano, desde la creación de un eje de los pies a la cabeza y el nacimiento de las extremidades hasta la definición del corazón con cuatro ventrílocuos y la puesta en marcha de un sistema neural con trillones de conexiones. Los científicos también comienzan a desvelar el mapa genético de la vida y a identificar las herramientas moleculares necesarias para su montaje. El biólogo Matthew Scott, de la Universidad de Stanford, dice que la gestación humana ya no parece imposiblemente compleja. “Es tan sólo maravillosa”.
¿Cómo puede ser, se nos invita a preguntar, que un óvulo fertilizado “”una pizca de protoplasma y ADN alojado en una cáscara esférica”” pueda generar algo tan complejo? Las respuestas, aunque esquivas e incompletas, comienzan a tomar forma.
Hace tan sólo 20 años, la mayoría de los biólogos pensaban que los organismos se desarrollaban siguiendo criterios diferentes, y que entender el proceso de gestación de un invertebrado, como una mosca o una lombriz “”o de vertebrados, en el caso de un pollo o un pez”” de poco serviría para estudiar ese mismo proceso en los humanos. Sin embargo, en los años 80 se descubrieron asombrosas similitudes en el juego de herramientas moleculares empleadas por distintos organismos a lo largo y ancho del reino animal. Esas semejanzas resultaron ser un regalo caído del cielo. Cualquiera que sea la especie, la naturaleza utiliza las mismas tuercas y tornillos, los mismos martillos y cinceles para crear al embrión.
Entre los subproductos surgidos del torrente de información salido del laboratorio hay nuevas esperanzas para tratar numerosas enfermedades que se contraen en edades avanzadas. El mes pasado, por ejemplo, tres biólogos ganaron el Premio Nobel de Medicina por su trabajo de investigación en torno al nemátodo Caenorhabditis elegans, que tiene poco más de 1.000 células, comparado con los 50 billones del ser humano. Los tres laureados determinaron que un mecanismo fundamental empleado por los embriones de C. elegans para eliminar células redundantes o anormales también existe en los humanos y podría utilizarse contra el SIDA, las enfermedades cardíacas y el cáncer. Y lo que es todavía más apasionante, aunque también más controvertido, es el descubrimiento de que las mismas células del embrión contienen un potencial terapéutico inexplorado. Estas células, conocidas como células madre embrionarias, son las progenitoras de células más especializadas que forman los órganos y tejidos. De aprovecharse sus poderes generadores, los investigadores creen que un día será posible reparar el daño provocado por lesiones y enfermedades.
Claro que la maravilla del embrión trasciende el conjunto de genes y células que lo componen. A diferencia de las hebras del ADN que flotan en un tubo de ensayo o las células madre dividiéndose en una caja Petri, el embrión es capaz de elaborar no sólo proteínas o tejidos, sino una entidad viva en la cual cada célula funciona como una parte integrada al todo. “Imagínese que es usted el rascacielos más alto del mundo, construido en nueve meses a partir de un solo ladrillo”, proponen Tsiaras y Werth al comienzo de su libro. “A medida que ese ladrillo se divide, va creando los otros materiales necesarios para construir y poner en funcionamiento la torre acabada: un millón de toneladas de acero, cemento, argamasa, aislamientos, tejas, madera, granito, solventes, alfombras, cable, cañerías y vidrio, así como todos los muebles, sistemas telefónicos, unidades de aire acondicionado, plomería, cableado eléctrico, obras de arte y redes informáticas, incluidos los programas de computación”.
Dada la cantidad de fases existentes en el proceso, puede que nunca deje de parecernos un milagro que la mayoría de las veces la vida surja intacta. “Cuando uno se fija en embrión tras embrión”, observa el neurobiólogo de la gestación Thomas Jessell, de la Universidad de Columbia, “lo que llama la atención es la fidelidad del proceso”.
Pero en ocasiones se producen fallas en esa fidelidad, y ahora se está investigando minuciosamente el por qué de estos tropiezos. En los organismos creados en laboratorio, los defectos congénitos ocurren por razones puramente genéticas, cuando los científicos mutan o eliminan intencionalmente secuencias específicas del ADN para determinar su función. Pero cuando la gestación descarrila en la vida real, muchas veces la causa se puede encontrar en una larga lista de factores externos que alteran algún aspecto del programa genético. El embrión no se desarrolla en el vacío, sino que depende de su entorno. Cuando el embrión humano es privado de nutrientes esenciales o queda expuesto a alguna toxina, las consecuencias pueden variar desde anormalidades evidentes “”espina bífida, síndrome del alcoholismo fetal”” hasta defectos metabólicos mucho más sutiles que quizá no se adviertan hasta mucho después.
Cada vez hay más pruebas de que numerosas dolencias graves “”como la arterioesclerosis, la hipertensión y la diabetes”” tienen su origen en malformaciones uterinas. Como señala el obstetra Peter Nathanielsz, de la Universidad de Nueva York, “lo que sucede en el útero antes de que usted nazca es tan importante como sus propios genes”.
Hoy en día, la mayoría de los adultos, y por supuesto la mayoría de los adolescentes, conocen el mecanismo que conduce al espermatozoide del semen del hombre al óvulo en los oviductos de la mujer. En ese instante comienza la historia de la gestación. El espermatozoide y el óvulo cuentan cada uno con 23 cromosomas, la mitad necesaria del ADN para crear un ser humano. Sólo al fusionarse los cromosomas del espermatozoide y del óvulo, el minúsculo cigoto, como se llama el óvulo fertilizado, recibe el manual de instrucciones para desarrollarse. Y a ello se dedica, duplicando su ADN cuando se divide, primero en dos células, luego en cuatro, luego en ocho, y así sucesivamente.
Pero en lugar de dividirse infinitamente, las células del cigoto van tomando forma paulatinamente. El primer cambio chocante surge cuatro días después de la concepción, cuando un grupo de 32 células llamado mórula forman dos capas separadas rodeadas de un núcleo repleto de líquido. Conocida como blastocisto, esta masa esférica penetrará en la pared del útero. Poco después, la capa externa de células se va transformando en placenta y saco amniótico, mientras la capa interna dará forma al embrión.
La formación del blastocisto indica el inicio de una secuencia de cambios tan complejos como la coreografía de un ballet. Al final de la primera semana, la capa de células interna del blastocisto se infla con dos capas más. De la primera capa, llamada endodermo, saldrán las células del tracto gastrointestinal. De la segunda, el ectodermo, surgirán las neuronas que forman el cerebro y la espina dorsal, junto con las células epiteliales que integran la piel. Luego, al final de la segunda semana, el ectodermo produce una fina línea de células conocida como la línea primitiva, que forma otra capa de células, el mesodermo. De allí saldrán las células destinadas a formar el corazón, los pulmones y los demás órganos internos.
En este punto, el embrión se parece a una pila de tortas liliputienses: circular, plana y horizontal. Pero a medida que el mesodermo va tomando forma, desencadena con las células del ectodermo otra transformación. Muy pronto estas células irán enrollándose para convertirse en el tubo neural, un precursor rudimentario de la médula espinal y el cerebro. El embrión, que en este punto no es mayor que un grano de arroz, ya creó el eje de los pies a la cabeza donde se instalarán todas las partes de su cuerpo.
La elaboración de un ser humano a partir de un único par de células es un asunto complicado, y en cualquier momento algo puede salir mal. Cuando el corazón no se desarrolla como es debido, los bebés pueden nacer con soplos cardíacos o incluso carentes de alguna válvula o cámara. Cuando el tubo neural no se desarrolla bien, los bebés pueden nacer con una malformación cerebral (anencefalia) o con la médula espinal deformada (espina bífida). Se sabe que los defectos del tubo neural se explican a menudo por niveles insuficientes de ácido fólico, la vitamina B soluble en agua. El ácido fólico es esencial para que una célula que se divide sea capaz de duplicar su ADN.
La vitamina A, que el desarrollo del embrión transforma en retinoides, es otro nutriente fundamental para el sistema nervioso. Pero hay que andar con cuidado porque el exceso de vitamina A puede ser tóxico. En otro libro publicado recientemente, Before Your Pregnancy, (Antes de su embarazo) la nutricionista Amy Ogle y la obstetra Lisa Mazzullo advierten a las futuras mamás que eviten los alimentos ricos en vitamina A, especialmente el hígado y los alimentos procesados con grandes dosis de esa vitamina, como el paté y el aceite de hígado de bacalao. El exceso de vitamina A, señalan, puede dañar el cráneo, los ojos, el cerebro y la médula espinal de un feto en desarrollo, probablemente porque los retinoides interactúan directamente con el ADN, lo cual afecta la actividad de genes esenciales.
El ácido fólico, la vitamina A y otros nutrientes se inoculan a los embriones y fetos en desarrollo al traspasar la placenta, el asombroso órgano temporal producido por el blastocisto que se desarrolla a partir de un óvulo fertilizado. El anillo exterior de células que componen la placenta es sumamente agresivo, comportándose de manera similar a las células tumorales, al invadir la pared uterina e interceptar los vasos sanguíneos de la mujer embarazada. De hecho, estas células penetran y sustituyen a las células maternas que forman la corteza de las arterias uterinas, dice Susan Fisher, bióloga especialista en desarrollo de la Universidad de California ( San Francisco). También engañan al sistema inmunológico de la embarazada para que tolere la presencia del embrión, en lugar de rechazarlo por ser una masa de tejido extraño.
En definitiva, dice Fisher, “la placenta es un policía de tránsito” y su tarea primordial es permitirle el paso a las cosas beneficiosas e impedírselo a las malas. Con este objetivo, la placenta ordena a pelotones de células asesinas que patrullen sus perímetros y utiliza a millones de pequeñas bombas moleculares para expulsar las toxinas antes de que dañen al embrión vulnerable.
No obstante, microbios como la rubéola y el citomegalovirus, por fármacos como la talidomida y drogas como el alcohol, por metales pesados como el plomo y el mercurio, y contaminantes orgánicos como la dioxina y los bifenilos policlorados (PCB) pueden acabar con las defensas de la placenta. Los elementos patógenos y las toxinas que contienen algunos alimentos pueden traspasar la placenta, lo cual explicaría por qué sus tejidos segregan una hormona que se ha querido relacionar con las náuseas matutinas. Según una hipótesis bastante atrevida, aunque no comprobada, las náuseas quizá sean la forma que tiene la naturaleza de proteger la vida embrionaria durante los tres primeros meses cruciales de desarrollo.
El momento es fundamental, en lo que respecta a las toxinas. Contaminantes medioambientales, como el monóxido de carbono y el ozono, por ejemplo, han sido relacionados con defectos del corazón, cuando la exposición coincide con el segundo mes del embarazo, el período de formación del corazón. Asimismo, el sistema nervioso se puede dañar muy facilmente al transferirse las neuronas desde la parte del cerebro donde se crearon hasta la zona donde acabarán afianzándose. “Una pequeñísima exposición en el momento clave en que un determinado proceso comienza a revelarse puede causar un efecto no sólo cuantitativamente mayor, sino cualitativamente diferente al que tendría en un adulto cuyo cuerpo ya terminó de formarse”, observa la ecóloga Sandra Steingraber, profesora interina de la Universidad de Cornell.
Entre las sustancias que más preocupan a Steingraber hay neurotoxinas como el mercurio y el plomo (que interfieren directamente con la emigración de las neuronas formadas durante el primer trimestre), y los PCBs (que, según ha quedado demostrado, bloquean la actividad de la hormona del tiroides). “La hormona del tiroides desempeña un noble papel en el feto”, afirma.”Penetra en el cerebro que se está formando y actúa como una especie de director de orquesta”.
Hay elementos químicos posiblemente dañinos para el embrión y los fetos en gestación se usan extensivamente. De ellos, dice Theo Colborn, director del programa de contaminantes del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), al menos 150 pueden interferir con las hormonas sexuales naturales que son esenciales para el desarrollo del feto. Los antiandrógenos, por ejemplo, abundan en fungicidas y plásticos. Se demostró que uno especialmente “”el DDE, un producto derivado del DDT””, provocó hipospadia en ratones de laboratorio, un defecto congénito en el cual la uretra no se extiende hasta el extremo del pene. Sin embargo, señala Allen Wilcox, editor del Journal of Epidemiology, la relación entre los químicos hormonales y los defectos congénitos todavía no se ha comprobado en los seres humanos.
La lista de posibles amenazas a la vida embrionaria es larga. No sólo abarca lo que come, bebe o inhala la madre, sino también las hormonas que surgen en su cuerpo. Las ratas preñadas cuya capacidad para producir insulina es eliminada químicamente, dan a luz a hembras que son especialmente propensas a desarrollar diabetes gestacional. Estas hembras hijas pueden producir insulina suficiente para controlar el nivel de glucosa en la sangre, pero sólo hasta que la gestación les exige una producción mayor. Entonces el nivel de glucosa se dispara, posiblemente porque sus páncreas quedaron lesionados por la exposición prenatal a la sangre llena de azúcar de sus madres.
De manera similar, la arterioesclerosis podría, en ocasiones, desarrollarse debido a la exposición prenatal a niveles de colesterol crónicamente altos. Según el Dr. Wulf Palinski, endocrinólogo de la Universidad de California (San Diego), parecería existir una especie de memoria metabólica de la vida prenatal que se guarda permanentemente. Por lo menos en conejos y gatos genéticamente idénticos, los animales nacidos de madres con dietas grasosas tenían muchas más posibilidades de desarrollar placas arteriales que aquellos de madres con poca grasa.
Pero de todas las fuentes de riesgo para la salud, la desnutrición materna “”que detiene el crecimiento, aun cuando los bebés nazcan a término”” probablemente sea la primera. “Las personas con bajo peso al nacer tienen, durante toda su vida, menos células renales y por tanto más posibilidades de sufrir fallas renales cuando se enferman”, observa David Barker, director de la unidad de epidemiología ambiental de la Universidad de Southampton (Inglaterra). Lo mismo ocurre con las células productoras de insulina en el páncreas. A esto se debe que los bebés de bajo peso al nacer son más propensos a contraer diabetes porque sus páncreas “”que producen la insulina”” deben trabajar mucho más. La desnutrición, sobre todo durante el primer trimestre, también parece desencadenar cambios del metabolismo a lo largo de la vida. En la etapa adulta, por ejemplo, la obesidad podría convertirse en un problema porque la escasez de alimentos al principio de la vida hace que el cuerpo modifique el ritmo por el cual las calorías son convertidas en glucosa para su uso inmediato o para guardar como reservas de grasa.
¿Cómo es que la desnutrición reprograma el metabolismo? ¿Impide que ciertos genes se activen, o activa aquellos que no debería? Los científicos hacen todo lo posible para responder a esas y otras interrogantes. Si tienen éxito, muchos más bebés superarán con éxito sus primeros críticos meses de desarrollo prenatal y se podrá reducir la incidencia de defectos congénitos y de enfermedades graves durante la vida adulta.
“”Informe de David Bjerklie y Alice Park/Nueva York y Dan Cray/Los Angeles.
Bioeticaweb