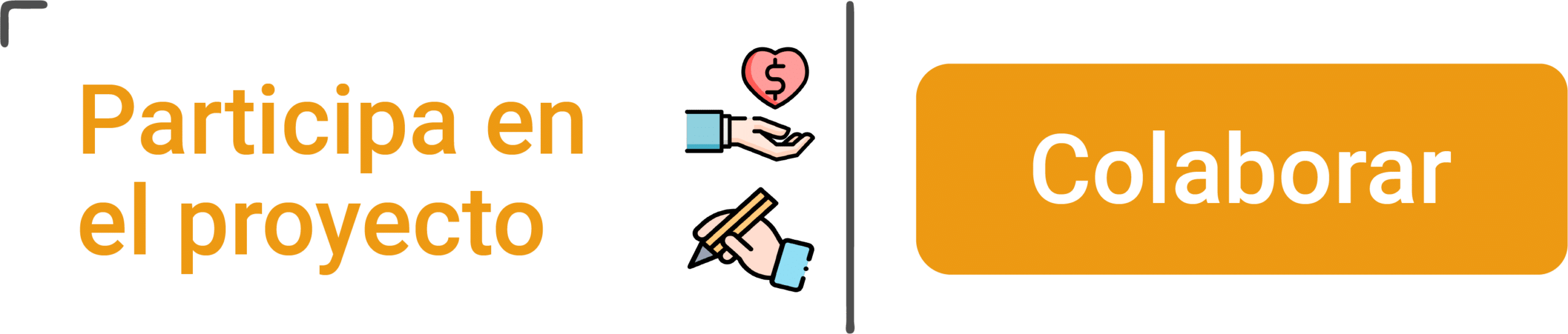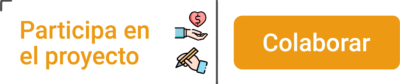I. La revolución biotecnológica II. El respeto de la vida humana III. Causas de la subversión ético-jurídica IV: La relación Derecho-Moral V. La relación Biología- Derecho Conclusión I. La revolución biotecnológica «¿Somos nosotros testigos de uno de los más complejos y decisivos períodos de la historia humana? ¿Es éste el periodo final de una época, o un …
I. La revolución biotecnológica
II. El respeto de la vida humana
III. Causas de la subversión ético-jurídica
I. La revolución biotecnológica
«¿Somos nosotros testigos de uno de los más complejos y decisivos períodos de la historia humana? ¿Es éste el periodo final de una época, o un comienzo?» Con estas palabras, que traen a la memoria la expresión con la que San Agustín veía en la caída del Imperio Romano por obra de los bárbaros el inicio de una nueva época de la humanidad, Juan Pablo II abrió el 17 de agosto de 1998, en el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo, el Coloquio Internacional promovido por el «Instituto para las Ciencias Humanas» de Viena, sobre el tema «At the End of the Millennium: Time and Modernities». Las respuestas que dieron los estudiosos presentes en el Coloquio a las preguntas de Juan Pablo II fueron muy articuladas, pero todas ““parece- sustancialmente orientadas en sentido afirmativo, como aquella del politólogo norteamericano Zbigniew Brzezinski. Este se manifestó muy preocupado, entre otras cosas, por la «escasa capacidad de control sobre el progreso científico» que la humanidad está revelando tener, por ejemplo en el vasto campo de las manipulaciones genéticas.
El Siglo XXI, de hecho, nace bajo el signo de una nueva y gran revolución madurada en las investigaciones científicas sobre la vida humana en los últimos 30 años: la revolución biotecnológica. El enorme progreso de los conocimientos científicos en el campo de la biología, y más específicamente, de la genética, no es un hecho científico que interese solamente a un reducido grupo de iniciados, sino que se ha vuelto ya un trastornador fenómeno social, ético, jurídico e incluso político y de opinión pública. Por todas partes se habla de procreación humana homóloga y heteróloga en laboratorio, del genoma humano y de sus posibles manipulaciones, de «ingeniería genética», de clonación de animales y hasta de personas, de experimentación científica con embriones humanos con fines terapéuticos o eugenésicos, etc.
La importancia de esta realidad es de tal alcance y trascendencia, plantea tales problemas sobre el futuro de la vida, de la dignidad del hombre y de la humanidad, que las academias científicas y los parlamentos, los foros legislativos nacionales e internacionales, así como también el Magisterio de la Iglesia, se han visto y se ven de continuo y casi por sorpresa interpelados. Frente al creciente poder manipulador de la vida humana por parte de muchos científicos, se ha vuelto inevitable preguntarse si todo lo que es técnicamente posible puede ser éticamente justificable, y dentro de qué límites jurídicos. El descubrimiento del DNA, molécula de más de tres mil millones de «letras» que, en su conjunto, encierra todas las instrucciones para que nuestro cuerpo se desarrolle completamente a partir de una única célula embrionaria, y la sucesiva carrera de la manipulación genética, cuya etapa actualmente más fascinante es el «Proyecto genoma», ha sido como echar nafta sobre el fuego de no pocos problemas de particular importancia y gravedad.
En efecto, los interrogantes despertados por el progreso de la genética y de la biotecnología no solo comprometen a los cultivadores de la bioética y del bioderecho, sino que atraen también la atención de politólogos y economistas. Jeremy Rifkin, en las conclusiones del conocido ensayo «El siglo Biotech», en el cual analiza el influjo que la innovación científico-tecnológica en curso podrá tener sobre la humanidad, comenta: «La revolución biotecnológica nos obligará a considerar muy atentamente nuestros valores más profundos y nos constreñirá a plantearnos de nuevo y seriamente la pregunta fundamental sobre el significado y el fin de la existencia. Y esto podría representar el resultado más importante. El resto depende de nosotros». De hecho, la cuestión de la relevancia y de la tutela de estos «valores más profundos», se encuentra en el centro de los debates más encendidos en los parlamentos y en las academias, y es cualquier cosa menos pacífica. Aquí se ha creado una divisoria de aguas entre aquellos que reconocen en el respeto por la dignidad de la persona y de la vida humana ““desde el mismo momento de la concepción- el criterio fundante de la bioética y del bioderecho, y aquellos que, en cambio, guiados sólo por el pragmatismo científico y comercial, pretender ver en la libertad de investigación el criterio último y suficiente para justificar éticamente y legalmente los experimentos sobre el ser humano, especialmente en las primeras etapas de su existencia.
Esta contraposición dialéctica nació ““se podría decir ““ en julio de 1984, cuando fue publicado en Londres el informe gubernativo titulado Report of the Committee of Inquiry into Human fetilization and Embriology, redactado bajo la dirección de la Profesora Mary Warnock. Se trata de un documento pionero de gran importancia histórica a causa del influyo que ha tenido sobre todos los documentos del género elaborados a continuación en el mundo. El «Warnock report», tal como es conocido, aun admitiendo en algunos puntos que el utilitarismo estricto no es válido como criterio ético o jurídico para decidir sobre las nuevas técnicas, erigió como base de toda decisión moral y legal el sentimiento de la mayor parte de la gente; es decir, fijó como criterio práctico universal el utilitarismo sentimental mayoritario. De este modo, el culto irracional a los deseos descartaba las razones morales objetivas, y el obsequio pasivo al mito cientista negaba la existencia de una moral objetiva cognoscible por medio de la razón humana. El uso de la razón era desplazado por la intensidad de los sentimientos y deseos. Incluso las recientes afirmaciones de algunos acerca de la eventual validez de la clonación humana en vista del uso de células estaminales embrionales, con fines terapéuticos y hasta eugenésicos, es emblemática respecto de esta orientación ideológica, alguna vez presentada como «responsabilidad de gobierno» al servicio del bien social.
Del otro lado de la «divisoria de aguas» se alinean, a su vez, aquellos que ““más respetuosos de la realidad ontológica del embrión humano- están convencidos de que el bien del hombre y la nobleza de la investigación científica exigen que todo experimento biológico sobre el hombre mismo respete los valores conexos con la dignidad de la persona humana, que ha de considerarse siempre fin en sí misma, y jamás instrumento o cosa .
Teniendo en cuenta la real existencia de estas dos opuestas concepciones de la biotecnología y de sus implicaciones éticas y jurídicas, así como el gran bien o el gran mal que tal progreso científico podría acarrear al hombre, Juan Pablo II ha dicho, en el solemne acto de entrega del tercer Milenio a la Santísima Virgen María, al concluir el reciente Jubileo de los Obispos: «La humanidad posee hoy instrumentos de potencia inaudita: puede hacer de este mundo un jardín, o reducirlo a un montón de ruinas. Ha adquirido extraordinarias capacidades de intervención sobre las fuentes mismas de la vida: puede usar de ellas para el bien, dentro del cauce de la ley moral, o puede ceder al orgullo miope de una ciencia que no acepta límites, hasta pisotear el respeto debido a todo ser humano. Hoy más que nunca en el pasado, la humanidad está en la encrucijada».
Este es, de hecho, el más grande desafío que la revolución biotecnológica ““con sus «extraordinarias capacidades de intervención sobre las fuentes mismas de la vida»- dirige no solamente a la conciencia de los biólogos y de los cultivadores de la bioética, sino también a la responsabilidad de los juristas, de los legisladores y de los hombres de gobierno. Se trata de procurar que este progreso científico sea usado «para el bien, dentro del cauce de la ley moral», es decir, en «el respeto debido a todo ser humano».
II. El respeto de la vida humana
Ha sido repetido, contra la visión reductiva del puro pragmatismo científico, que la esencia y el futuro de la bioética ““y, en consecuencia, del bioderecho- es precisamente éste: promover y garantizar en las experiencias científicas el respeto y la tutela de la vida humana y de su dignidad, en todas sus etapas existenciales. Sin embargo, me parece muy importante subrayar que ésta no es una opción científica o filosófica de carácter religioso, es decir, basada solamente en la moral cristiana. No se trata ““como algunos intelectuales laicistas sostienen- de una «bioética católica» contrapuesta a una «bioética laica». Se trata, en cambio, de una exigencia de carácter universal y al mismo tiempo científica, ética y jurídica, porque está basada en la realidad ontológica universal de la naturaleza humana ““que es igual para todos- y sus derechos inalienables, que ponen justos límites y, al mismo tiempo, abren amplias perspectivas al laudable desarrollo de la genética y de la biotecnología.
A este respecto, parece oportuno recordar dos precedentes e importantes llamados de Juan Pablo II, muy significativos; uno, hecho en 1994 a los miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias; el otro, a los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995: 1º) A los primeros, les decía: «No conviene dejarse fascinar por el mito del progreso, como si la posibilidad de realizar una investigación o de emplear una técnica permitiera calificarla inmediatamente como moralmente buena. La bondad moral se mide por el bien auténtico que procura al hombre considerado según la doble dimensión corporal y espiritual».
2º) A la Asamblea General de la ONU la exhortaba:
«Fue precisamente la barbarie registrada con relación a la dignidad humana, la que llevó a la Organización de las Naciones Unidas a formular, apenas tres años después de su constitución, aquella Declaración Universal de los Derechos del Hombre que permanece como una de las más altas expresiones de la conciencia humana en nuestro tiempo. (“¦). Muy lejos de ser afirmaciones abstractas, estos derechos nos dicen, por el contrario, algo importante respecto de la vida concreta de todo hombre y de todo grupo social. Nos recuerdan que no vivimos en un mundo irracional o privado de sentido, sino que, por el contrario, hay en él una lógica moral que ilumina la existencia humana y hace posible el diálogo entre los hombres y los pueblos. Si queremos que un siglo de violencias deje espacio a un siglo de persuasión, debemos encontrar el camino para discutir, con un lenguaje comprensible y común, acerca del futuro del hombre: la ley moral universal, escrita en el corazón del hombre, y aquella especie de «gramática» que sirve al mundo para afrontar estas discusiones acerca de su propio futuro».
Resulta muy significativo que el Papa haya añadido inmediatamente, ante las máximas Autoridades civiles del mundo allí reunidas: «Desde esta perspectiva, es motivo de seria preocupación el hecho de que hoy, algunos nieguen la universalidad de los derechos humanos, así como niegan que haya una naturaleza humana participada por todos» Al decir esto, no se le escapaba a Juan Pablo II ““ más aún, lo reconoció- que culturas diferentes y experiencias históricas diversas dan origen a formas institucionales y jurídicas diversas, pero añadió: «una cosa es afirmar un legítimo pluralismo de “formas de libertad”, y otra cosa es negar toda universalidad o inteligibilidad a la naturaleza del hombre». Con estas palabras, el Papa ha querido ciertamente poner en evidencia el peligro de que la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» sufra un progresivo vaciamiento de autoridad moral y de fuerza vinculante, a causa de la creciente difusión de un pensamiento filosófico y político de individualismo libertario, que está llevando en no pocas naciones al creciente vaciamiento de algunos de tales derechos y, más específicamente, del derecho a la vida proclamado por el Art. 3 de esta histórica Declaración, a la cual se remite la «Convención europea para la defensa de los Derechos del Hombre» (Roma, 1950), solemnemente conmemorada por el Consejo de Europa hace pocos días. Por eso, en tal ocasión, el Papa, después de haber destacado «la tendencia a interpretar los derechos solamente desde una perspectiva individualista», ha sentido el deber de advertir con tranquila firmeza: «Mientras me complazco por este noble resultado (la eliminación de la pena de muerte), es mi ferviente esperanza de que pronto llegue el momento en el que se comprenda también que se comete una enorme injusticia allí donde la vida inocente, en el seno materno, no es tutelada».
A nadie se le escapa que, en la segunda mitad del siglo XX, se ha consumado la más grande subversión ““ jurídica y ética- del derecho a la vida: la pérdida ““al menos en la praxis legislativa de muchos Estados, en ocasiones en sorprendente contraste con sus propias Constituciones ““ de su carácter de derecho inalienable. Más aún, en la Encíclica Evangelium vitae, ha hecho notar Juan Pablo II que los atentados contra la vida naciente y terminal «presentan caracteres nuevos respecto al pasado y plantean problemas de singular gravedad por el hecho de que tienden a perder, en la conciencia colectiva, el carácter de «delito», y a asumir paradójicamente, el de «derecho»». Frente a esta grave realidad, parece ser, ante todo, necesario plantearse dos preguntas de fondo:
1ª) ¿Cuáles han sido la o las causas de esta subversión ético-jurídica que ha abierto la puerta, no sólo a la legislación permisiva del aborto, sino también a aquellas otras que comienzan por legalizar la eutanasia, las indebidas manipulaciones de genes y de embriones, y otros atentados contra la dignidad del hombre y de la vida humana?
2ª) ¿Cuáles parecen ser ““con una visión positiva ““ las dos cuestiones conexas de carácter filosófico y biológico, cuya toma de conciencia se presenta más necesaria para la defensa del inalienable derecho a la vida, en el respeto debido a todo ser humano?
III. Causas de la subversión ético-jurídica
Se sabe que la legalización del aborto en Rusia, en 1920, obedeció a una razón totalitaria de naturaleza socio-política: facilitar la inserción de la mujer en el trabajo extradoméstico, en beneficio de la economía socialista. La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos («Roe vs. Wade») que en 1973 abrió las puertas en aquella Nación al aborto legal, lo hizo, en cambio, bajo una aparente razón democrática de defensa de la libertad personal de la mujer: la Corte ““ se lee en la opinión mayoritaria de los jueces – «need no resolve the difficult question of when life begins» y, por lo tanto, fue permitido a la mujer abortar y negado, consecuentemente al embrión y al feto, el derecho a la vida. La razón dada en Rusia ““ en un estado comunista- y la razón dada en los Estados Unidos ““ en un estado democrático- fueron motivaciones aparentemente diversas, pero en realidad obedecen ambas a la misma concepción agnóstica de la ética y del derecho: la del estricto positivismo jurídico y pragmatismo político, basados ambos en la negación de la ley natural y sobre el consecuente divorcio moral entre libertad y verdad.
Se podría decir que todo el Magisterio social de la Iglesia en el siglo XX ha estado guiado sobre todo por la necesidad de defender las conciencias de los cristianos y de la entera humanidad contra dos grandes utopías ideológicas que llegaron a ser también sistemas políticos a escala mundial: la utopía totalitaria de la justicia sin libertad y la utopía libertaria de la libertad sin verdad. Ha dicho, de hecho, el Papa: «Totalitarismos de signo opuesto y democracias enfermas han subvertido la historia de nuestro siglo».
La primera utopía ““ y con ella los sistemas políticos que de varias formas la habían encarnado en Europa- ya está en camino de declinación y de extinción, pero no sin haber dejado tras de sí un inmenso montón de ruinas espirituales y sociales. La segunda utopía, en cambio, la de la libertad sin verdad, está en fase de creciente expansión. Para ella, madurada en el hábitat filosófico del iluminismo y del relativismo agnóstico, no es la verdad objetiva la que asegura la legalidad moral y la racionalidad jurídica de la norma o de las experiencias biomédicas, sino solamente la verdad relativa o convencional, fruto pragmático del compromiso estatal o político, o directamente del puro interés económico.
No es casual que el máximo exponente del positivismo jurídico, Hans Kelsen, comentando la pregunta evangélica de Pilato a Jesús: «¿Qué es la verdad?» (Jn. 18, 38), escribiera que, en realidad, esta pregunta del pragmático hombre político contenía en sí misma la respuesta: la verdad es inalcanzable, por eso Pilato, sin esperar la respuesta de Jesús se dirigió a la muchedumbre y preguntó: «¿Queréis que deje libre al rey de los judíos?». Al actuar así, -concluye Kelsen”“ Pilato se comporta como perfecto demócrata: es decir, confía el problema de establecer qué sea lo verdadero y lo justo a la opinión de la mayoría, aunque él estuviese convencido de la completa inocencia del Nazareno.
Meditando sobre este mismo dramático proceso de Jesús, Juan Pablo II ha escrito: «Así, pues, la condena de Dios por parte del hombre no se basa en la verdad, sino en la prepotencia, en una engañosa conjura. ¿No es exactamente ésta la verdad de la historia del hombre, la verdad de nuestro siglo? En nuestros días, semejante condena ha sido repetida en numerosos tribunales en el ámbito de los regímenes de opresión totalitaria. Pero ¿no se repite igualmente en los parlamentos democráticos, cuando, por ejemplo, mediante una ley emitida regularmente, se condena a muerte al hombre aún no nacido?».
Es preciso, por tanto, afirmar claramente y con fuerza ““para defender el derecho inalienable a la vida, pero también para prevenir las inteligencias honestas contra los sofismas de los falsos demócratas- que esta reducción meramente subjetivista y agnóstica de la libertad y del derecho es contraria no solamente a la doctrina social cristiana sino también al concepto tradicional y sano de democracia.
Ha sido puesto de relieve, de hecho, por filósofos como Maritain, del Noce, o Possenti, y por juristas como Cotta, Hervada, Finnis o Waldstein -y solamente son algunos nombres- que los autores clásicos anteriores a la destrucción dogmática de la ideología liberal-agnóstica han interpretado siempre la democracia como un ordenamiento social de libertad que tiene límites naturales. No con límites externos, impuestos autoritariamente desde afuera (tendencia totalitaria) o impuestos a través de un simple y omnicomprensivo acuerdo pacticio (tendencia liberal-radical), sino con los límites que tienen un fundamento intrínseco: la ley natural, el derecho natural o ius gentium. Por lo demás, la ideología liberal-radical, fundada en el agnosticismo religioso y el relativismo moral, al quitarle a la democracia su fundamento de principios y de valores objetivos, ha vuelto peligrosamente inciertos los límites de la racionalidad y de la legitimidad de la norma. Esto ha debilitado profundamente el ordenamiento jurídico democrático frente a la tentación de una libertad desnaturalizada: es decir, de una libertad, sin los límites verdaderamente liberadores de la verdad objetiva sobre la naturaleza y la dignidad del hombre y de la vida humana.
De frente a este gran desafío que lanza al futuro del hombre este progresivo desarrollo del «relativismo ético» y de la «democracia libertaria», nosotros deberíamos preguntarnos, con sereno optimismo cristiano: ¿qué puede hacer, a nivel de creatividad intelectual, la inteligencia no subyugada por el totalitarismo agnóstico, es decir, la inteligencia que reconoce la existencia de una «estructura moral de la libertad», de «aquella gramática» universal ““la ley moral inscrita en el corazón del hombre- que debería abrir el camino a un lenguaje bioético comprensible para todos? Me parece que las reflexiones más serenas y creativas de los filósofos del derecho y de los sociólogos, pero también de los biólogos y teólogos, han de seguir, aunque fatigosamente por momentos, dos campos principales de investigación: la relación entre el derecho y la moral, y la relación entre la biología y el derecho. En estas dos relaciones se articula, me parece, la respuesta a la segunda pregunta formulada precedentemente sobre la deseada armonía entre progreso científico y respeto por la dignidad de la vida humana.
En la «19e. Conférence des Ministres Européens de la Justice», organizada por el Consejo de Europa (La Valletta-Malta, 14 de junio de 1994) sobre el tema de la «corrupción» en la vida pública, aparecían a menudo en todas las intervenciones, las expresiones «crisis de la moral» y «crisis del derecho» con referencia al descubrimiento, en muchas Naciones, de graves ilegalidades en la gestión de la administración pública, en el mundo de los negocios y en el uso del dinero público. Estos penosos sucesos ““es verdad- han inducido a hablar ansiosamente de crisis moral hasta a los dogmáticos de la llamada ética laica, la cual ““después de haber suprimido de los contenidos éticos las relaciones del hombre con Dios y del hombre con sí mismo ““ ha reducido la virtud de la justicia a la sola ética social, es decir, a las relaciones puramente intersubjetivas.
Pero, contrariamente a esta visión reductiva y miope de la llamada ética laica, del moralismo agnóstico, las razones de la crisis aparecen más vastas y bastante más profundas de la simple pérdida del sentido de los deberes sociales. Son más bien el creciente empobrecimiento ético, la amoralidad permisiva de la actividad legislativa y jurisprudencial en muchos Estados, y el consiguiente progresivo debilitamiento de la racionalidad de sus leyes y de las sentencias de sus tribunales, las razones que están llevando al depreciamiento del derecho y a la pérdida de su función pedagógica y de su sustancial fuerza vinculante. Es evidente para todos -basta leer los diarios- que la amoralidad del legislador y la del juez constituyen los más consistentes estímulos a la inmoralidad del ciudadano.
Sin embargo, tal ética laica no admite ““menos aún cuando se habla de bioética o de bioderecho- estos conceptos de «amoralidad» o de «inmoralidad» basados sobre valores y verdades objetivas que estén por encima de las leyes positivas. Por eso, ella propugna la separación entre «moral privada» y «ética pública» en nombre del así llamado «pluralismo ético». La moral privada se fundaría sobre los principios filosóficos o las convicciones religiosas del individuo y, por tanto, ella debería circunscribirse al ámbito y al juicio de la sola conciencia personal de cada ciudadano; la ética pública, en cambio, sería aquella que es determinada exclusivamente por el consenso mayoritario de la comunidad, es decir, de aquella verdad convencional a la que hemos aludido antes y que se concreta en la ley. Con su habitual claridad, ha dicho un insigne estudioso de la bioética: «Los problemas de la vida, comprendidos aquellos del aborto y de la eutanasia, son confiados a la conciencia privada y la ley debería solamente garantizar justamente la libertad de conciencia y de comportamiento, la elección individual (“¦). Hoy se trata, pues, no sólo de definir mejor y fundar la relación entre la bioética y el bioderecho, sino también de reivindicar la legitimidad de un discurso ético en ámbito social y su relevancia en el ámbito jurídico.
Me ha parecido necesario destacar en otra ocasión que, con el fin de criticar las precedentes afirmaciones en clave moralista y hasta fundamentalista, alguno podría objetar: pero, ¿no se da cuenta usted de que el precepto moral apela a la conciencia, mientras la norma jurídica mira en cambio a las relaciones externas, a la conducta social del hombre? ¿No se da cuenta de que en todo este razonamiento, además de esta confusión conceptual, se transparenta una cierta nostalgia del sistema político jurídico del Estado confesional católico?
Hagamos notar, por lo pronto, para evitar equívocos, un hecho normalmente olvidado por los sostenedores de la llamada moral laica: no es sólo el magisterio de la Iglesia Católica el que se opone a la legislación permisiva del aborto, de la eutanasia, a las leyes estatales que liberalizan completamente la fecundación artificial, las manipulaciones genéticas con finalidad eugenésica y comercial, y otros atentados contra la dignidad de la vida humana; también hay pronunciamientos doctrinales más o menos formales de otras confesiones cristianas y de otras religiones (desde el Islam al Hebraísmo) y no solo éstas. Más aún, se oponen también, abiertamente o con timidez, por el miedo de ser inmediatamente etiquetados como de derecha, no pocos representantes de aquella parte del mundo intelectual que se declara religiosamente indiferente, pero culturalmente humanista: «Ciertamente», enseñaba Cicerón, «existe una ley verdadera: es la recta razón; ella es conforme a la naturaleza, se la halla en todos los hombres; es inmutable y eterna; sus preceptos llaman al deber, sus prohibiciones protegen del error [“¦]. Es un delito sustituirla con una ley contraria; está prohibido no cumplir una sola de sus disposiciones; nadie tiene la posibilidad de derogarla completamente».
Digan lo que digan quienes la niegan, es un hecho que esta ley natural, ya proclamada como lo «justo natural» en la filosofía griega y como «ius gentium» por el derecho romano para tutela del buen gobierno y de la justicia, ha permanecido sustancialmente inalterada a través de la historia. Más aún, ha sido un factor decisivo en el desarrollo civil de los pueblos y de las culturas. Esta ley ““a la cual se ha apelado en el proceso de Nuremberg contra los criminales nazis y en el actual proceso contra los crímenes en la ex Yugoslavia- no ha sido inventada por el Cristianismo ni por ninguna otra religión: está inscrita en el corazón del hombre, aunque después ha sido más plenamente iluminada por la Revelación [sobrenatural cristiana]. Como sea, y volviendo al campo de la reflexión científica y metodológica, no parece que se pueda atribuir suficiente consistencia a la eventual objeción de confusión conceptual entre moral y derecho. De hecho, es verdad que la moral y el derecho son dos ciencias diversas, que miran al hombre desde perspectivas y con finalidades diferentes. La moral se ocupa primariamente del orden del hombre como persona: mira al conjunto de exigencias que emanan de la estructura ontológica del hombre en cuanto ser creado y dotado de una particular naturaleza, dignidad y finalidad. El derecho, en cambio, se ocupa primariamente del orden social; mira ““estamos hablando del derecho como ordenamiento- al conjunto de estructuras que ordenan la comunidad civil, la sociedad. Pero si el hecho más relevante y positivo del progreso de la ciencia del derecho en el siglo XX ha sido justamente poner en el centro de la realidad jurídica a su verdadero protagonista, el hombre, fundamento y fin de la sociedad, es obvio que el derecho de una sana democracia debe tener en cuenta cuál es la estructura propia de la persona humana ontológicamente fundada: su naturaleza de ser no sólo animal e instintivo sino inteligente, libre y con una dimensión trascendente y religiosa del espíritu que no puede ser ignorada, ni mortificada. De otro modo, el derecho ““aunque se llamara democrático ““ sería contra natura, esencialmente inmoral, instrumento de un ordenamiento social totalitario. Aquí no hay espacio ““en pura honestidad científica- para el relativismo ético (negar la existencia de una verdad objetiva sobre el hombre y sobre la vida humana), como no hay espacio (si se quiere evitar la instauración de una sociedad donde reine la ley de la selva) para defender la legitimidad de un derecho positivo divorciado de la ley moral natural.
V. La relación Biología- Derecho
El segundo campo de investigación, de diálogo y de compromiso científico en defensa de la dignidad de la vida humana y del derecho a la vida está representado por la relación entre biología y derecho: el así llamado bioderecho. Se trata de una relación a afrontar con ánimo positivo y sereno, porque también en este campo está buscando imponer sus tesis un positivismo jurídico radical, basado en el relativismo moral. í‰ste, de hecho, después de haber negado ““contra toda la tradición de la ciencia jurídica ““ la existencia de una verdad objetiva sobre el hombre y sobre la vida humana, quiere apoyarse sobre esta misma negación también frente a los desarrollos científicos de la biología. Y se diría que lo hace sobre la base de un criterio pragmático de tipo político: evitar que ““sobre la base de las recientes y maravillosa adquisiciones de la antropología genética y a su impacto sobre la opinión pública ““ deban rever sus propias leyes permisivas los Estados en los cuales ya se ha reconocido el llamado «derecho» al aborto y a la eutanasia.
Por ejemplo, la sentencia «Roe vs. Wade» de la Suprema Corte de los Estados Unidos volvió legal al aborto en 1973 afirmando ““como hemos recordado supra– que la Corte no tenía necesidad de resolver «the difficult question of when life begins». Ahora, en cambio, después de las investigaciones genéticas de los últimos 20 años, hechas sobre todo con la ayuda de la ultrasonografía y de la embrioscopía, se puede afirmar que «Ya es biológica y genéticamente cierto que apenas producida la fusión de los dos gametos comienza la existencia de un nuevo sujeto humano, el cual, bajo el control del programa inscrito en su propio genoma, despliega autónoma y teleológicamente, en una rigurosa unidad funcional, su propio plan de desarrollo de modo coordinado, continuo y, por ley general, gradual». A la luz de la lógica jurídica acerca del valor de la «ratio legis» o del «pondus iurisprudentiale» se deduce que debería ser cambiada esta sentencia de la Suprema Corte y las relativas consecuencias de orden legislativo en los varios Estados de la Unión. Y lo mismo deberían hacer ““ sin que disminuya por eso su carácter laico y aconfesional- los gobiernos de las otras Naciones en las cuales se han introducido legislaciones permisivas del aborto y de las indebidas manipulaciones de los embriones humanos.
Sin embargo, el totalitarismo agnóstico está buscando otros pretextos para no tener que rever ““más aún, para darle un ulterior impulso ““ su propia línea permisiva. A este fin, sus fautores recurren a un sorprendente fenómeno de camaleónica metodología científica. Admiten sin dificultad que hay un derecho a la vida de las personas, pero se preguntan: ¿quién es verdaderamente «persona»? Los mismos juristas y políticos que antes rechazaban como metafísicos y dogmáticos los conceptos de «verdad» y de «persona», ahora tratan de imponer una «verdad» suya filosófica sobre el nuevo significado del término «persona», que sería distinto del concepto de «ser humano». Utilizan el término «persona» ya no más para indicar la sustancial diversidad entre el universo humano y el no humano, sino solamente al interior del universo humano, para operar una arbitraria discriminación entre una fase y otra de su desarrollo: «persona» sería solamente el niño nacido, o quizá el feto, pero no el embrión. La persona no se define por aquello que es sino por aquello que está en grado de hacer o de aparecer. El neo-concebido no tendría todavía ““según la nueva teoría filosófica ““ una verdadera realidad y dignidad humana; se trataría sólo de un «amasijo celular», de una realidad «potencialmente» humana o incluso una pura posibilidad de humanidad, porque no es todavía consciente. Las consecuencias bioéticas y jurídicas que se pretenden sacar de esta discriminación filosófica son evidentes: quien todavía no es «persona» no puede tener «personalidad jurídica» ninguna, no puede ser titular de verdaderos derechos ““como el derecho a la vida-, aunque nada obsta para que se le pueda conceder algún grado de protección legal.
De frente a esta arbitraria discriminación se puede verdaderamente decir: ¡Qué lejos están los fautores de esta teoría de la gran tradición filosófica y jurídica que Tertuliano compendió en el famoso axioma: «Ya es hombre, aquel que lo será»! Es sorprendente que esta subversión bioética y jurídica suceda precisamente en el siglo en el cual ““ frente a tantos y tan tremendos crímenes contra la vida y la dignidad de la persona- se ha hablado tanto en sedes nacionales e internacionales de los «inviolables derechos del hombre». Por eso, la Evangelium vitae se ha planteado con admirable lucidez esta pregunta: «¿Dónde están las raíces de una contradicción tan paradójica?», y Juan Pablo II responde, entre otras cosas: estas raíces «las podemos encontrar en las complejas valoraciones de orden cultural y moral, comenzando por aquella mentalidad que, exasperando e incluso deformando el concepto de subjetividad, reconoce como titular de derechos sólo a quien se presenta con plena o al menos incipiente autonomía y sale de las condiciones de total dependencia de los demás. Pero ¿cómo conciliar tal impostación con la exaltación del hombre como ser «indisponible»? La teoría de los derechos humanos se funda justamente en la consideración del hecho de que el hombre, a diferencia de los animales y de las cosas, no puede ser sometido al dominio de nadie». El hombre ““desde el momento de su concepción ““ no es «algo», es «alguien».
Más aún, son refutadas las tesis arbitrarias sobre el concepto de «vida humana» de algunos biólogos y filósofos los cuales, siempre en defensa de las leyes permisivas, se baten tenazmente contra la «indisponibilidad de la vida humana» y el concepto de «persona» y de «dignidad personal». Según éstos, no habría que considerar «vida humana» aquella que no es consciente de sí, que es incapaz de expresar voluntariamente una cualidad mínima de existencia, que no tiene una capacidad de relación verbal o escrita o que no experimenta dolor (o se presume que no lo experimenta) de la propia supresión. «Está claro ““enseña la Evangelium vitae– que con tales presupuestos no hay espacio en el mundo para quien, como el nascituro o el que va a morir, es un sujeto estructuralmente débil, parece totalmente sujeto a la merced de otras personas y radicalmente dependiente de ellas, y sólo puede comunicarse mediante el mudo lenguaje de una profunda simbiosis de afectos».
Sin embargo, esta arbitraria división de los individuos humanos, entre simple «ser humano» (entendido como «micro-ser» o «pre-persona») y «persona» no es admisible ““más allá del punto de vista moral ““ ni en el plano biológico ni en el plano estrictamente jurídico. En el plano biológico, ya hemos visto que es genéticamente cierto que apenas sucede la fusión de los dos gametos se inicia en el óvulo fecundado la existencia de un nuevo sujeto humano. En el plano jurídico, se trata sustancialmente de un nuevo individuo humano, con su propia identidad genética, distinta de la de su padre y de la de su madre. Sucede, por tanto que, por lo que se refiere al derecho a la vida, el principio de no discriminación, fundado sobre el de igualdad, eje de todos los derechos fundamentales del hombre, debe ser aplicado al «ser humano», al «individuo humano» y no solamente a la «persona jurídicamente reconocida» sobre la base de una concepción puramente positivista y pragmática de la ontología del embrión y, por tanto, de la bioética y del bioderecho. Se sabe, de hecho, qué enormes intereses políticos y comerciales hay detrás de las manipulaciones del embrión humano con fines experimentales, a favor de la fecundación artificial y de la industria farmacológica y cosmética.
No se trata aquí de aplicar a la biología o al derecho el concepto metafísico clásico de «persona» según la conocida definición de Boecio: «sustancia individual de naturaleza racional». Esta definición y otras semejantes de carácter metafísico, permanecen válidas. Pero lo que queremos decir es que tanto las adquisiciones de la moderna biología como la recta comprensión de la centralidad de la persona en el derecho, sufragan la afirmación de que el ser humano «debe ser respetado y tratado como persona desde su concepción». De hecho, ya no hay duda incluso para las ciencias positivas de que el embrión no sólo es un individuo bien definido de la especie humana, sino que encierra en sí todas las potencialidades biológicas, psicológicas, culturales, espirituales, etc. que el hombre desarrollará en el curso de su existencia. Por eso, ha subrayado Juan Pablo II, en la conclusión del simposio internacional «Evangelium vitae e Diritto», organizado por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos: «No podemos no asumir como punto de partida el estatuto biológico del embrión, que es un individuo humano, que tiene la cualidad y la dignidad propia de la persona. El embrión humano tiene derechos fundamentales, es decir, es titular de constitutivos indispensables para que la actividad connatural a un ser pueda desenvolverse según un propio principio vital. La existencia del derecho a la vida como constitutivo intrínsecamente presente en el estatuto biológico del individuo humano desde la fecundación constituye por tanto, el punto firme de la naturaleza también para la definición del estatuto ético y jurídico del nascituro».
De hecho, para tener «la cualidad y la dignidad propia de la persona» no se requiere que ésta haya desarrollado ya en mayor o menor grado sus potencialidades. Como no se requiere para reconocer y tutelar en el individuo humano la cualidad y la dignidad de «vida humana» que se exprese en grados de «cualidad» o de «interacción» mental, física o social. Es obvio que si tales errores fueran acogidos, se abriría la puerta no sólo al aborto y a la eutanasia, sino también a la supresión de los retardados mentales, a los sujetos deformes por malformaciones congénitas o por graves minusvalías a consecuencia de traumas, de las personas afectadas por enfermedades «socialmente peligrosas», y así siguiendo. Se llegaría así al materialismo más basto, al más inhumano de los totalitarismos. Por esto se hace tan necesario la serena profundización de las mutuas relaciones que se dan entre el derecho y la moral, la biología y el derecho, si de verdad se quiere que estas tres ciencias estén ““como deben estar- al servicio del hombre.
Este diálogo constructivo ““de mutuo enriquecimiento- aparece quizá, hoy día, más difícil que en el pasado, considerando la deriva relativista y positivista de la ética y del derecho. Con razón se ha dicho que en el actual proyecto cultural, «el hombre es visto “doble”: hay un nivel en el que se lo considera sujeto inalienable (la persona interpretada sobretodo como titular de derechos), y otro nivel en el cual es objeto, es decir, parte de la naturaleza físico-biológica sobre la cual pone sus manos la ciencia» Pero se trata de esto: de evitar ““a través del estudio interdisciplinar y el diálogo sereno- que la biotecnología, con sus «extraordinarias capacidades de intervención en las fuentes de la vida» se cierre en el mencionado segundo nivel puramente empírico. Porque en este caso, ceder «al orgullo miope de una ciencia que no acepta límites» morales, llevaría a «pisotear el respeto debido a todo ser humano», como advertía Juan Pablo II en el acto de entrega del III Milenio a la Virgen María.
Es evidente que «hoy como nunca en el pasado la humanidad está en la encrucijada» Se trata por eso, de acertar, en la encrucijada, con el camino justo. Y éste, al margen de toda estéril contraposición entre «cultura laicista» y «cultura católica», no puede ser otro que aquél de la invitación dirigida por Juan Pablo II en la Asamblea General de la ONU a todos los hombres de buena voluntad: comprometerse lealmente a defender, en los varios niveles de la convivencia humana, la «estructura moral de la libertad», en nuestro caso, la «estructura moral de la libertad científica», mediante la necesaria comprensión y tutela de la «verdad sobre el hombre», el único ser viviente cuya dignidad de persona ““desde el momento de la concepción ““ comporta la exigencia moral erga omnes de ser tratado como sujeto titular de derechos inalienables e indisponibles, y no sólo como simple objeto de investigación científica.