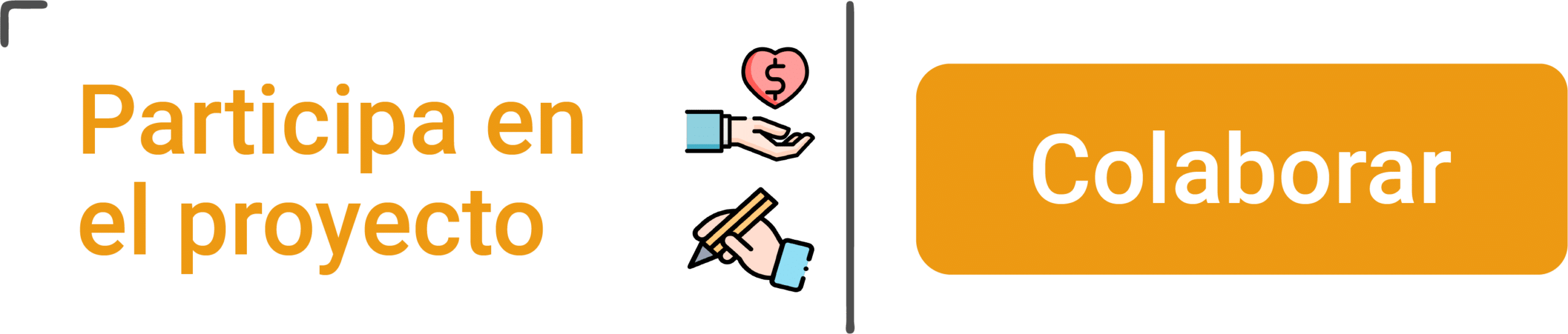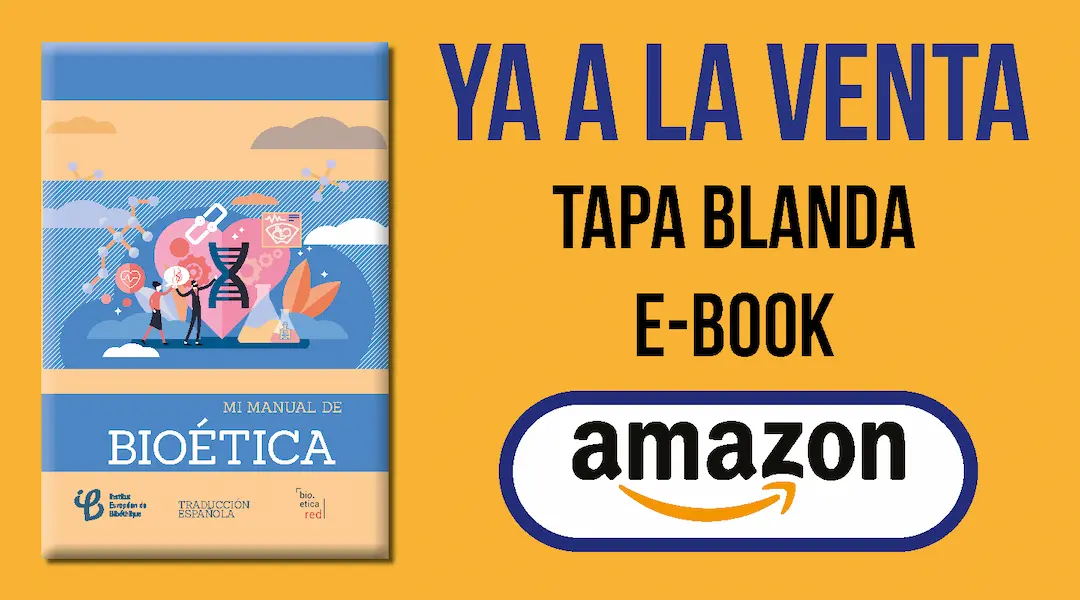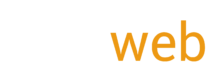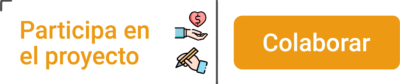La investigación con células madre adultas atraviesa un momento controvertido en España. Diario Médico ha sentado a cinco de los clínicos más representativos que trabajan en este campo para que expongan sus opiniones. Coinciden en la trascendencia real de su labor en la mejora de los tratamientos de los pacientes, … La investigación con células madre adultas atraviesa un momento controvertido en España. Diario Médico ha sentado a cinco de los clínicos más representativos que trabajan en este campo para que expongan sus opiniones. Coinciden en la trascendencia real de su labor en la mejora de los tratamientos de los pacientes, pero también destacan una falta de apoyo administrativo y económico que les hace sentirse incomprendidos.
Damián García Olmo, de la Unidad de Terapia Celular del Hospital La Paz de Madrid; Francisco Fernández-Avilés, del Instituto de Ciencias del Corazón de la Universidad de Valladolid; Felipe Prósper, de la Unidad de Terapia Celular de la Clínica Universitaria de Navarra; Consuelo del Cañizo, del Hospital Universitario de Salamanca, y Luis Orozco, del Instituto de Terapia Regenerativa del Centro Médico Tecknon, de Barcelona, han expuesto sus opiniones sobre el estado de la investigación clínica con células madre en España.
-¿A qué se debe el auge actual de la investigación en células madre adultas?
Prósper: Las células madre se han utilizado desde hace mucho tiempo en quemados, en el vitíligo, en las úlceras corneales.
García Olmo: Pero era una terapia celular de quita y pon.
Prósper: No, se cultivaban. El cultivo de piel para el tratamiento del vitíligo se lleva haciendo bastantes años. El tratamiento de las lesiones cartilaginosas con condrocitos, también es conocido. Tiene más historia de la que se piensa, pero por las patologías en las que se han empleado, parece ahora más novedosa. Ha cobrado fuerza tanto por el tipo de indicaciones como por la controversia que han levantado.
Fernández-Avilés: Se han dado dos fenómenos. Por un lado, estas células podrían tener utilidad en patologías muy prevalentes, como las cardiovasculares, y por otro, producen una gran controversia que ha llevado a los medios de comunicación ha hablar de esta cuestión. La terapia celular está establecida desde hace años en indicaciones como las hematológicas y al entrar en el terreno cardiovascular rompen un dogma; toda la vida nos han dicho que la célula cardiaca está absolutamente diferenciada y no tiene capacidad de división y ahora parece que se ha cuestionado, algo que en mi opinión, todavía está por ver.
Prósper: Si digo que tratamos el vitíligo con melanocitos, no llama la atención a nadie, pero si digo que regeneramos un brazo con células madre, se reacciona con asombro.
García-Olmo: El tema semántico es muy importante. Leemos en la prensa que han dado 9 millones de euros para la medicina regenerativa y cuando ves los proyectos, están muy lejos lo que hacemos nosotros en realidad. No deberían apropiarse de esta terminología.
Fernández-Avilés: Desde el punto de vista de la creación de expectativas no reales, la difusión que se ha producido últimamente ha hecho mucho daño. Yo abogo por cambiar el nombre en la terapia cardiaca y emplear el de reparación, en lugar de regeneración, porque nosotros no sabemos realmente si existe regeneración del tejido cardiaco en el ser humano. No es lo mismo que exista en un animal, que yo no lo dudo, con un corazón cuya pared mide un milímetro y pesa 6 gramos, que en el ser humano.
-Pero su último simposio se denominaba de Medicina Regenerativa…
García-Olmo: Queremos reivindicar el nombre. Catherine Verfaillie ha dicho que esta controversia viene muy bien para sacar fondos a los científicos básicos. Nos han quitado a los médicos el término “medicina regenerativa” y como no son médicos, han prometido públicamente la curación de muchas enfermedades. Yo he visto como titular, “por fin llegan las células que curarán el Parkinson, el Alzheimer y la diabetes”. Un médico no hubiera dicho esto nunca. Me recuerda a la terapia génica, que hace diez años era también la panacea.
Fernández-Avilés: Hay que pensar en la trascendencia de lo que se dice y aquí son responsable los médicos y también los medios.
García-Olmo: Cuando salió en prensa lo de la aplicación de las células madre a diabetes, los endocrinos de mi centro tuvieron un aluvión de llamadas de pacientes. Aquí no hacemos más que legislar para investigación básica y no se legisla adecuadamente para la clínica; con la actual legislación tenemos problemas.
Fernández-Avilés: España tiene que percibir que en materia de investigación clínica tenemos una ventaja competitiva exclusiva. Manteniendo la calidad de los estudios que estamos realizando y regulando para que la seguridad de los pacientes sea máxima, este país debería aprovecharla, estamos por delante de muchos países.
-Se están utilizando más fondos para la básica que para la clínica…
García-Olmo: El Ministerio de Sanidad ha otorgado 9 millones de euros respectivamente en Cataluña y Andalucía, y en Valencia se ha firmado otro convenio de dotación económica.
-¿Qué ha pasado con la idea de aglutinar ambas investigaciones en un solo centro?
Prósper: El real decreto que aprobaba su constitución el año pasado se ha disuelto por otro real decreto. La ONT y las nuevas organizaciones responsables, coordinadas por el Instituto Carlos III, no nos ayudan económicamente, sólo nos dan un marco legal y administrativo para permitirnos seguir trabajando.
– ¿Y cómo consiguen la financiación?
Prósper: Una vez tienes enfermos consigues recursos poco menos que pidiendo de puerta en puerta a empresas privadas. Es la única fórmula que tenemos.
Fernández-Avilés: Es un tipo de investigación que entra dentro de los estudios huérfanos que al no comportar la creación de productos que sean explotables comercialmente, no tienen interés para los que normalmente promocionan y costean los estudios clínicos, que son las grandes multinacionales. Ha habido enormes contribuciones gracias a los ensayos clínicos promovidos por la industria, los hallazgos han mejorado enormemente el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, han tenido detrás de a la industria, por lo que hemos de estar muy agradecidos. Pero ahora estamos antes un producto barato, que cuesta elaborarlo, pero que no es patentable y la puesta en marcha de un ensayo clínico precisa de un contrato de seguro, que es muy caro.
Prósper: Hay al menos cinco ensayos clínicos escritos, preparados y parados por cuestiones administrativas, porque la nueva normativa nos impide iniciarlos y por supuesto, porque no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para asumir los requerimientos administrativos y legales que nos exigen en la Agencia Española del Medicamento y del Ministerio de Sanidad.
-¿Entonces las trabas de la terapia celular son burocráticas exclusivamente?
Fernández-Avilés: Burocráticas y económicas. Burocráticas por el cambio de legislación y normativa coincidente con un cambio en el gobierno que han producido unas alteraciones por las cuales se ha bloqueado este tipo de ensayos, y económicas, porque un ensayo clínico para que sea fiable tiene que tener un control externo y para eso es necesaria una compañía que haga el seguimiento del estudio en diversos centros y los coordine y que además pueda auditarte de manera externa. Contratar etsa compañía es muy caro. Por otra parte está el coste de la realización del ensayo y el seguro de los pacientes.
La investigación clínica en este momento es extraordinariamente útil porque responde a preguntas concretas y permite trasladar el conocimiento al beneficio del paciente de forma inmediata; además, está sometida a unos requisitos metodológicos que nunca han existido en ningún tipo de investigación, de hecho yo no conozco a ningún investigador no clínico que sepa que en cualquier momento va a llegar alguien a auditar los resultados de su trabajo y nosotros estamos sometidos a este control. Sin embargo, en este país por una serie de razones no se está aprovechando el potencial de nuestra investigación clínica, ni en este campo ni en otros. Debería hacerse una fuerte inversión en la búsqueda de investigadores básicos, en la recuperación de grandes cerebros y en la creación de grandes centros, pero los resultados tangibles de todo esto aparecerán dentro de mucho tiempo y sin embargo, la investigación clínica resuelve problemas más rápidamente.
Prósper: Si el objetivo es la aplicación de los avances científicos está muy bien crear centros de excelencia, pero si los responsables científicos lo más próximo que han visto en su vida a un paciente es una rana, es bastante improbable que sean capaces de transmitir ese conocimiento desde un laboratorio hasta un hospital…
-¿Por qué existe esta falta de comunicación entre la investigación básica y la clínica?
Fernández-Avilés: Aquí se ha puesto el dedo en la llaga. No va a curar el cáncer quién no viva el problema de los pacientes con cáncer. El que no viva el problema del paciente, que se le va de las manos con una neoplasia cada día, no se puede plantear las preguntas que hay que hacerse para finalmente curar el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.
Prósper: Lo que ocurre en este país es que, por desgracia, no tienes más que buscar quiénes son los directores de los centros de investigación más importantes y preguntar a qué se han dedicado toda su vida…
Del Cañizo: Es cierto que existe clásicamente un defecto de conexión entre la básica y la clínica, pero yo creo que se están haciendo esfuerzos en algunos campos en la investigación traslacional; uno de ellos es el cáncer y posiblemente, ha partido de los clínicos que han demandado más investigación con los básicos, pero en el campo de la terapia regenerativa la relación entre básicos y clínicos no es suficiente.
Prósper: Te refieres a un centro modélico que es excepcional, donde existen dos directores: uno de ellos es un hematólogo, médico, clínico e investigador y el otro, un investigador básico.
Fernández-Avilés: Es un modelo encomiable, que no se está imitando.
García-Olmo: En Estados Unidos uno ve grupos de clínicos que son capaces de tener al lado un magnífico laboratorio de básica, le trasladas las preguntas a pie de cama y te las devuelven. En el caso de la medicina regenerativa, en los centros con esta denominación que se han creado prácticamente no hay ningún clínico en ejercicio.
Prósper: Hay más de 500 ensayos clínicos en marcha en el mundo con células madre adultas y ninguno con células madre embrionarias. Esto es una realidad, no es una opinión, es un hecho.
-Pero las embrionarias tenían más trabas legales..
Fernández-Avilés: Independientemente de las trabas legales, morales y éticas, dejando a un lado todo esto, incluidos sus problemas de seguridad, desde el punto de vista de la eficacia, por lo menos en cardiología, ni siquiera hay estudios “˜in vivo”™, no los hay.
Del Cañizo: No sé si existe esta dicotomía entre clínica y básica. Lo que pasa es que la investigación básica se ha beneficiado de un debate social establecido a nivel político fundamentalmente, a pesar de que la clínica con terapia celular existía previamente.
Prósper: Además la investigación clínica está mal vista en el fondo, porque se percibe que el paciente es un conejillo de Indias.
Fernández-Avilés: Coincido con Consuelo en que no debería de existir esta dicotomía, sino un punto de acercamiento que es la investigación experimental, traslacional.
-¿Y cómo conseguirlo?
Fernández-Avilés: Yo estoy harto de decir que el modelo es el Centro del Cáncer de Salamanca. Nadie me quiere escuchar. Es un ejemplo de traslación, con flexibilidad, con un control del rendimiento y de los resultados.
-¿Qué preguntas debe contestar todavía la investigación básica?
Fernández-Avilés: El tipo de células, el mecanismo de actuación, el momento de aplicación, la vía más eficaz, la cantidad…
-Por ejemplo, en el caso del número de células, ¿cuál se está implantando y por qué?
García-Olmo: Estamos trabajando con puro empirismo.
Prósper: Son este tipo de preguntas en las que se podría trabajar conjuntamente.
Fernández-Avilés: Hay muchas preguntas que se tienen que resolver y también muchas fases en las que se tienen que responder las preguntas. Hay una fase molecular que es básica, en la que los clínicos tienen que decir, pero donde son los básicos los que tienen que ofrecer la inspiración, y otra fase intermedia, en la que se puede utilizar el producto preclínicamente para conocer su eficacia antes de que sea trasladado a la práctica clínica. Esta fase experimental en nuestro país, salvo en excepciones como la de Felipe Prósper, no está desarrollada en absoluto: se invierte dinero en apuestas por la investigación molecular, que no digo que no sea importante, pero no se invierte en la fase intermedia de investigación experimental en modelos más parecidos al ser humano. ¿Cuántos modelos de infarto crónico para terapia celular están funcionando en este país aparte del nuestro? Y es un modelo que sí se está echando de menos en Estados Unidos y nosotros podríamos avanzar más rápido si existiera.
-¿Y por qué no les dan fondos?
Fernández-Avilés: Probablemente porque esta necesidad no se percibe.
Prósper: ¿Qué han hecho estas personas para recibir 56 millones de euros?
García Olmo: En el fondo sólo queremos que nos den lo mismo. Pero es que hemos estado toda la vida pidiendo más presupuesto y te van dando poco a poco y de pronto, ves que sin proyecto competitivo dan tanto dinero y además lo llaman medicina regenerativa. Yo habría entendido que este apoyo económico hubiera partido del Ministerio de Educación y Ciencia o del de Industria, pero no de Sanidad. O que se hubiera dado al Consejo (CSIC) para investigación básica científica o a las universidades, pero lo que llama la atención es que sea para medicina regenerativa, cuando no es realmente esto.
Orozco: Nuestro proyecto es diferente. Nace de una iniciativa absolutamente privada de un grupo de clínicos y trabajamos todos en un organigrama plano y, si no es así, realmente no se avanza, porque estamos iniciándonos en este conocimiento. Nuestro objetivo es el hueso, el tendón, el cartílago, que quizá sea menos dramático que el corazón, más visible y más plástico y esto tiene una puesta en escena totalmente diferente. Pero lo cierto es que parte de una iniciativa privada, disponemos de una tecnología punta para expandir células que ya están en funcionamiento, encajamos bien entre clínica y básica, pero esto depende de las personas, la institución sigue adelante en vuestro caso aunque no estéis, en nuestro caso no. Es sangrante ver en un periódico tres páginas dedicadas a un centro que se va a crear y que no se sabe muy bien qué sentido tiene…
Con el grado de conocimiento que tenemos ahora, que cambia cada día, podríamos evolucionar muy rápido en tratamiento, pero nos encontramos con un mundo administrativo que a veces parece insalvable y estamos esperando que los poderes públicos nos den una palmadita en la espalda, tampoco pedimos más.Yo estoy triste por la respuesta de la sociedad.
Fernández-Avilés: La diferencia entre tu proyecto y el nuestro es que el tuyo parte de la sociedad civil que busca un beneficio concreto y moviliza lo necesario para conseguirlo. Creo que esto debe estar controlado exhaustivamente, pero a mí me da la sensación de que como no sea así, no tome el mando la sociedad civil, no va a continuar.
-Esta falta de apoyo, ¿puede paralizar la investigación española y dejarla a la zaga?
Fernández-Avilés: La investigación española seguirá como siempre, a base de heroísmos. La investigación es un acicate para la excelencia clínica que no tiene precedentes. La medicina sigue siendo un asunto de vocación y no hay nada que estimule más este espíritu que deben tener los médicos por definición que poder aportar un granito de arena para que tus pacientes sean tratados más rápidos y mejor. En las instituciones hospitalarias de corte público no se entiende ni se valora la importancia de la investigación, al revés se ha convertido en un problema. Ahora parece que sólo tiene importancia la lista de espera y los costes, que también son problemas importantes.
Prósper: Y si no se estimulan las investigaciones en los centros hospitalarios lo pagaremos en los próximos años, no sólo porque la calidad asistencial se resentirá, sino también porque acabaremos pagando los royalties de los tratamientos que descubran otros.
-Además de la falta de apoyo económico, ¿cómo afecta la reglamentación actual?
Fernández-Avilés: Estamos esperando a que se nos dé permiso para continuar estudios en fase II.
Prósper: Hay que esperar a que nos digan cómo hacerlo. No es que no nos vayan a dar dinero para que podamos hacer los trámites, o que nos ignoren específicamente para hacer las cosas, es que nos tenemos que buscar la vida. Cada vez que llamas a la Agencia (Española del Medicamento), no dan soluciones. Tienen pánico escénico a decir algo de lo que luego se arrepientan. Las respuestas normalmente son que “no puede usted hacer nada”.
Fernández-Avilés: Se han metido en el mismo saco los dos tipos de células madre y existe temor a meter la pata, porque se está tratando un tema muy sensible desde el punto de vista de la opinión pública.
Prósper: Hay una serie de personas que están asesorando a la Agencia para desarrollar la reglamentación con la que organizar todo este tema. Curiosamente, ninguno de ellos está dedicado a la clínica.
Garcia Olmo: Nuestra situación es privilegiada, puesto que la Agencia nos ha dado permiso para una fase II, pero porque ha habido una empresa que ha hecho una inversión y ha hecho lo que haría un laboratorio farmacéutico por un producto que patentara.
Orozco: Os veo pesimistas
Prósper: Yo creo que soy realista.
-¿Por qué ningún clínico forma parte de este asesoramiento?
Fernández-Avilés: Creo que el concepto de medicina traslacional está prosperando, aunque es muy reciente, y que cada vez en los órganos donde se toman decisiones tienen más importancia los problemas de los ciudadanos y que poco a poco, cada vez se está contando más con los que realmente conocen los problemas de los pacientes. Pero hay una inercia que hace que no esté en una situación ni equilibrada (básica-clínica).
García Olmo: Yo no sabía de la existencia de ese comité de expertos. ¿Estáis alguno?
Prósper: No, aunque yo creo que sí hay voluntad por parte de las autoridades sanitarias.
Fernández-Avilés: No es que haya una pelea por los fondos, si no que no hay un conocimiento suficiente para poder tomar decisiones. Los que no viven los problemas de los pacientes no perciben la importancia de dar salida a una serie de proyectos que desde el punto de vista clínico deben decidirse.
-¿Cómo es la situación en otros países?
Fernández-Avilés: Cada país es diferente, pero te aseguro que antes de finales del mes de diciembre el doctor Fali, el primero que publicó en “˜Circulation”™ un trabajo sobre utilización de células madre en el infarto agudo de miocardio, habrá reclutado a 250 pacientes en un ensayo clínico. El estudio se podía haber hecho aquí por lo menos al mismo tiempo, pero no hemos podido.
Prósper: Los estudios en Estados Unidos van más rápido porque tienen más dinero público.
Fernández-Avilés: Muchas de las decisiones que se han tomado en materia de investigación sanitaria han tenido un gran calado mediático y político que es lo que ha predominado. Se han hecho grandes institutos, absolutamente divorciados de la práctica clínica y, probablemente, se sigan haciendo.
Prósper: También hay que tener en cuenta que los clínicos tampoco somos fáciles.
García Olmo: Tenemos muchos pacientes que atender y mucha clínica por delante…
-¿Hasta dónde pueden llegar cada una de las investigaciones que hay en marcha?
Fernández-Avilés: En nuestro caso, la situación es esperanzadora por los datos de seguridad; ha llegado el momento de poner en marcha estudios clínicos a gran escala con investigación experimental paralela para dilucidar la eficacia y el mecanismo de la terapia celular en el paciente con infarto agudo.
Prósper: En un futuro yo esperaría que siguiéramos siendo capaces de investigar desde el punto de vista básico para saber qué hacen las células y por qué lo hacen. Que no se parara la investigación clínica. No podemos esperar a tener todas las respuestas para seguir con la investigación clínica.
García Olmo: En cirugía se ha llegado a un límite técnico. Ahora, las ciencias básicas podrían ayudarnos a solucionar problemas de nuestros enfermos que se nos escapan. La base de la cirugía es la cicatrización y nos gustaría saber el alcance de la terapia celular sobre el proceso de reparación de los enfermos.
Del Cañizo: En el futuro inmediato pretendemos sacar los proyectos que tenemos en marcha en estos momentos y ver los resultados. Siendo más ambiciosos, la terapia celular tiene unas posibilidades muy amplias. Unas se cumplirán y otras se quedarán por el camino, pero no lo sabremos si no hacemos investigación clínica. Creo que ese es el futuro.
Orozco: Lo cierto es que alguno de nuestros pacientes, si no les hubiéramos aplicado las células, no se hubiesen curado. Moralmente, hay que aplicarlas.
Publicado en Diario Médico