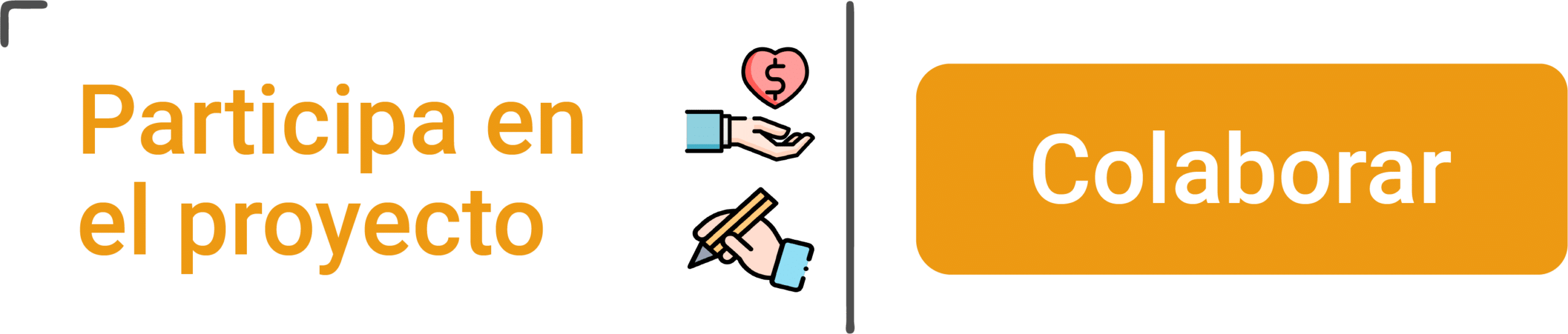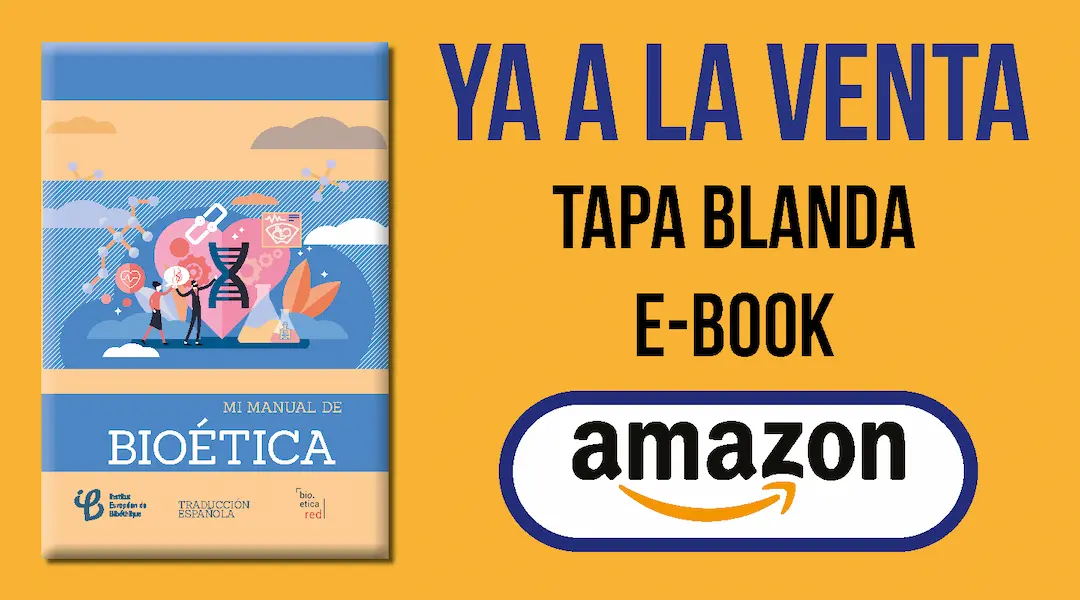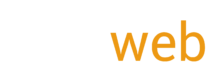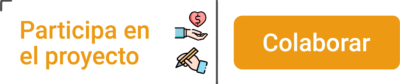La moderna biotecnología produjo un impacto importante sobre el derecho de propiedad intelectual, al tener que adaptar muchos de sus principios básicos a una nueva realidad. Ahora la patente de genes amenaza definitivamente su estructura. A partir del primitivo intento del NIH de patentar secuencias de material genético humano, cuja …
La moderna biotecnología produjo un impacto importante sobre el derecho de propiedad intelectual, al tener que adaptar muchos de sus principios básicos a una nueva realidad. Ahora la patente de genes amenaza definitivamente su estructura. A partir del primitivo intento del NIH de patentar secuencias de material genético humano, cuja función se desconocía, se han ido
sucediendo decisiones judiciales que abren el camino a la patente irrestricta en esta materia.
La concesión de patentes en este campo compromete temas muy sensibles, cuya articulación se vuelve cada día más compleja. Constituye una tarea fundamentalmente política el decidir a la
luz de la evolución de la sociedad las medidas que deben tomarse para conciliar las normas morales, la investigación científica y la explotación comercial.
UNITERMOS -Patentes, material genético humano, biotecnología
Introducción
Hablar sobre patentamiento de material genético humano nos ubica ante un supuesto extremo que nos debe mover a una profunda reflexión, ya que no sólo juegan acá importantes principios jurídicos pacientemente elaborados a través de la historia de los derechos intelectuales, sino que – al mismo tiempo – se tocan aspectos éticos que hacen a la salvaguardia de la dignidad del ser humano.
La tecnología, lo recuerda Net Hettinger, es una lente a través de la cual vemos al mundo y la biotecnología – tradicional o nueva – tiene el poder de cambiar la comprensión que tenemos de nosotros mismos, de la naturaleza y de nuestro lugar en ella. No es simplemente otro tipo de creación mecánica o química dirigida a crear un mundo mejor para nosotros. No estamos simplemente dando otra forma a la materia, estamos manejando vida. Al manejar vida y evolución natural, estamos manejando el proceso que dio forma a nuestra existencia y a la de todo organismo vivo sobre el planeta, reestructurándolo para nuestro beneficio (1).
En su momento, el intento del Instituto Nacional de la Salud (NIH), de los Estados Unidos da América del Norte – EEUU, de patentar secuencias de material genético humano de función desconocida dio lugar a un amplio debate académico, político y social (2).
El tiempo transcurrió y hoy nos encontramos ante una realidad irrefutable que nos llama a volver sobre el tema. Conforme a los resultados de una investigación reciente, entre 1981 y 1995 se concedieron 1.175 patentes para secuencias de ADN humano en todo el mundo (3), dependiendo de la interpretación legal que se formule el determinar si las patentes protegen sólo las secuencias designadas o si abarcan todas las formas posibles del gen.
A los primitivos cuestionamientos fundados en principios éticos y jurídicos de orden general se suman decisiones administrativas y judiciales que nos permiten avanzar en el análisis de temas concretos y precisos (tipo de protección acordado, amplitud de las reivindicaciones, etc.).
El análisis actual de la cuestión debe incorporar al menos la consideración de argumentos éticos, de los principios liminares de la legislación patentaria, y como cuestión no menos relevante la influencia que pueden ejercer las políticas de patentamiento irrestricto sobre el futuro de la investigación científica.
1. El patentamiento de material genético y la observancia de los requisitos objetivos de patentabilidad
El derecho de la propiedad intelectual evolucionó a través de su historia hasta llegar a consagrar un elenco de recaudos objetivos de patentabilidad cuya ausencia obsta a la concesión de la patente.
Estos recaudos, de aceptación universal, son la novedad, el mérito inventivo y la utilidad o aplicación industrial.
Pues bien, la inserción de las biotecnologías modernas obligó a efectuar algunos retoques, pero en sustancia, se mantuvieron vigentes dichos recaudos. Con el tema más reciente del material genético humano parece que asistimos a un proceso de desconocimiento de tales requisitos que parece ubicar el derecho de la propiedad intelectual en una órbita distinta de la que le era propia y que pone en tela de juicio los fundamentos mismos de esta disciplina.
Para justificar el patentamiento de genes, se recurre a la aplicación de criterios aceptados con relación a moléculas químicas, partiendo de la base que el ADN es un compuesto químico.
La asimilación entre los criterios de protección de una molécula química – en especial la utilizada con fines terapéuticos – y un gen humano, es cuanto menos inconsistente.
En efecto, cuando se descubre un medicamento útil para el tratamiento de una enfermedad determinada, existe una doble invención: la molécula, considerada en sí misma, y la concreta actividad curativa.
Si posteriormente se concibe que esa molécula puede utilizarse para la cura de una enfermedad B, no obstante que fue originariamente patentada para tratar la enfermedad A, es justo que el inventor de la molécula tenga ciertos derechos sobre la nueva utilización, porque sin su actividad inventiva, la molécula no hubiera existido.
En el campo del genoma las cosas ocurren de otra forma. Aquí – tal como lo consideran hoy los hombres de ciencia – no existe actividad inventiva con sólo aislar un gen. Por ende, la asimilación automática de las reglas de protección de las moléculas químicas y de los medicamentos a los genes parte de una base falsa.
Hace algunos años, cuando se aislaba un gen, esto ocurría con frecuencia como culminación de una investigación biológica con un fin concreto: se trabajaba sobre una hormona, una enzima, un receptor, un fenómeno biológico para encontrar el gen responsable. Para ello se encaraba una investigación con un gran componente inventivo que permitía concluir en el gen.
Hoy la situación es muy diferente. El gen es un producto obtenido de una manera cada vez más automática por procedimientos que son públicos y conocidos desde hace tiempo.
La actividad inventiva – por ende – no puede residir en esa molécula de ADN que es el gen.
Puede – no obstante – que el método utilizado en la medida que sea original merezca protección. Por el contrario, el descubrimiento de la significación biológica de un gen – es decir, de su función – de las enfermedades humanas a las cuales ese gen o los productos que de él deriven pueda curar, procede de una actividad inventiva que eventualmente puede ser acreedora a una protección.
La cuestión pasa, en este caso, por saber si esa protección podrá extenderse a la molécula en sí, es decir, en realidad (la molécula en si misma no sería gran cosa) al conocimiento de la secuencia de ese gen. En otros términos, si la secuencia de ese gen puede o no ser utilizada libremente para otra cosa que aquella para la cual inicialmente se lo ha clonado y que es para la cual ese gen es útil.
Impedir su utilización libre parece a simple vista abusiva en la medida en que el gen en sí mismo no es el fruto de una actividad inventiva.
De tanto en tanto, se descubre un gen y se ima-gina, a partir de la secuencia, que puede tener una actividad dada. Se puede, por consiguiente, probar que efectivamente tiene esa actividad y si es el caso, pedir una patente de producto. Pero en realidad, esa actividad que se le ha encontrado puede tener muchas transcripciones, muchas secuencias codantes, muchos roles, y esto puede pasar al margen de su utilidad principal.
El criterio de otorgar patentes de producto, tal como ocurre en la actualidad, en cierta forma paraliza a quien va a realizar la investigación más trascendente que desemboque en el conocimiento de la verdadera actividad biológica de la proteína codificada por ese gen y en consecuencia de su mejor utilización para un uso público, si se trata de un medicamento.
Este problema surge de la forma con que se encara actualmente el estudio del genoma: en lugar de arribar a un gen después de haber estudiado la actividad biológica y la proteína, se comienza por identificar el gen con todas las incertidumbres que pueden imaginarse, tomando su actividad biológica que en los hechos no puede representar más que una pequena parte de la realidad (4).
En los Estados Unidos de América del Norte a través de una serie de decisiones que parten del caso Amgen y culminan con el caso Deuel, se ha perfilado una corriente jurisprudencial abierta al patentamiento irrestricto de las secuencias de ADN, a través de la eliminación o simplificación de los requisitos objetivos de patentabilidad.
En el caso “Amgen Inc. v. Changay Pharmaceutical Co. Ltd.” el Tribunal del Circuito Federal sostuvo que aun el conocimiento a priori de la estrategia de clonado que proveía el gen aislado no era suficiente para una completa concepción del gen en sí mismo. Posteriormente en el caso “Fiers vs. Sugano” el Tribunal actuante senaló que la doctrina del caso Amgen debía prevalecer con independencia de la complejidad o simpleza del método empleado.
En 1993, en el caso Bell se sentó la doctrina que el descubrimiento de una proteína y de su secuencia aminoácida no especifica la secuencia clonada que codifica para la misma, determinando así que es insuficiente la descripción del gen por el polipéptido.
Con posterioridad, en el caso Deuel, el Tribunal del Circuito Federal sostuvo que las secuencias de ADN que codificaban el factor de crecimiento humano o bovino de aglutinación de heparina (HBGF), aislados por medio de técnicas de clonación comunes, no eran obvios y por tanto eran patentables.
A partir de Bell, cabe admitir que, aun cuando se conozca la secuencia completa de aminoácidos de una proteína, se permite una reivindicación por una secuencia genética específica. A partir de Deuel, cabe esperar que, aun cuando sólo se conozca una secuencia parcial de aminoácidos, también se permita la reivindicación genérica por todos los ADN cujos secuencias expresen los aminoácidos (5).
En ambos supuestos se conoce el método para producir la invención (la habilidad de clonar y secuenciar el ADN); era deseable esperar que, al igual que en los casos en que abarcan proteínas de función y monoclonales, la obviedad de estos métodos impidiera el patentamiento del producto. Pero, dando un gran viraje con relación a anteriores criterios, el Tribunal manifestó que “la existencia de métodos generales para aislar ADNc o ADN es irrelevante para decidir si una molécula específica es patentable”.
Esta posición aperturista del Tribunal debe de llevar a interrogarnos acerca del interés económico que subyace en el patentamiento de secuencias de ADN. Incursionando en este campo, Lacadama senala que una razón podría ser la siguiente: los investigadores o las instituciones que patentan la secuencia total o parcial de un gen determinado podrían ser acreedores a los derechos que derivan de tal conocimiento para la obtención de fármacos mediante el proceso de “genética inversa”; es decir, el conocimiento de la secuencia total o parcial del gen permite inferir la proteína (o una parte de ella) para la que codifica y mediante anticuerpos monoclonales o inmunofluorescencia determinar el lugar del organismo donde tal proteína actúa, permitiendo así contrarrestar o suplir su efecto con el fármaco adecuado (6).
Esto no implica otra cosa que patentar para crear una “reserva de mercado”, desconociendo la real función que cumple el sistema de patentes en la sociedad y abusar de su normativa para bloquear futuras investigaciones.
Permitir tal política es éticamente reprochable e importa una burla a la sociedad que crea un privilegio (no otra cosa implica la patente) sin recibir nada a cambio.
En Europa el examen de las patentes concedidas por la EPO (Oficina Europea de Patentes) sobre secuencias de genes humanos que inducen medicamentos lleva a sostener que los criterios utilizados están mal aplicados, ya que no sólo se patenta el producto fabricado, sino también el gen inductor en sus diferentes aspectos: un promotor, un regulador, un codificador, una secuencia de terminación, un ADNc extraído de la secuencia que, al ser parte integrante de un genoma humano, es por tanto un descubrimiento no patentable (7).
Desde el punto de vista del derecho de la propiedad industrial, las líneas celulares han sido consideradas patentables y algunas invenciones de ADN recombinante, incluidas secuencias de ADN que codifican proteínas, han sido también patentadas.
Estas evidencias nos conducen a indagar si nos encontramos ante criterios que pretenden adaptar el derecho de propiedad industrial a los retos de las nuevas tecnologías de la vida o si, por el contrario, estamos asistiendo a las exequias del derecho de propiedad industrial.
Si el fundamento de la concesión del privilegio patentario se asienta sólo en la necesidad de obtener un retorno adecuado a las inversiones efectuadas en campos amplios que comprenden no sólo el dominio de la tecnología sino que abrazan aspectos más generales pertenecientes a las ciencias básicas, creo estamos incursionando en un campo ajeno al derecho.
Esta es la impresión que cada día se asienta con mayor fuerza en tanto se borra la frontera entre invento y descubrimiento, y pasan a un segundo plano olvidado los recaudos de novedad, mérito inventivo y utilidad industrial.
Hablar de adaptación en este cuadro es un eufemismo.
La adaptación de un sistema a nuevas realidades importa mantener la sustancia que lo sustenta, ya que en caso contrario asistimos a la creación de un nuevo orden.
En esta línea de pensamiento, Axel Kahn sostuvo que “la función de las patentes es manifiestamente la de favorecer a los inventores y permitir al público beneficiarse rápidamente de los inventos. Las reglas iniciales de las patentes no hubieran podido tomar en cuenta la evolución de las ciencias y de las técnicas; ello se manifiesta particularmente en el campo de las biotecnologías y de la ingeniería genética. Esta evolución conduce a una necesaria adaptación del derecho de patentes o de su interpretación a las realidades, que son evolutivas. Esta adaptación no debe, sin embargo, ser contraria a los fines iniciales de las reglas de protección de la propiedad industrial: favorecer el desarrollo técnico y científico de nuestras sociedades en el marco del respeto a los derechos de los inventores y al interés del público (8).
2. Los argumentos éticos y la contradicción con el orden público
Desde los comienzos del estudio del genoma humano a la luz de la nueva genética, se generó una fuerte oposición al patentamiento de los inventos y de los descubrimientos en este campo, con fundamentos éticos.
Comités nacionales de ética, activistas religiosos pertenecientes a diversas confesiones, asociaciones científicas, agrupaciones políticas, así como destacadas personalidades en diversas ramas del quehacer cultural se manifestaron abiertamente en contra del patentamiento del material genético.
Para sustentar esta posición, acudieron a diversos argumentos, entre los cuales destacamos:
- la no comercialidad del cuerpo humano y de sus partes, vinculándola a la protección de la dignidad del ser humano. En este sentido, cabe mencionar la Declaración de la 93a Conferencia Interparlamentaria (Madrid 1995), la cual sostiene que “la inviolabilidad de la persona prohíbe que el cuerpo humano, sus elementos, principalmente los genes humanos y sus secuencias, puedan ser objeto de comercio y de un derecho de propiedad”, e igualmente a Knoppers y Chatwick en cuanto entienden que “el intento de patentar secuencias de genes humanos es una afrenta a la dignidad humana” (9);
- que dicho material debe ser considerado información y ser almacenado en base de datos a la libre disposición de la comunidad científica; tal como lo sostuvo el Comité consultivo de ética francés en su opinión del 2/12/91 y el Comité Asesor del Programa Genoma Humano de la Comunidad Europea el 15/5/92;
- la inapropiabilidad del saber científico. En este sentido, cabe recordar el discurso del Papa Juan Pablo II en el Plenario de la Academia Pontificia de Ciencias (1994).
Estos argumentos éticos encuentran su punto de contacto con la legislación patentaria al considerarse la contrariedad de una invención con el orden público y las buenas costumbres.
Desde antiguo, las leyes de patente establecieron como supuesto de exclusión de patentabilidad la contradicción del objeto de la patente con el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Con términos más o menos similares, desde el decreto francés de 1791 se repite esta exclusión. En tiempos recientes, tanto la CUP como el reciente Acuerdo TRIPs del GATT la mantienen.
Mientras no entró en escena la moderna biotecnología signada por la ingeniería genética, no se suscitó mayor debate en torno a los alcances de la prohibición, ya que existía consenso en cuanto a la determinación de los límites entre lo prohibido y lo permitido en las ramas de tecnología conocidas.
Ahora el tema cobra otra dimensión. Quienes sustentan ideas contrarias al patentamiento de partes o productos del cuerpo humano, así como de animales o variedades vegetales encuentran un amplio campo de apoyo en esta causal de exdusión.
Vamos a tomar como base para el análisis el art. 53 a) de la CUP. Allí, el concepto central que introduce la cuestión ética en el otorgamiento de patentes es la contrariedad de la explotación con el orden público y las buenas costumbres.
Un primer tema a dilucidar es el relativo a la relación existente entre el orden público y las buenas costombres.
Sobre el particular compartimos la opinión de Iglesias Prada, quien entiende que el legislador no ha querido servirse en este caso de dos conceptos distintos, sino más bien acoger un término general que no entrane una referencia a figuras diversas y que, por consiguiente, es comprensiva de un único motivo de exclusión expresado en la duplicidad terminológica que debe ser ejercida en su conjunto (10).
Sentado esto, vamos a tratar de establecer los límites de la aplicación de esta causal de exclusión en la materia que ocupa nuestra atención.
Se ha sostenido, tratando de minimizar sus efectos, que la noción de orden público es vaga y difusa. No obstante ello, cabe considerar que las leyes de patente oponen como última ratio a la concesión de estos privilegios una valla ética: el orden público, la moral o las buenas costumbres.
Que no haya tenido concreta aplicación en otras etapas de evolución del derecho industrial no debe conducimos a dejer de lado o minimizar la relevancia del orden público y las buenas costumbres ante el avance de la investigación científica que torna posible la experimentación con material genético humano o la creación de animales o vegetales transgénicos.
En nuestro criterio se impone una interpretación histórica de dicha causal de exclusión: qué hubiera previsto el legislador de haber conocido estos avances científicos al momento de elaborarla.
El orden público se integra con un conjunto de ideas fuerzas que aglutinan a una sociedad en un momento y lugar determinados. Es un concepto mutante que, por consiguiente, exige del intérprete cierta ductilidad.
La actualidad del debate biotecnológico lleva a que, con innegable fundamentos éticos, las leyes dictadas o proyectadas consideren el tema cuando se refiere a invenciones vinculadas con el ser humano, a plantas, a animales, etc.
Recientemente en el caso Relaxina, la Oficina Europea de Patentes tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la violación del orden público en las invenciones relativas al material genético.
El criterio de la Oficina fue muy restrictivo en cuanto a la aplicabilidad de tal causal de exdusión. Recordó que la norma constituye una excepción al principio general de patentamiento de invenciones y que debe ser objeto de una interpretación restrictiva. íšnicamente, remarcó, en casos muy nítidos en que parezca existir un consenso abrumador de que la explotación o publicidad de una invención sería inmoral, puede excluirse una invención de la patentabilidad con arreglo al apartado a) del art. 53.
Con relación concreta al caso, señaló que no existe un consenso claro en el sentido que patentes de genes humanos como las que codifican Relaxina H2 es inmoral.
Consideramos que la resolución sobre este particular carece de fundamentos atendibles y que la interpretación dada al art. 53 a) de la CPE no se compadece con los reiterados pronunciamientos de organismos y entidades representativos de la cultura europea.
Coincidimos con Moufang en el sentido de que la creciente comercialización de las partes del cuerpo humano es desde el punto de vista de la política legal un desarrollo muy dudoso, aun cuando no involucre órganos ni sustancias regenerables. Los derechos de propiedad industrial concedidos respecto a partes del cuerpo humano estimulan dichas tendencias de comercialización. En cuanto al patentamiento de líneas celulares, también es esencial tener en cuenta que esto concedería un derecho exclusivo para una clase muy especial de material biológico, principalmente para material que contiene la completa información genética de la persona a quien se lo extrajo.
Una muestra clara del complejo vínculo que se establece entre la noción de orden público y la legislación patentaria nos lo ofrece el proyecto de Directiva europea relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
En los considerandos del nuevo texto se destaca “que es conveniente que los conocimientos sobre el cuerpo humano y sus elementos en su estado natural se encuadren en el ámbito del descubrimiento científico y no pueden, por consiguiente, ser considerados invenciones patentables, que ello implica que el derecho de patentes no puede atentar contra el principio ético fundamental que excluye todo derecho de apropiación sobre el ser humano” (Considerando n° 13).
Con relación concreta a la aplicación de la causal de exclusión analizada, señala el documento “que se ha de analizar en cada caso la posible existencia de dicho atentado (al orden público y las buenas costumbres) mediante una evaluación de los valores inherentes que compare y evalúe la utilidad de la invención, por una parte y sus posibles riesgos o en su caso, las objeciones basadas en valores fundamentales del ordenamiento jurídico, por otra” (Considerando n° 26).
Esto nos está indicando la admisibilidad del debate ético en torno al patentamiento de material genético, debate que, como es sabido, concita opiniones divergentes.
3. La influencia de las recientes políticas de patentamiento en la investigación científica
Esta carrera descuida el interés de la comunidad científica, la que ha cuestionado reiteradamente a estas políticas como entorpecedoras de la investigación.
Es importante escuchar la posición de prestigiosas entidades científicas que tienen sobrada autoridad para hacer oír su voz en este debate.
La Sociedad Americana de Genética Humana (ASHG) destacó que el patentamiento de ESTs (expressed sequence tags: etiquetas de secuencias expresadas; es decir, fragmentos de genes funcionales) va a resultar en detrimento del Proyecto Genoma Humano, ya que este debe ser el resultado de una cooperación internacional y no de una competencia entre laboratorios y países para ver quién puede “poseer” la mayor proporción del genoma humano.
Si las patentes son otorgadas, señala la ASGH, esto va a precipitar una carrera por aislar ESTs, una carrera para patentarlas y una carrera para explotar la información del genoma en toda su extensión. Este vaticinio de 1992 fue ampliamente corroborado en los anos siguientes.
En el caso de ESTs, puede producirse el efecto contrario. La comunidad académica estaría poco dispuesta a poner esfuerzos de investigación de gran envergadura en estudios extendidos de un gen con ESTs identificados o sus productos posteriores si es que alguien ya logró la licencia de derechos de su uso basado en el esfuerzo trivial que se requiere para secuenciar el EST original.
A su turno, la organización HUGO, una de las pioneras en la investigación sobre el genoma huma-no, que cuenta en su seno con prestigiosos científicos, luego de referir el avance en la investigación del genoma, destaca que no obstante otros pasos en el descubrimiento biológico, tales como la comprensión de la función biológica y el uso de los genes y de los productos genéticos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad humana, continúan siendo terriblemente desafiantes, inciertos y necesitan de una mayor creatividad.
Sería irónico y desafortunado, enfatiza la entidad, que el sistema de patentes tuviera que premiar la rutina y desanimar la innovación. Sin embargo, ese podría ser el resultado de conceder amplios derechos de patentes a aquellos que comprometen esfuerzos masivos pero rutinarios en el secuenciamiento, ya sea para EST o para genes enteros, a la vez que se conceden derechos más limitados o directamente no se concedan derechos a aquellos que realicen los descubrimientos más complejos y significativos de las funciones biológicas ocultas (11).
El International Council of Scientific Unions (ICSU), a su turno, sostuvo que el patentamiento de secuencias de ADN complementario desvirtuaría el proceso patentario, el cual está destinado a proteger las aplicaciones, los métodos y los productos en base a hechos probados y no a meras expectativas; y sirve normalmente a la sociedad al estimular las inversiones y los desarrollos necesarios para proporcionar productos y servicios útiles. Toda desviación de estos princípios patentarios se opondría a los mejores intereses de la ciencia y obstaculizaría la cooperadón internacional en este tipo de empresa (12,13).
Cabe señalar que, atento a los resultados logrados y a las expectativas inmediatas de avance, toda la investigación sobre el genoma es de interés prioritario para la humanidad, ya que en ella se centra la posibilidad de diagnosticar y curar enfermedades hereditarias o multifactoriales. El logro de las metas propuestas en el menor tiempo posible evitará pérdida de vidas.
Las políticas de patentamiento deben atender a esta concreta realidad y orientarse a impedir abusos que afecten intereses tan preciados como los señalados.
Si ahora, en función de intereses económicos, nos embanderamos en una política de patentamiento irrestricto que no considere el real aporte científico y tecnológico, el derecho de patentes, lejos de incentivar la investigación, se va a convertir en una traba a la misma.
4. Conclusiones
Tal como lo destacamos en el curso de este trabajo, existe una marcada tendencia en los países industrializados a admitir la protección del material genético humano sorteando las barreras que impone el propio derecho de la propiedad industrial.
Decisiones administrativas y judiciales han abierto el camino a una protección irrestricta donde se desdibuja la división entre invento y descubrimiento, y donde las tradicionales requisitos de patentabilidad son sistemáticamente dejados de lado.
Se ha llegado a la posición actual en el patentamiento de genes por una sucesión de decisiones jurisprudenciales a lo largo de los últimos veinte anos, más que como resultado de una decisión consciente de representantes elegidos por el pueblo. En estos veinte anos los límites de lo que es y lo que no es patentable han sido cambiados; en cada caso particular el cambio fue incremental, pero la suma ha llevado a un cambio de tendencia de importancia que ha convertido en patentable cosas que nunca hubieran sido consideradas tales (14).
Por otra parte, es conocida la influencia que en esta disciplina tienen las decisiones de los pai-ses del Primer Mundo y la tendencia a seguir y profundizar las líneas directrices trazadas por ellos. Esto, por otra parte, se ve reforzado por la actual estructura del sistema de propiedad industrial, que en los hechos está férreamente estructurado a nivel mundial después de los Acuerdos TRIPs del GATT, que dan un marco adecuado para el ejercicio de políticas de dominación por parte de los países industrializados.
Todo esto debe movernos a reflexionar sobre el futuro, con criterios objetivos que conjuguen el incesante avance de las tecnologías de la vida con postulados éticos irrenunciables.
Al acompañar el proceso de desarrollo tecnológico, acota Moufang, es imperativo que la ética evite tomar posiciones extremas que por un lado contribuyan a engañarse por las posibilidades de la razón instrumentalmente guiada, degenerando en la ética de lo factible y que, por otro lado, no permita liberarse de los modelos del pasado incapaces de captar los problemas de la tecnología moderna en forma adecuada.
Sin perjuicio de reiterar nuestra posición favorable a la supresión del patentamiento de material genético humano con fundamentos tales como la no comercialidad del cuerpo humano y sus partes o el respeto a la dignidad del hombre, es necesario avanzar en el análisis y ofrecer respuestas adecuadas a otros temas preocupantes que se presentan en la hipótesis que sea admitida la protección por vía patentes.
El debate a esta altura del proceso y con los datos que ofrece la realidad no puede circunscribirse a posiciones extremas: patentamiento-no patentamiento, que a la postre cierran las posibilidades de analizar los límites en que debe moverse el patentamiento, que, tal como se ha señalado, es mayoritariamente admitido por las oficinas de patentes.
Colocándonos en la hipótesis que admite el patentamiento, es necesario poner límites precisos para no desembocar en situaciones no queridas. En esta postura, cabe insistir en primer lugar sobre la necesidad de limitar adecuadamente la frontera que separa el invento del descubrimiento, así como en la necesidad de que se observen adecuadamente los recaudos de novedad y aplicación industrial. Constituye una burla a la sociedad el conceder patentes sobre algo ya conocido y descripto o sobre algo cuya utilidad o aplicación industrial es desconocido al momento de solicitarse el título.
Reiteramos que no se puede pretender protección por patentes en una etapa embrionaria de la investigación; no puede ser protegida una herramienta que abre el camino a futuros estudios, que podrían no verse coronados por el éxito por no alcanzar una concreta utilidad industrial. En este sentido, R. Eisenberg considera que las secuencias funcionales de ADNc son en sí fundamentalmente útiles como herramientas para la investigación y el desarrollo. Aun cuando los derechos de exclusiva fomentaran la iniciativa privada para desarrollar más herramientas de investigación, la investigación – en el criterio del autor – podría verse dañada considerablemente al impedir el uso eficaz de las herramientas existentes. Las patentes por herramientas de investigación ofrecen protección comercial inútil a las empresas que utilizan esas herramientas para desarrollar nuevos productos destinados a los consumidores, a la vez que interfieren con la investigación y el desarrollo de esas empresas (15).
En segundo lugar y atendiendo al tipo de protección, sería mucho más razonable que se protejan las invenciones en este campo como procedimientos y no como productos, ya que no se sabe si el gen que se protege hoy para producir una proteína, manana no va a servir para otra función distinta. Y, naturalmente, si se protege el gen mismo, esa segunda función sólo podría dar lugar a una patente dependiente con los inconvenientes que ello significa.
Si la secuencia de nucleótidos es protegida por patentes de productos, observa Bercovitz, se estaría creando una barrera para la investigación de nuevas funciones o aplicaciones (16).
En el plano de consecuencias para las biotecnologías, el reconocimiento de un derecho de propiedad industrial sobre el conocimiento parcial de genes podría tener efectos desastrosos.
En efecto, un mismo gen podría corresponder a más de una docena de tales secuencias parciales, cada una de ellas patentables por un sujeto o sociedad diferente. Desde luego, toda utilización biotecnológica de un gen dará lugar a interminables procesos frente al derecho de patente.
Los únicos beneficiarios de tal protección serán los gabinetes jurídicos especializados en cuestiones de propiedad industrial. Para algunos, los métodos actuales permitirían acceder rápida y simplemente a la obtención de tales secuencias parciales, mientras que el desarrollo ulterior de un proceso o de un producto utilizando un gen, una parte de cuya secuencia ha sido previamente patentada, necesita habitualmente de inversiones considerables (4).
Coincidente con esto, Kahn sostuvo que para evitar que no se creen frenos al desarrollo de los estudios biotecnológicos convendría que el conocimiento de la secuencia de un gen no pueda ser patentado sino como parte integrante de un procedimiento, eventualmente utilizado para obtener un producto de utilización dada. El conocimiento de la secuencia del gen debería quedar libre para el desarrollo de procedimientos y de productos sin relación con aquellos para los cuales fue acordada la primera patente (4).
En tercer lugar, hay que apuntar al contenido de las reivindicaciones, ya que es conocida la tendencia en biotecnología de solicitar protección extendida a materias no comprendidas en la invención. De esta forma, se reduciría al mínimo las posibilidades que una empresa tenga derecho de propiedad sobre un gen entero y sus mutaciones para fines diagnósticos y terapéuticos (17).
En el Coloquio Internacional organizado por la Academia Francesa de Ciencias en octubre de 1995, T. Caskey senaló que algunas patentes a partir de moléculas de ADNc del cerebro, de las que no se sabe para qué sirven, reivindican el diagnóstico, el tratamiento de todas las enfermedades neurológicas del hombre, la producción de medicamentos derivados de esa secuencia, de otras secuencias hibridantes de aquella secuencia, etc.. La reivindicación de tal patente así concebida protege la totalidad del conocimiento genético necesario para curar las enfermedades neurológicas. El exceso de tal propuesta de reivindicación es evidente (4).
Por último, debe atenderse a la debida protección y fomento de la investigación científica que queda comprometida y limitada con la concesión de patentes de amplio espectro o con la protección de inventos que no son tales.
Un principio esencial en esta materia, destaca Kahn, es el de crear las condiciones que tornen posible la invención. Esto pasa por la preservación del ideal científico y de las condiciones necesarias para su realización, permitiendo la acumulación de los conocimientos y de las herramientas de investigación, las que deben permanecer accesibles libremente para que los investigadores las utilicen en nuevas invenciones útiles. Tiende a evitar que haya una monopolización temprana del conocimiento demasiado aguas arriba de ese continuum que va del conocimiento a la invención. Esos conocimientos así acumulados son esenciales para que florezca la actividad inventiva (4).
Tal como podemos apreciar, el tema de la concesión de patentes sobre material genético humano compromete áreas muy sensibles, cuya articulación se vuelve cada día más compleja. Constituye una tarea fundamentalmente política decidir a la luz de la evolución de la sociedad, tal como lo senalara el Consejo de Europa, las medidas que deben tomarse para conciliar las normas morales generalmente aceptadas, la investigación científica y la explotación comercial (18).
Hasta que ello no ocurra, seguiría imperando un gran desorden que será crecientemente aprovechado para extender el patentamiento de material genético a límites tal vez nunca imaginados.
Referencias Bibliográficas
- Hetinger N. Poseyendo variedades de vida, dimensiones históricas, culturales y éticas. Charleston, 1989. (mimeo)
- Bergel SD. El derecho ante el proyecto genoma humano. Madrid: Fundación BBD, 1994: 2v.
- Thomas SM, Davies RW, Birtwistle JN, Corwther SM, Burke JF. Ownership of the human genome. Nature 1996;380:387.
- Kahn MA. La propiété intellectuelle dans le domaine du vivant. Paris: Technique & Documentation, 1995.
- Yablonsky M, Hone W. Patenting the DNA sequence. Biotechnology 1995;13:656.
- Lacadama Calero JR. El proyecto genoma humano: ciencia y ética. In: Jornadas Iberoamericanas de Ciencias Farmacéuticas; 1996. Madrid: Real Academia de Farmácia, 1996: 7-17.
- CUER P. Pueden patentarse secuencias utilizables extraídas del genoma humano?. Revista del Derecho y Genoma Humano 1995;(3):209.
- Estrada de Van der Poel P. Bioética, sociedad y derecho. Buenos Aires: Lema, 1995: 39-42.
- Knoppers BM, Chatwick R. The human genome project: under an international ethical microscope. Science 1994;265:2035-6.
- Iglesias Pradas JL. La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el proyecto genoma humano. Madrid: Civitas, 1995.
- HUGO statement on patents of DNA sequences. Genome Digest 1995;2:6.
- International Council of Scientific Unions. Statement on Gene Patenting. Paris, 1992.
- En similar posición: Maebius. Novel DNA sequence and the utitity of requirement: the human genome iniciative. Journal of the Patent and the Trademark Office Society 1992;74(9):651-8.
- Wilkie T. The question of morality. Script Magazine 1996:45.
- Eisenberg R. In: Rudoph El Mcintire V. Biotechnology, science, engineering and ethical challenges for the XXI century. Washington: 1996:161.
- Bercovitz A. La protección de los descubrimientos genéticos. In: El derecho y el proyecto genoma humano. Op. cit., t. 2, p. 773.
- Wuetherich B. All rights reserved: how the gene patenting race is affecting science. Science News 1993;144:154.
- Consejo de Europa: Recomendación 1240 (1994). Punto 12.
Endereí§o para correspondíªncia:
UNESCO – Universidad Nacional de Buenos Aires
Florida 537 18º P
C.P. 1005 Buenos Aires
ARGENTINA