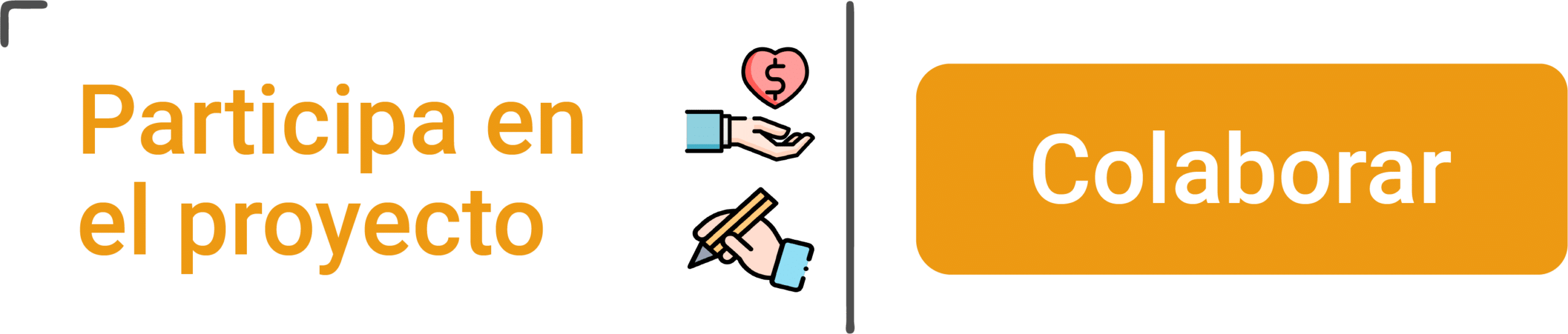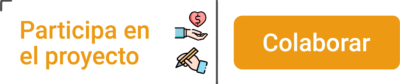1. El tema de la Ética
El asunto fundamental del que la Ética se ocupa es la felicidad humana, mas no una felicidad ideal y utópica, sino aquella que es asequible, practicable para el hombre. Al menos así aparece en lo que podríamos llamar la tradición clásica de pensamiento moral desde Aristóteles hasta Kant, excluyendo a éste último.
Como todo ser vivo, el hombre no se conforma con vivir simplemente. Pretende vivir bien. Una vez garantizado el objetivo de la supervivencia, se plantea otros fines. Para comprender el significado de lo ético, lo primero que hace falta es entender que la finalidad de la vida humana no estriba sólo en sobrevivir, es decir, en continuar viviendo; si la vida fuese un fin en sí mismo, si careciese de un “para qué”, no tendría sentido. Así se comprende la exhortación del poeta latino Juvenal: “Considera el mayor crimen preferir la supervivencia al decoro y, por salvar la vida, perder aquello que le da sentido” (Summum crede nefas animam praeferre pudori / et propter vitam vivendi perdere causas. Satirae, VIII, 83-84).
Tener sentido implica estar orientado hacia algo que no se posee en plenitud. Ciertamente algo de esa plenitud hay que poseer para aspirar inteligentemente a ella: al menos algún conocimiento, a saber, el mínimo necesario para hacerse cargo de que a ella es posible dirigirse. Con todo, el dirigirse hacia dicha plenitud se entiende desde su no perfecta posesión. Soy algo a lo que algo le falta.
Cuando el hombre piensa a fondo en sí mismo se da cuenta de que con vivir no tiene suficiente: necesita vivir bien, de una determinada manera, no de cualquiera. Dicho de otro modo: vivir es necesario pero no suficiente. De ahí que surja la pregunta: para qué vivir (la cuestión del sentido) y, en función de ello, cómo vivir. Justamente ahí comienza la í‰tica.
La felicidad se nos antoja, en primer término, como una plenitud a la que todos aspiramos y, por tanto, de cuya medida completa carecemos. Sin embargo, esa “medida” no es en rigor cuantificable. La felicidad más bien parece una cualidad. Podríamos describirla como cierto “logro”. Así lo hace Aristóteles, para quien la felicidad es “vida lograda” (eudaimonía), a saber, una vida que, una vez vivida y contemplada a cierta distancia ““examinada, analizada”“ comparece ante su respectivo titular como algo que sustancialmente ha salido bien; una vida, en fin, que merece la pena haber vivido.
Tal característica de lo “logrado” se especifica, a su vez, en dos modos prácticos del bien: lo que me sale bien y lo que hago bien. En la vida hay acontecimientos que me salen al paso, y otros que hago yo surgir de manera propositiva. En la biografía de todo ser humano se articulan elementos que él ha hecho intervenir por su propia iniciativa, de manera planificada, con acontecimientos imprevistos, y a menudo imprevisibles. Tanto unos como otros implican una importante carga ética: lo que hago, porque lo he traído yo al ser, a la realidad de mi vida o del cosmos; y lo que me pasa, porque aun no habiéndolo planificado yo, me pide una respuesta, me planta cara y me desafía, supone un reto que me obliga a poner en juego los recursos de mi propia identidad moral, identidad que quedará en evidencia por la forma de encarar el destino. Si bien en el segundo aparece más bien como re-activo, en ambos casos se advierte que el ser humano es un ser activo. Y la ética pone de relieve, en primer término, esta índole activa: se refiere a la praxis humana, al obrar ““activo o reactivo”“ que implica libertad y que, por tanto, no está sujeto a una determinación unívoca (ad unum).
El hombre puede actuar o reaccionar ante una concreta situación de muy variadas maneras, y entre ellas la ética pretende poder dilucidar cuál es la mejor, la más correcta o conveniente de cara al sentido último de la existencia humana, a esa plenitud que, a fin de cuentas, resultará, en conjunto, del buen obrar (eupraxía).
1.1.- La felicidad y el placer.
Como todo ser vivo, el hombre es más activo que pasivo. La felicidad a la que se ve llamado no es una situación pasiva en la que pueda llegar a encontrarse. Ahí estriba el desenfoque fundamental del planteamiento hedonista, que también se presenta como una visión ética de la vida. El hedonismo no yerra por afirmar el valor del placer, sino por entender éste como el fin (telos) de la praxis, y no como una consecuencia suya. Robert Spaemann lo ilustra mediante el siguiente experimento mental: “Imaginemos un hombre que está fuertemente atado sobre una mesa en una sala de operaciones. Está bajo el efecto de los narcóticos. Se le han introducido unos hilos en la cubierta craneal, que llevan unas cargas exactamente dosificadas a determinados centros nerviosos, de modo que este hombre se encuentra continuamente en un estado de euforia; su rostro refleja gran bienestar. El médico que dirige el experimento nos explica que este hombre seguirá en ese estado, al menos, diez años más. Si ya no fuera posible alargar más su situación se le dejaría morir inmediatamente, sin dolor, desconectando la máquina. El médico nos ofrece de inmediato ponernos en esa misma situación. Que cada cual se pregunte ahora si estaría alegremente dispuesto a trasladarse a ese tipo de felicidad” (Spaemann, 1995, 40).
No es exactamente lo mismo felicidad que bienestar, al igual que la vida buena no coincide necesariamente con “darse la buena vida”, en el sentido que solemos atribuir a esta expresión en castellano. Cualquiera que sabe algo de la vida distingue claramente entre dos tipos de bienes muy comunes: “pasarlo” bien, y “hacerlo” bien. El primero puede ser fuente de alegrías “pasajeras”, sin duda necesarias a veces. Pero sólo el segundo proporciona satisfacciones profundas. Hay momentos divertidos, alegrías inesperadas, y otras alegrías trabajadas con esfuerzo durante un período más o menos prolongado, quizá menos chispeantes y explosivas que las primeras, pero mucho más plenas, porque para el hombre es más relevante lo que él hace que lo que le ocurre.
“La palabra ‘placer’ ““señala A. Millán-Puelles”“ se puede usar en dos acepciones: el placer de los sentidos o el del espíritu. Generalmente se toma en la acepción puramente sensorial. Pues bien, los placeres sensoriales, en principio, tampoco son ilícitos. Lo que es ilícito es convertir la búsqueda de ellos en la orientación de nuestra conducta, no porque sean placeres, sino porque son meros placeres sensoriales, y el hombre no es un gato ni un perro, sino un ser dotado de espíritu. Por tanto, orientar nuestra vida sólo hacia los placeres sensoriales es gatearnos, perrificarnos: es bestializarnos. Es lo que decía Boecio; es peor aún, porque un perro no se perrifica (no se degrada). El hombre sí que se degrada cuando pone como norma orientadora de su conducta la sola búsqueda de placeres sensoriales. Pero insisto en que no se trata de que los placeres sensoriales, en principio, sean necesariamente malos. Lo que es esencialmente malo es orientar la totalidad de nuestra conducta a la búsqueda de los placeres sensoriales, no porque sean placeres, sino por ser exclusivamente sensoriales. Porque, en tanto que sensoriales, sólo responden a la parte animal de nuestro ser, que no es la más noble, la más alta, aquella a la que Aristóteles llama hegemonikón, la rectora de nuestra conducta, la que ha de tener la hegemonía” (Millán-Puelles, 1996, 37-38).
El placer verdaderamente humano ““el que mejor se corresponde con su realidad activa”“ no es el que se busca por sí mismo, sino el que surge como resultado de la acción buena, el obrar pleno de sentido. El placer que se plantea autotélicamente, como un fin en sí mismo o, más bien, como lo en sí mismo bueno ““tal es la postura genuinamente hedonista”“ no puede sustraerse a la siguiente doble dificultad: por un lado, es menos satisfactorio que aquél que resulta de la buena acción, de la acción que no tiene como sentido directo mi propia satisfacción sino la satisfacción de un sentido fuera de mí. Así lo testifican las múltiples experiencias de sentirse uno mejor haciendo un favor a otro que recibiéndolo de él. Spaemann aduce incluso una fundamentación hedonística de la idea evangélica según la cual es mejor dar que recibir (1995, 38). Por otro lado, el placer autotélico, precisamente por no hacer justicia al carácter activo del hombre, es irreal, en el sentido de que aliena al hombre de su propia realidad, primeramente porque tal placer es egoísta y el hombre no puede disfrutar de ningún bien sin la compañía de amigos, como dice Aristóteles (la praxis principal es la convivencia, la amistad política); y en segundo término, porque un placer que se busca por sí mismo sólo proporciona satisfacciones que, aunque eventualmente puedan ser muy intensas, suelen ser muy poco extensas, y sólo se mantienen buscando mayores dosis del principio hedónico activo, estableciéndose así un ciclo perverso que suele acabar en un embotamiento mental que hace imposible percibir las realidades superiores, dejando al hombre en un estado de enajenación que fácilmente precipita en la evasión y el vértigo.
Por su parte, no puede obviarse el hecho de que no todo dolor es malo. El propio Epicuro reconoce que no es lícito evitar cualquier dolor. La pena por la muerte de un amigo, o la indignación frente a la injusticia ““la indignación implica un cierto dolor, una desazón anímica”“ o, sencillamente, el displacer que supone el mal sabor de una medicina que necesito tomar para curarme, son ejemplos de dolor que no es noble o conveniente evitar.
El auténtico placer, el que mejor corresponde a la realidad humana, es el que se acomoda a ella. Nunca la evasión de la realidad puede ser fuente de satisfacción profunda. Dicho de otro modo, todo verdadero placer es, ante todo, placer verdadero. (Tampoco la cuestión del placer se sustancia de una manera meramente técnica, como pone de manifiesto el citado experimento de Spaemann.)
1.2.- La virtud.
El planteamiento aristotélico se atiene mejor a la realidad que el hedonista. El Estagirita otorga al placer un papel importante en la vida lograda, pero secundario. En el centro de ella está la eupraxis, el buen obrar; hablando propiamente, la virtud.
La virtud (areté) puede definirse como un hábito operativo bueno, es decir, el buen obrar que se configura como una costumbre, como un modo ordinario y habitual de conducirse. El placer (hedoné) es una consecuencia necesaria de la virtud. Es imposible que el obrar virtuoso no satisfaga ciertas inclinaciones humanas naturales. La esencia de la felicidad es la virtud, pero el placer es un matiz o coloreamiento que la acompaña siempre. Ciertamente, cuando la virtud no está todavía arraigada, obrar según su pauta quizá no produce placer en el sentido corriente de la expresión. Pero una vez que la virtud se ha afirmado, lo que supone más esfuerzo es no secundarla. Para la persona que tiene el hábito de trabajar mucho, por ejemplo, la mera representación mental de verse a sí misma perdiendo el tiempo, mano sobre mano, se le hace no sólo ingrata, sino absurda: no se ve a sí misma de ese modo; igual que para quien tiene el hábito de comportarse lealmente: no se concibe a sí mismo traicionando la confianza de un amigo. Por virtud de su herencia cultural greco-latina, el modo de pensar europeo ““aunque no sólo de los europeos: hay ahí algo más que un patrón cultural”“ siempre tuvo en cuenta que existen acciones que no es posible realizar moralmente. Los viejos juristas romanos lo formulaban así: “Las acciones que contradicen las buenas costumbres han de considerarse como aquellas que nos es imposible llevar a cabo” (Digesto XXVII). Es una forma muy exacta de expresar la imposibilidad moral de ciertas acciones que repugnan al hombre virtuoso y bueno. “Un buen hombre sería aquel cuya conciencia de que ‘no me es lícito hacer esto’ se cambia en ‘no puedo (físicamente) hacerlo'” (Spaemann, 1995, 83).
Un rasgo propio de la virtud es que, una vez que está bien asentada, los actos congruentes con ella surgen con naturalidad, sin un especial esfuerzo, mientras que los actos contrarios a la virtud encuentran una resistencia casi física. En rigor, deber hacer algo implica poder no hacerlo, al igual que deber evitarlo implica poder hacerlo. Pero el hombre virtuoso encuentra subjetivamente imposible aquello que va, como dicen los griegos, contra la piedad o contra las buenas costumbres. Le resulta incluso estéticamente repulsiva la idea de contrariar la obligación del respeto debido a los demás porque posee una noción clara del decoro, de la honestidad, de aquello que Sócrates llamaba la “belleza del alma”. Aristóteles lo resumió de forma paladina: “No es noble quien no se goza en las acciones honestas”.
Por supuesto que para conseguir la virtud hace falta una generosa inversión de esfuerzo inicial: superar la resistencia e imprimir en los primeros pasos un especial ímpetu para que dejen profundamente marcada la huella que facilite y oriente otros pasos en esa misma dirección. Ocurre lo mismo al ponerse a andar: una vez vencida la inercia al primer paso, el segundo cuesta menos, y así sucesivamente, hasta que llega un momento en que lo que más cuesta es detenerse. En la vida moral pasa algo parecido. Conseguir una virtud exige, primero, una orientación inteligente de la conducta: saber lo que uno quiere y aspirar a ello eficazmente, poniendo los medios. Hace falta emplear un esfuerzo moral, eso que entendemos como fuerza de voluntad. (La palabra “virtud” proviene del latín vis, fuerza). Cuando ese modo de obrar se troquela en nuestra conducta y uno se habitúa, ya no es necesario el derroche inicial, y actuar según esa pauta requiere cada vez menos empeño. Siempre hace falta un esfuerzo, al menos para mantener la trayectoria sin que se tuerza ni se pierda, pues por lo mismo que se adquiere ““la repetición de los actos respectivos”“ un hábito puede perderse si se deja de poner por obra. Pero el esfuerzo necesario para mantener un hábito ya consolidado es menor que el que se consume en adquirirlo por vez primera. La virtud, por eso, supone una cierta economía del esfuerzo, de manera que cuando nos acostumbramos a conducir nuestra acción según una pauta habitual, podemos emplear el esfuerzo “sobrante” en la adquisición de nuevas pautas y, así, ir poco a poco construyendo nuestra propia identidad moral. En este sentido se ha dicho que la ética es una facilitación de la existencia (Lorda, 1999).
Los actos virtuosos producen cierta satisfacción de la inclinación adquirida en la que la virtud consiste. Cuando se afianza una buena costumbre, el comportamiento fluye con espontaneidad, y de ahí que Aristóteles designe las virtudes con el nombre de segundas naturalezas. “Naturalezas”, porque son manadero del que surgen o nacen (nascor) ciertas conductas, operaciones o pasiones; y “segundas”, porque son adquiridas, a diferencia de la naturaleza esencial, que no se adquiere sino que se posee innatamente. Las segundas naturalezas ““los hábitos morales, las costumbres”“ habilitan, cualifican y matizan nuestra propia naturaleza esencial, desarrollándola operativamente.
Según la concepción aristotélica, la ética tiene que ver con lo que uno acaba siendo como consecuencia de su obrar libre. Si el obrar sigue al ser y el modo de obrar al modo de ser (operari sequitur esse, et modus operandi sequitur modum essendi, como reza el viejo lema latino), no menos cierto es que también el ser ““moral”“ es consecuencia del obrar, y parte sustantiva de nuestra identidad como personas se constituye como una prolongación ergonómica de lo que vamos haciendo con nosotros mismos, si bien esto no excluye que en nosotros hay algo hecho no por nosotros, de suerte que, más que autores de nuestra propia biografía, bien puede decirse que somos co-autores. Ahí entra en juego el asunto del destino.
1.3.- El destino.
En un alarde de sentido común, Aristóteles atribuye a la buena suerte, junto con la virtud y el placer, un papel no poco importante en la configuración de la vida lograda. En principio no depende de nosotros, y puede sorprender que el Estagirita aborde el tratamiento del destino (el fatum) en el marco de la ética, pues ésta es práctica ““se refiere a la acción humana libre”“ mientras que el fatum parece que nada tiene que ver con la libertad. El destino engloba los eventos y circunstancias que pueblan nuestra biografía sin que nosotros hayamos tenido que ver con su aparición, en tanto que el obrar moral es aquel que hacemos surgir por iniciativa nuestra. “¿Por qué aquello sobre lo que no podemos influir es objeto de una reflexión práctica, siendo así que ésta no parece tener consecuencias prácticas?”, se pregunta Spaemann (1995, 113).
Aquí tenemos la idea griega de un determinismo ejercido por la situación de los astros en el mundo supralunar sobre la vida de los hombres en el mundo sublunar. Es el tema de la astrología. Tanto el destino griego como la providencia cristiana, con sus irreductibles diferencias, aluden a ciertos elementos de nuestra biografía que no proceden de la libre iniciativa humana. A partir de ellos sí tiene sentido la libertad, pero sin ser ellos resultado de previsión o planificación alguna por nuestra parte.
El espacio de la ética se juega precisamente en esta mutua imbricación sinérgica entre lo que me es dado y lo que yo me doy libremente. Spaemann reflexiona sobre las implicaciones éticas del destino: “A diferencia de los animales, los hombres, al actuar, modifican a la vez las condiciones que enmarcan su comportamiento. Esto es lo que llamamos historia. Pero eso sólo lo pueden hacer a condición de que acepten previamente determinado marco de su actividad. Quien no puede o no quiere hacerlo sigue siendo un niño. A esas condiciones dadas de antemano pertenece no sólo el cuadro exterior de nuestra actividad, sino también nuestro modo de ser, nuestra naturaleza, nuestra biografía. (“¦) Nuestro ser-así no es una magnitud fija que determina nuestra actividad, sino que, por el contrario, viene configurado continuamente por nuestras acciones. Pero es cierto que tampoco nuestra actividad comienza de cero. (“¦) Y si es cierto que cada una de nuestras acciones ejerce un influjo indirecto sobre nosotros mismos configurándonos, eso significa también que nuestra actividad anterior reviste para nosotros el carácter de destino” (Spaemann, 1995, 115).
Aristóteles entiende que una vida humana difícilmente puede considerarse lograda si el destino no es favorable, pero sí que es una actitud moralmente positiva ser capaz de llevarse bien con el destino, eso que la tradición moral conoce con el nombre de serenidad y que Spaemann ha descrito admirablemente como “la actitud de aquel que acepta voluntariamente, como un límite lleno de sentido, lo que él no puede cambiar; la actitud de quien acepta los límites” (Spaemann, 1995, 119; Barrio, 1999).
2. La Deontología
2.1.- El concepto de deontología en general.
En su acepción más habitual, el término deontología suele usarse para designar la “moral profesional”, situándola así como una parte de la moral, una “moral especializada”. Mas esto no puede hacerse sin precisar que, ante todo, la deontología es un capítulo de la í‰tica general, concretamente la teoría de los deberes (tá déonta). Los deberes profesionales son sólo una parte muy restrictiva de los deberes en general, y de éstos hemos de ocuparnos en primer término.
La relación entre ética y deontología es análoga a la que se establece entre felicidad y deber, nociones que en definitiva constituyen sus respectivos núcleos temáticos. El deber es algo más restringido que la felicidad y, así, cabe entender la deontología como una parte especial de la ética, siendo ésta, a su vez, un desarrollo de la filosofía de la naturaleza y, en último término, de la filosofía primera o metafísica. De esta forma lo ha entendido la tradición aristotélica. En efecto, no cabe reducir el bien al bien moral. Lo primero que hay que decir del bien (tó agathón) es que es un aspecto del ser (tó on), y la ética se sitúa en el planteamiento de lo que un tipo especial de ente que es el hombre (anthropos) necesita para bien-ser o bien-vivir. Para cualquier ser viviente, su ser es su vivir (vita viventibus est esse, decían los aristotélicos medievales). Por tanto, la ética, en primer lugar, aparece como la clave de la mejor vida (aristobía); el “ideal del sabio” griego es, en definitiva, el de la vida buena, un ideal ético en sentido estricto. En esta clave se puede comprender el concepto aristotélico de felicidad como plenitud de vida o vida lograda (eudaimonía).
El bien moral, en concreto, es la virtud (areté), y ésta adquiere el carácter de lo debido (tó deon). De todas formas, el deber posee relevancia moral únicamente por su conexión con la vida buena, porque cualifica ciertas acciones como los mejores medios que se han de poner para lograr esa plenitud en la que la felicidad consiste. La ética, entonces, se configura como el saber práctico que tiene por objeto un objetivo: traer al ser aquellas acciones que, puesto que en sí mismas están llenas de sentido, conducen a la plenitud a quien las pone por obra.
Esta concepción supone que, como se apuntó más arriba, el hombre, moralmente, es hijo de lo que hace más que de lo que con él hacen los elementos, tanto la herencia como el ambiente. El bien hace buena la voluntad que lo quiere, y ésta, a su vez, hace bueno al hombre, en sentido moral. El valor moral de las acciones ““y, así, su condición de debidas o prohibidas”“ no depende sólo de la intención subjetiva con la que se realizan (finis operantis), ni tampoco de las circunstancias, si bien ambos elementos poseen relevancia a la hora de emitir el juicio moral. í‰ste también ha de tener en cuenta la acción misma y la finalidad objetiva en la que naturalmente termina (finis operis).
Ambos “fines” ““el subjetivo y el objetivo, digamos, lo que el agente desea lograr con su acción y lo que de suyo logra si ésta se lleva a efecto”“ conforman lo que podríamos llamar la sustancia moral de la acción y, entre ellos, es el fin subjetivo el más importante en la valoración ética global. De esta suerte cabe decir que no puede ser bueno algo que se hace en contra de la propia conciencia subjetiva. Pero eso no significa que lo sea todo lo que se hace de acuerdo con ella. El primer deber que cualquiera puede encontrar en su conciencia moral, si mira bien, es el de formarla para que sea una buena conciencia, es decir, estudiar, buscar la verdad, consultar con las personas prudentes para salir de dudas, etc. (Laun, 1993).
En otro nivel se encuentran las circunstancias moralmente relevantes, aquellos elementos que, podríamos decir, rodean la acción matizando eventualmente su cualidad moral: el modo de realizarla (quommodo), el lugar (ubi), la cantidad (quanto), el motivo u ocasión (cur), el sujeto agente o paciente (quis), el momento (quando), los medios empleados (quibus auxiliis).
El bien moral es muy exigente, de manera que para que la acción sea buena ““en el sentido de moralmente debida”“ se hace preciso que lo sea en todos sus aspectos, sustancia y circunstancia, mientras que basta que falle uno de ellos para que se pervierta su bondad. Es lo que suelen expresar los latinos con el adagio: bonum ex integra causa, malum ex quocumque deffectu.
2.2.- La deontología como ética profesional.
Aristóteles ha acuñado la distinción conceptual, de gran alcance para la filosofía práctica, entre poíesis y praxis, entre producir y actuar. La rectitud del producir se mide por el producto y ha de ser determinada en función de las reglas del arte (techné); estriba en un resultado objetivo y en la nueva disposición de las cosas que sobreviene como consecuencia del producir. Por el contrario, la rectitud del actuar es de índole estrictamente ética: radica en el actuar mismo, en su adecuación a una situación, en su inserción dentro del plexo de las relaciones morales, en su “belleza”. Como es natural, todo producir se halla inscrito en un contexto práctico, y por ello tampoco está exento de una evaluación moral. Pero la determinación del producir correcto pertenece a la técnica, al ámbito de los medios, mientras que el actuar honesto tiene razón de fin. Podemos distinguir, así, el buen hacer del obrar bien. El “robo del siglo”, por poner un ejemplo, es una operación que, como producto, está muy bien hecha ““entre los latrocinios es, sin duda, el mejor del siglo”“, aunque difícilmente lo calificaríamos como una buena acción.
En la más amplia significación del término, cabría hablar de una concepción poética del obrar moral en Aristóteles. Llevar a efecto buenas acciones, producir estados de cosas matizados por cualidades éticas de valor positivo no incluye, pero tampoco excluye, la intención correcta: un buen propósito ““aunque no se lleve a efecto”“ es también una buena acción en sentido moral, aunque carezca de significado y cualidad técnica todo hacer que no sea, además, un producir.
En un sentido vulgar se habla de deontología en referencia al buen hacer que produce resultados deseables, sobre todo en el ámbito de las profesiones. Un buen profesional es alguien que, en primer lugar, posee una destreza técnica que le permite, en condiciones normales, realizar su tarea con un aceptable nivel de competencia y calidad. Las reglas del buen hacer ““perfectum officium, acción llevada a cabo conforme a los imperativos de la razón instrumental”“ constituyen, sin duda, deberes profesionales. Y esto no es en modo alguno ajeno al orden general del deber ético. Aún más: las obligaciones éticas comunes para cualquier persona son, además, obligaciones profesionales para muchos. Al menos así se ha visto tradicionalmente en ciertas profesiones de ayuda como el sacerdocio, la educación y, en no menor medida, la medicina o la enfermería. En último término, esto se puede decir de todas las profesiones honradas, pues en todas se da, de manera más o menos directa, la índole del servicio a las personas. Pero en ésas es más patente, para el sentido común moral, que no es posible, por ejemplo, ser un buen maestro sin intentar ser buena persona. Es verdad que no se educa, o no se ejerce buena medicina, sólo con buenas intenciones, pero tampoco sin ellas.
Si la deontología profesional no se resuelve sólo con los parámetros éticos comunes, tampoco la ética se reduce a la satisfacción de ciertos protocolos deontológicos. En efecto, la cuestión del bien no se sustancia con el cumplimiento de una normativa: no es que el bien moral estribe en cumplir la ley, sino que hay que cumplirla porque lo que preceptúa es bueno, caso de que efectivamente lo sea. Es anterior, con prioridad de naturaleza, el bien a la ley. La conciencia del deber no puede separarse de lo en cada caso debido, aunque indudablemente sea distinto lo que formalmente significa deber y lo que materialmente constituyen en concreto nuestros deberes, lo cual ha de ser determinado en relación al ser específico y al ser individual y circunstanciado de cada persona. Millán-Puelles, en este sentido, habla de la relatividad de la materia del deber, compatible con el carácter absoluto que le corresponde por su forma (Millán-Puelles, 1996, 71 ss.).
Ambas tesis recogen elementos esenciales del eudemonismo aristotélico y del deontologismo, por ejemplo en versión kantiana. Aun con todo, la teoría kantiana del imperativo categórico, que subraya explícitamente el carácter absoluto de la forma del deber, no resuelve las aporías principales que se derivan de una separación entre la forma y la materia moral. El filósofo alemán propone poco menos que una alternativa entre actuar por deber (voluntas moraliter bona), y actuar conforme al deber (voluntas bone morata). A su juicio, los “mandatos o leyes de la moralidad” ““a diferencia de los que únicamente poseen valor hipotético, como las “reglas de la habilidad” o los “consejos de la sagacidad””“ revisten una obligatoriedad que es independiente de la concreta volición de un objetivo, de manera que ningún mandato moral preceptúa lo que hay que hacer si se quiere obtener tal o cual fin o bien, sino algo cuyo cumplimiento es un deber, aunque se oponga radicalmente al deseo o a la inclinación natural (Millán-Puelles, 1984, 264). En el planteamiento kantiano aparecen contrapuestas la buena intención y la buena acción, dialéctica que el idealismo alemán categorizará más tarde con los términos de Moralití¤t y de Sittlichkeit, respectivamente. De nuevo se echa en falta aquí el equilibrio que encontrábamos en la posición aristotélica. El Estagirita entiende que no cabe hacer el bien, al menos de manera habitual, sin procurar ser bueno.
En resumen, la analogía fundamental que cabe establecer entre ética y deontología se detecta no tanto por el lado de la norma como por el de la buena acción. La ética tiene que ver con lo que el hombre es naturalmente, siendo la naturaleza un cierto plexo de tendencias inmanentes al ser humano cuya plenitud está teleológicamente incoada y apuntada por la misma inclinación. (La naturaleza metafísica, en el contexto aristotélico, es también instancia moral de apelación). Pero tal naturaleza necesita ser trabajada, desarrollarse prácticamente para obtener su perfecta complexión o acabamiento. í‰ste no acontece automáticamente, siguiendo unas normas fijas o como por instinto, sino de manera libre y propositiva. (Y por esa misma razón puede también no acontecer). De ahí que la ética haya de contar, como referentes normativos, tanto con la naturaleza (metafísica) como con la razón (Rhonheimer, 1999).
La ética depende esencialmente de la antropología. Justamente el inacabamiento humano abre el espacio propio de la deontología, de lo que el ser humano todavía debe desarrollar para que lo que efectivamente es se acerque, se corresponda lo más posible con la plenitud a la que por su ser natural ““naturaleza racional y libre”“ aspira. “Sé lo que eres”, “confirma con tu obrar lo que por naturaleza eres”, “procura que tu conducta no desmienta, sino que confirme, tu ser”, serían fórmulas expresivas del mandato moral básico, al cual todos los deberes en definitiva se reducen; en palabras de Millán-Puelles, a la libre afirmación de nuestro ser (Millán-Puelles, 1994).
El problema ético no estriba en cómo adaptar la conducta a la norma, sino en cómo ajustarla al ser humano y a su verdad inmanente, no exenta de consecuencias prácticas. En cambio, el papel de la deontología, en su acepción vulgar, es adecuar la conducta profesional a las expectativas sociales. El criterio último del juicio moral es la conciencia, mientras que la regla de la deontología ““insisto, en su acepción menos estrecha”“ es el imaginario sociocultural operante en calidad de elemento motivador, corrector y espectador de la conducta profesional. Como aquí se propone, no se trata de dos reglas alternativas o dialécticamente contrapuestas, sino mutuamente inclusivas. Ahora bien, tal inclusividad se percibe desde el paradigma de la ética eudemonista, no desde el deontologismo.
Al hablar de moral profesional se suele aludir a los códigos de conducta que deben regir la actuación de los representantes de una profesión. La estructura de las sociedades industrializadas conduce a que las relaciones entre las personas estén mediatizadas por el significado de la profesión como prestación de un servicio con contrapartida económica. Las profesiones, hoy en día, implican un conectivo social de gran extensión e intensidad, tanto en las sociedades primarias como en las agrupaciones de segundo nivel, e incluso en el contexto del mundo “globalizado”. Por supuesto que el mundo de la vida (Lebenswelt) está entreverado de relaciones mucho más primarias que las profesionales, que a veces se sitúan en un ámbito próximo a la “tecnoestructura” político-económica.
En las sociedades primarias son más sustantivas las relaciones familiares, de amistad, de vecindad; en fin, las relaciones inmediatamente éticas. Pero las relaciones profesionales tienen un papel creciente en la articulación del tejido ético de la sociedad, sobre todo en la medida en que la profesión se entiende como un trabajo que ha de desarrollarse en interdependencia con otros, en un plexo de relaciones humanas de mutuas prestaciones de servicios. Lo que en primer término destaca en toda profesión ““y lo que le confiere su peculiar dignidad como trabajo ejercido por personas”“ es el servicio a la persona, tanto al beneficiario de la respectiva prestación, como al trabajador mismo, a su familia y, por extensión, a las demás familias que constituyen la sociedad.
Se entiende que las profesiones ““cada vez más especializadas”“ han de garantizar la calidad en la prestación del correspondiente servicio. Para ejercer ese control de calidad se instituyen colegios profesionales que elaboran códigos de buenas prácticas. Se procura acreditar así los servicios profesionales por la capacidad técnica específica exigible al profesional, por una digna retribución de honorarios profesionales, por el establecimiento de criterios para el acceso, la formación continuada y la promoción dentro de la carrera respectiva, etc.
En el fondo, se trata de ofrecer un respaldo corporativo al ejercicio decoroso, y garantizar la buena imagen de la profesión ante los clientes y la sociedad. Se establecen para ello mecanismos de control deontológico, como los antiguos tribunales de honor, encargados de prevenir malas prácticas, e incluso pomoviendo la separación de la profesión para quienes las ejercitan.
3. Bioética
3.1.- Las condiciones del debate bioético.
El lector atento habrá advertido a estas alturas que empleo las voces “ética” y “moral” como términos estrictamente sinónimos. No ignoro la diferencia conceptual que algunos proponen, sobre todo dentro de la tradición kantiana. En la literatura filosófica de nuestro entorno cercano ha hecho cierta fortuna la diáiresis entre ethica docens y ethica utens (J.L. Aranguren), que vendría a señalar que hay, por un lado, una ética que se enseña, que se profesa teóricamente y, por otro, una ética que se practica, que se vive. Esto último sería lo que llaman moral. Tal distinción, en último término, vendría a justificar la separación entre lo que se denomina “ética pública” (la que encuentra su espacio en la reflexión y el debate social) y “moral privada”, que debe reducirse al ámbito de la vida personal de cada quien. Semejante modo de entender las cosas ““más cercano a consideraciones de índole sociológica que a la reflexión ética”“ a no pocos parece obligado, toda vez que en las sociedades modernas de cultura liberal ya no se puede pretender unanimidad en las valoraciones morales.
No comparto este punto de vista. En primer término hay que subrayar que la etimología para nada justifica una tal distinción. La palabra griega ethos ““con “épsilon””“ significa exactamente lo mismo que la voz latina mos, moris, de donde procede la nuestra “moral”: en ambos casos, costumbre, hábito, uso, modo estable de obrar. En griego existe también la palabra ethos escrita con “eta”, y significa casa, habitación, guarida o patria, de la misma forma que del tema de genitivo de mos, moris procede nuestra voz “morada”. Meditando en esta anfibología, Heidegger observa que hay una profunda concomitancia entre ambos sentidos. En efecto, las costumbres firmemente asentadas en nuestra vida le suministran un cierto arraigo y cobijo, una bóveda axiológica que nos protege y permite que nos sintamos en nuestro sitio, que estemos afianzados en la existencia y que nuestra conducta no esté hecha de improvisaciones y bandazos, sino que tenga cierta regularidad, pauta o criterio. En definitiva, le dan estabilidad y coherencia. En este sentido, todo habitus es un cierto habitaculum.
Por otra parte, es imposible una vida moral sin una cierta reflexión moral. No se puede obrar moralmente sin deliberación racional. El ámbito ético es el de lo posible por libertad, dice Kant, pero un momento esencial de la volición libre es justamente la deliberación: hacerse cargo racionalmente de los motivos de nuestra actuación, y ponderar los medios más practicables para lograr el fin que nos proponemos al actuar. Ya hemos visto que el bien moral no surge espontáneamente sino de manera propositiva: es menester objetivarlo. Y sólo cuando se ha objetivado racionalmente cabe plantearlo como objetivo para la libre decisión, adquiriendo así cualidad propiamente moral.
Estas puntualizaciones no sobran aquí. El saber y la vida moral son inseparables. Aristóteles decía que el fin de la ética no es saber en qué consiste ser bueno, sino serlo, si bien esto no es posible sin aquello, aunque sea en un nivel precientífico. Es el ethos quien precede y fundamenta a la í‰tica, y no al contrario. Toda discusión ética seria tiene supuestos que no entran en ella, y si el modus cogitandi excluye metodológicamente el modus vivendi, es simplemente imposible llegar a una conclusión sensata: el diálogo decae en una mera yuxtaposición de éticas infelices, donde sólo importa ostentar una identidad intelectual precisa y merecer la aprobación social
El problema de la actual discusión bioética es que está en trance de perder su referencia ética. Parece que su único presupuesto ha de ser precisamente la exclusión de todo presupuesto. En rigor, tal cosa no es posible en ninguna discusión. Uno de los mentores más emblemáticos de la llamada “ética discursiva”, J. Habermas, reconoce en todo discurso, como un a priori suyo, la búsqueda mancomunada de la verdad (kooperativen Wahrheitssuche). Además de las creencias ““explícitas o implícitas”“ de los interlocutores en la discusión, hay también una lógica, una gramática del pensamiento que opera como supuesto; hay, a su vez, actitudes morales que no surgen del diálogo sino que lo hacen posible: la capacidad de escucha, el respeto al oponente, la disposición a valorar sus argumentos y abrazar la propuesta alternativa si en el desarrollo del diálogo se pone de manifiesto su validez, etc. En todo diálogo hay elementos que no se discuten. Si todo fuese discutible, nada en último término lo sería.
En un trabajo reciente me he ocupado de señalar los principales obstáculos que bloquean el acceso a un verdadero diálogo en Bioética (Barrio, 2000). En el fondo, casi todos tienen que ver con la vigencia del planteamiento característico de la ética utilitarista o consecuencialista, la que sólo atiende a los resultados de la acción, y no a la acción misma. Así, la discusión acaba siendo un juego estratégico de poder donde para nada importa la verdad, sino el encaje de intereses en liza para obtener consenso. Esto vale para una negociación política, o para un debate jurídico, pero no para la í‰tica. La política es siempre utilitarista, y si existen límites al utilitarismo, entonces se trata de los límites que hay que poner a la política, de límites éticos.
3.2.- La encrucijada actual de la Bioética.
Es obvio que nadie está obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur). Pero, ¿es igualmente obvia la inversa? En concreto, ¿se debe hacer todo lo que se puede hacer? A no pocos parece que, estando en juego bienes como el progreso de la ciencia, las expectativas de curación de enfermedades quizá hasta ahora inatacables, etc., la investigación en biomedicina ha de explorar todas las hipótesis y no cerrarse a ninguna posibilidad. Dicho en otros términos, el porvenir de la investigación genética ““y especialmente las perspectivas que abre la eventual decodificación del genoma humano”“ parece que pone de manifiesto la necesidad de hacer coincidir los límites de lo moralmente correcto con los de lo técnicamente posible. Precisamente la expectativa razonable de los beneficios futuros para la humanidad supondría la obligación “ética”, para la ciencia biomédica, de no poner otros límites a la investigación. Tropezamos aquí con la vieja discusión sobre los medios y los fines. ¿La bondad y justicia de ciertos fines justifica y hace bueno cualquier medio eficaz para lograrlos?
La noción de límite ético sólo significa algo si se acepta que, mientras que todo deber positivo ““obligación”“ es también relativo a la persona y la circunstancia, hay deberes de omisión ““prohibiciones”“ que son absolutos e incondicionados (Thomas, 2001). Una persona con una conciencia moral bien dispuesta puede no tener claro qué debe hacer en un determinado momento, pero no admite dudas en relación a la “imposibilidad” moral de ciertas acciones intrínsecamente perversas, con independencia de sus resultados: lo primero que exige la conciencia recta de una persona prudente es excluirlas de la deliberación. Luego habrá que decidir qué se hace; pero primero hay que tener claros los límites de lo que en ningún caso se debe hacer (Finnis, 1991, 93). El deber de intervenir siempre está sujeto a una ponderación en la que ha de tenerse en cuenta el principio del mal menor, principio que, por el contrario, no entra en juego cuando se trata del deber de omisión. La omisión de una acción reprobable es una obligación absoluta.
A la pregunta de si es éticamente lícito todo lo técnicamente posible sólo cabe una respuesta ética: no. Habrá muchos casos en que lo posible no sólo sea lícito sino moralmente obligado, pero no siempre. Decir de alguien que “es capaz de todo” puede ser una buena presentación en un régimen totalitario o en una banda mafiosa, pero es un mérito al menos equívoco si se miran las cosas desde el punto de vista ético.
El desafío más acuciante que ahora tiene la Bioética es, precisamente, recuperar su significado ético. Eso implica asumir pacíficamente que hay unos presupuestos absolutos en toda discusión moral. Un médico, por ejemplo, puede no tener claro qué terapia seguir en un determinado caso, pero sí debe tener nítido que él no está para matar. El carácter radicalmente indisponible de la vida humana se le manifiesta como un deber de conciencia a todo aquel que es todavía capaz de escucharla, y se concreta, en el caso del médico, en el deber absoluto de omitir ciertas conductas esencialmente ilícitas, como el aborto o la eutanasia, cualquiera que sea la persona, la circunstancia o el resultado de esa acción inicua. Hay ciertas acciones que son indignas, que nunca pueden ir en consonancia con el orden humano ni cósmico, por mucho que llegaran a ser “normales” (con normalidad estadística, no ética). Esas conductas intrínsecamente inordenables al logro de la plenitud humana ““de la felicidad”“ pueden calificarse, con todo rigor, de inhumanas, y sólo quien es capaz de percibir esto es verdaderamente libre y, como decían los griegos, amigo de sí mismo. En el hipotético e indeseable caso de que el mundo decayera en la pura abyección, obturándose el más elemental sentido del “decoro” moral, en esa triste situación un Sócrates infeliz seguiría siendo preferible a un cerdo satisfecho, como acaba reconociendo, pese a todo, uno de los más preclaros representantes de la ética utilitarista, John Stuart Mill.
Tal es la enseñanza fundamental de la ética hipocrática. Hipócrates, fundador de la Escuela de Cos, isla del mar Egeo, vivió en el siglo V-IV a.C. Contemporáneo de Platón, enseñaba a sus discípulos que el médico es un hombre bueno, perito en el arte de curar, y les comprometía con un principio incondicional de conciencia que ha pasado a la historia de la medicina como paradigma del buen hacer: “Dispensaré un profundo respeto a toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”. Con esta frase, ciertamente, no se dice nada concreto sobre lo que hay que hacer, pero la actitud que preceptúa sí que tiene consecuencias muy concretas: “No dispensaré a nadie un tóxico mortal activo, incluso aunque me sea solicitado por el paciente; tampoco daré a una mujer embarazada un medio abortivo”.
El juramento hipocrático no es un código de buenas prácticas, pero sí marca un límite negativo. El estado actual de las discusiones bioéticas, sin embargo, refleja una actitud para la cual el mencionado juramento habría de ser calificado poco menos de fundamentalista. No hay duda de que en la tradición hipocrática se ha consolidado como un tabú el valor de la intangibilidad de la vida humana o, por decirlo con toda precisión, de su “sacralidad”. Tal valor no implica, como es natural, la prohibición de intervenir en la vida humana, sino el deber de hacerlo siempre “médicamente”, es decir, con la intención de curar y, si esto no es posible, al menos paliar el dolor, acompañar al paciente y a sus familiares y tratar de sostenerles en las mejores condiciones posibles hasta que la vida se extinga naturalmente.
Desgraciadamente, la ruptura del tabú se consumó con las legislaciones que admiten el aborto provocado, con la consecuencia de que se otorga más valor a la decisión (choice) de un ser humano que a la vida de otro, pequeño quizá, pero humano: esto ya no es una hipótesis metafísica, sino una evidencia experimental. (Luego se legitimó la fabricación in vitro de seres humanos y, por fin, se ha planteado la destinación de embriones humanos para fines de investigación, con las alternativas del “reciclaje” o del “desecho”). Otra consecuencia: el trauma sociomoral derivado de que las legislaciones permisivas, aunque lo sean en la forma de despenalizar, generan en poco tiempo una conciencia de “normalidad”. En efecto, en el subconsciente colectivo de todo sistema político democrático y liberal, todo lo que no está prohibido está permitido. Una consecuencia más: la relativización del carácter fundamental ““fundamento de todo sistema político constitucional”“ de los derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida.
¿Qué salida hay para recuperar la Bioética? Ante todo, devolverle su índole ética. Y para ello, rehabilitar el tabú ““en el sentido de presupuesto indiscutible, e indiscutido”“ del carácter absoluto e incondicionado del deber de respetar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. El filósofo alemán Anselm Winfried Mí¼ller llama la atención sobre los apuros argumentales en que puede verse quien, apoyado en su sentido común, entiende que dar muerte a un inocente siempre es rechazable, si ha de fundamentar demostrativamente que la vida humana es “sagrada” y, por tanto, resulta indisponible. Ahora bien, Mí¼ller convierte justamente esta debilidad retórica en una auténtica fuerza contra la relativización de la prohibición de matar. El valor incondicional de la vida humana no es argumentable; constituye, por el contrario, el fundamento de toda argumentación ética y la medida de su rectitud. Quien niegue esa indisponibilidad, lo que hace es no aceptar precisamente el criterio ético.
Referencias bibliográficas
Aristóteles (1993) í‰tica Nicomaquea. í‰tica Eudemia, Madrid.
Barrio, J.M. (1997) Moral y democracia. Algunas reflexiones en torno a la ética consensualista, Pamplona.
Barrio, J.M. (1999) Los límites de la libertad. Su compromiso con la realidad, Madrid.
Barrio, J.M. (2000) “La Bioética, entre la resolución de conflictos y la relación de ayuda”, en Cuadernos de Bioética, XI:43, pp. 291-300.
Finnis, J. (1991) Absolutos morales, Barcelona.
Laun, A. (1993) La conciencia. Norma subjetiva suprema de la actividad moral, Barcelona.
Lorda, J.L. (1999) (6ª ed.) Moral. El arte de vivir, Madrid.
Millán-Puelles, A. (1984) Léxico Filosófico (voz í‰tica filosófica), Madrid.
Millán-Puelles, A. (1994) La libre afirmación de nuestro ser. Una fundamentación de la ética realista, Madrid.
Millán-Puelles, A. (1996) Ética y realismo, Madrid.
Rhonheimer, M. (1999) La perspectiva de la moral. Fundamentación de la í‰tica Filosófica, Madrid.
Pieper, J. (1990) (3ª ed.) Las virtudes fundamentales, Madrid.
Rodríguez Luño, A. (1991) Ética general, Pamplona.
Spaemann, R. (1995) (4ª ed.) Ética: cuestiones fundamentales, Pamplona.
Thomas, H. (1999) “El compromiso con el disenso ético”, Cuadernos de Bioética, X:39, pp. 415-428.
Thomas, H. (2001) “Eutanasia: ¿Son igualmente legítimas la acción y la omisión?”, Cuadernos de Bioética, XII:44, pp. 1-14.
(Este texto formará parte de un Manual de Bioética que publicará próximamente la Ed. Ariel)