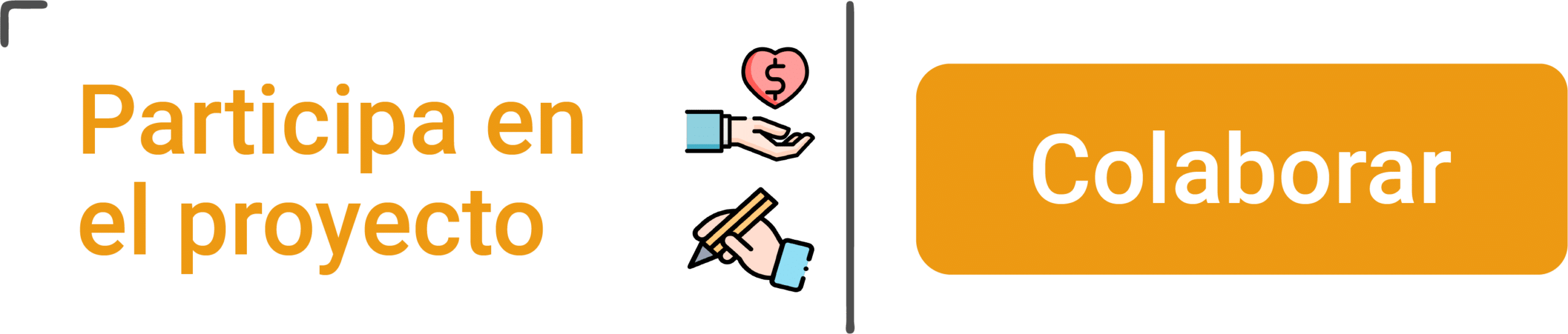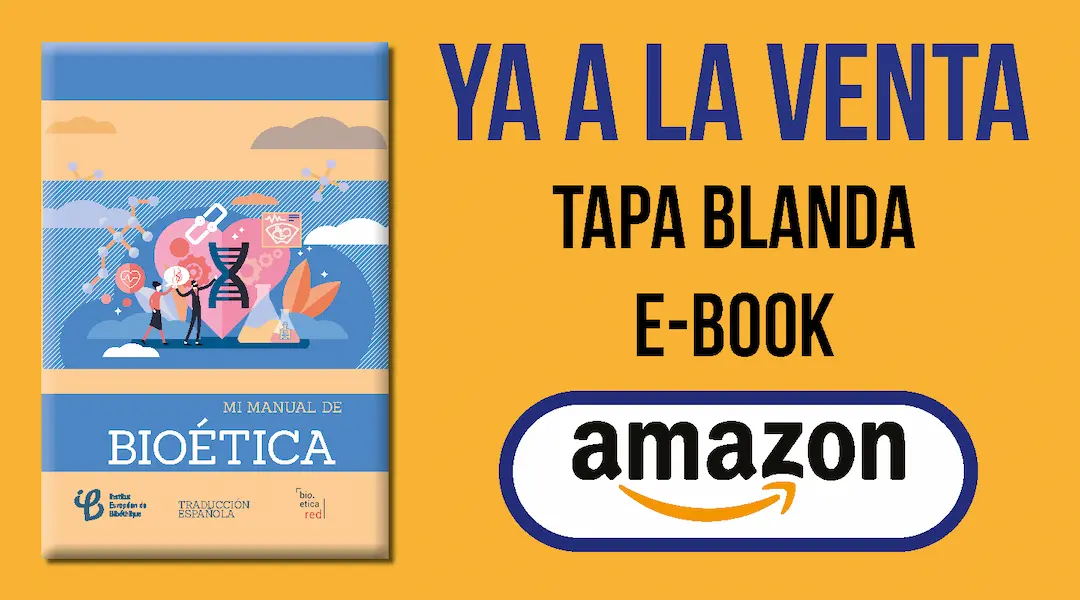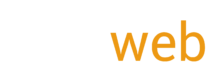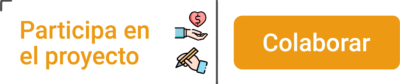“…puedo dejar de lado el ingenuo optimismo que festejaba en la ciencia, es decir, en la técnica científicamente fundamentada, el camino hacia la “felicidad”. ¿Quién cree hoy en día en eso, si se exceptúan algunos niños grandes de los que pueblan las cátedras o las salas de redacción de los periódicos?” (Max Weber)
La ciencia -al igual que la política, la educación, el derecho, la religión, la cultura, la familia- puede ser contemplada como una actividad humana fundamental que genera y distribuye poder. Ante el concepto de poder solemos mostrarnos reticentes, si no abiertamente contrarios, porque lo asociamos de forma espontánea a represión. Pero la vida humana sin poder es imposible. Por eso, no tiene sentido rechazarlo por principio; lo fundamental es lograr su justa distribución. En alguna medida el poder de los poderes es el poder político porque consiste precisamente en delimitar los ámbitos en los que las demás actividades humanas pueden desarrollar su poder. Si el poder político es ejercido prudentemente, se convierte en un instrumento formidable para lograr que los ciudadanos vivan en paz, libertad e igualdad. Obviamente el mal ejercicio del poder político conduce a la represión del individuo y al colapso de las sociedades . Igualmente sucede con la educación: cuando se practica correctamente contribuye a que la persona desarrolle sus capacidades y se ponga en condiciones de llevar a cabo un proyecto de vida satisfactorio. Por el contrario, cuando la educación se pervierte llega a convertirse en el peor enemigo del desarrollo personal. En cada tiempo y en cada sociedad, las actividades humanas que crean y gestionan poder han gozado de distintos niveles de reconocimiento y respaldo social. Así, por ejemplo, en la actualidad la educación o la familia son instituciones muy apreciadas por la sociedad española y, por el contrario, la política genera un gran recelo. Pero, como digo, en cada tiempo y lugar las valoraciones cambian. Así ha sucedido con la ciencia. Ha pasado por tiempos en que ha generado gran desconfianza y otros en los que ha suscitado un entusiasmo incontenible. Sería interesante hacer una historia de la valoración social de la ciencia y averiguar las causas a las que su prestigio o descrédito ha ido ha asociado . La ciencia, particularmente en este siglo, ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la humanidad en tan gran medida que al ciudadano le ha venido pareciendo un fenómeno milagroso. Hasta tal punto ha sido así que, después de la caída de Muro de Berlín y del prestigio de las ideologías, “las nuevas promesas utópicas llegaron de los institutos de investigación y de los laboratorios de ciencias naturales” (H. M. Enzensberger). A continuación me voy a referir a las causas que han conducido a esta percepción actual de la ciencia y a los problemas éticos que trae consigo.
1.- Cientificismo y economicismo.
Los sueños de un mundo perfecto como consecuencia de los desarrollos científicos no son novedad del presente. Por el contrario, han sido recurrentes a lo largo de la historia. Europa vivió el final del siglo XIX convencida de que la ciencia no sólo traería consigo bienestar para la humanidad sino también un orden justo, más aún, algo así como el paraíso en la tierra. La euforia de final de siglo dio pronto paso a la depresión al constatar que los sueños de la razón, y particularmente de la ciencia, producían sucesivas generaciones de monstruos a lo largo del siglo XX . Se pensaba que la ciencia podía traer paz y progreso pero trajo las guerras más mortales; que alumbraría la justicia y engendró la eugenesia científica . Por eso, la opinión pública mundial mostró una mirada más desconfiada hacia la ciencia en la segunda mitad del siglo XX. Desde esta nueva perspectiva se acepta que la ciencia es un modo de explicar los fenómenos de la naturaleza y dominarlos, pero se rechaza la idea de que la propia ciencia contenga las claves para encontrar el sentido a ese dominio. Por otro lado, se asume que la ciencia no es una actividad neutral e inocua, caracterizada por la neutralidad valorativa (wertfreiheit) weberiana, sino que es política científica, es decir, una actividad que contiene una preconcepción del mundo y que adquiere una u otra configuración en función de los intereses humanos que entran en juego. Esa actividad científica requiere de la inversión de grandes cantidades de recursos económicos, privados y públicos, y la rentabilidad de esas inversiones es a largo plazo. Los recursos son limitados y las materias que pueden ser investigadas infinitas. En consecuencia, es necesario decidir a qué líneas de investigación se va a dar prioridad. Esas decisiones afectan directamente a las futuras condiciones de vida de las personas. Por todo ello, la actividad científica no puede disociarse de las políticas científicas, que no son impulsadas sólo por los políticos sino que están muy condicionadas por los científicos y sus particulares intereses.
Como consecuencia de lo anterior, en la segunda mitad del siglo XX se inicia una crucial batalla ideológica, todavía en curso, acerca de los límites de la actividad científica. Dos son las posiciones enfrentadas. Por un lado, la que sostiene que la ciencia es un quehacer tan creativo como el arte y que cuando la sociedad intenta controlarla lesiona la libertad de investigación de los científicos, impide el desarrollo natural y fecundo de la ciencia, y frustra las posibilidades de mejora social a través de la ciencia . Dentro de esta posición, se llega a aceptar que los propios científicos lleven a cabo un ejercicio de autorregulación ética , pero cualquier control externo es tenido por una intromisión intolerable. Aquí la ciencia es concebida como un saber neutral que ni necesita ni tolera constricciones externas. Sus artífices son bienhechores de la humanidad, merecen ser tenidos en lo más alto del reconocimiento social e incluso sus puntos de vista sobre el orden social deben ser escuchados con especial atención .
La otra posición reconoce que la ciencia es una actividad política y social y que como tal debe someterse al control ciudadano. Son los ciudadanos los que fijan los límites éticos dentro de los cuales podrán desarrollarse los proyectos científicos; los que determinan las líneas de investigación financiadas con recursos públicos; y los que evalúan el impacto económico y social de aquellas actividades . Esta nueva percepción de la ciencia, como inseparable de la tecnología y de la sociedad, trae consigo una mayor implicación social de los científicos y, al mismo tiempo, un mayor control social de la ciencia. La idea de que el complejo científico-tecnológico podrá resolver cuantos problemas existen y surjan en el futuro es sustituida por una conciencia de los propios límites, que demanda autocontención y que tiene múltiples manifestaciones: se desarrolla una conciencia ecológica que exige respeto (no absoluta pasividad) por la naturaleza exterior y por la naturaleza biológica del ser humano; los desarrollos nucleares, no sólo los bélicos sino también los civiles, son cuestionados y tratan de limitarse al máximo; al ponerse en marcha el proyecto de desciframiento del Genoma Humano se decide incluir la investigación sobre sus aspectos éticos dentro del mismo proyecto. Se reconoce, en definitiva, que la ciencia puede ser un instrumento fundamental para mejorar la vida del hombre, pero que para que así lo sea debe estar bajo el control ético, jurídico y social .
Desde esta posición se considera que la ciencia no puede resolver los problemas de la humanidad, como ella se creyó en una mezcla de candor y arrogancia, pero tampoco debe desentenderse de su compromiso social como intenta ahora dedicándose a la satisfacer las demandas de quienes pueden pagarlas. Centrándonos en el campo concreto de la biomedicina, al hacerlo así se incurre en una doble injusticia. Por un lado, se omiten, o reducen drásticamente, los esfuerzos que permitirían alcanzar terapias para enfermedades que asolan a los países pobres. Por otro lado, y aún más grave, se explotan los recursos materiales (biológicos y minerales) de estos países y se experimenta con sus poblaciones sin cumplir con las normas internacionales que regulan estas prácticas. Si a todo ello se añade la sangría continua de talentos que sufren esos países por carecer de los medios para investigar se explica que la ciencia en la actualidad no sea un puente que una e iguale a los pueblos sino una muralla cada vez más inexpugnable de separación entre ricos y pobres. Obviamente, desde las posiciones que vinculan la ciencia y la tecnología con la sociedad, resulta prioritario reemplazar esa lógica de la explotación por la solidaridad global. Este planteamiento quedó reflejado en norma jurídica internacional sobre bioética más importante aprobada hasta el momento por su alcance universsal. Me refiero a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005) .
Si durante algunos decenios después de la II Guerra mundial la segunda tendencia fue la dominante, a partir de los noventa parece que la tendencia vuelve a invertirse y se consolida la idea del poder transformador y salvador de la ciencia. Pero así como en el siglo XIX se pensaba ingenuamente que sería la salvación de la humanidad, el planteamiento actual ha reemplazado la ingenuidad por el cinismo fatalista y se admite que la ciencia sólo salvará a los individuos con capacidad económica para acceder a sus beneficios. Así, por ejemplo, ya no se piensa que las ciencias biomédicas vayan a reducir las desigualdades entre ricos y pobres procurando terapias para las epidemias que diezman la población de los países del sur, sino que se limitará a aumentar los años de vida de los ciudadanos de las sociedades opulentas del norte . En particular, cunde el entusiasmo con respecto a las biotecnologías; pero ya no para alcanzar un mundo más humano, sino para ir más allá y hacer un mundo mejor que el humano , aunque sólo sea para algunos.
A la vieja devoción de la Ilustración por la ciencia se une ahora el ansia por convertir al ser humano en una obra de sus propias manos. La medicina rompe con su modesta misión de curar y prevenir enfermedades, y se convierte en un instrumento para que el ser humano se configure a su antojo . Las técnicas de reproducción asistida ya no son un medio para superar la infertilidad de la pareja, sino un modo alternativo de reproducción humana. Los psicofármacos no sólo combaten enfermedades psiquiátricas sino que nos proporcionan las características anímicas que deseamos. La cirugía reparadora se desarrolla principalmente como cirugía estética, y pone en nuestras manos la posibilidad de configurarnos físicamente a nuestro gusto. La dermatología no sólo sirve para controlar las patologías de la piel sino para lograr que esa piel mantenga una apariencia de eterna juventud. La medicina deportiva no se limita a atender los problemas de personas sujetas a una actividad física de excepción sino que procura los medios para que incrementar el rendimiento físico más allá de lo que el organismo podría alcanzar con el solo esfuerzo personal . Estas especialidades médicas -reproducción, psiquiatría, cirugía estética, dermatología y medicina del deporte- son algunas de las que han tenido un mayor desarrollo en la medicina privada, proporcionando ganancias que ni se pueden soñar en la sanidad pública. Y constituyen el núcleo de la llamada medicina del deseo, que se ha convertido en la medicina de vanguardia y más reconocida en la sociedad.
Este “revival” del cientificismo en biomedicina presenta nuevas características, que lo hacen más pernicioso aún que en el pasado. Ahora los científicos necesitan de cantidades ingentes de recursos para levantar y mantener unos equipos humanos y materiales costosísimos. Para ello recurren tanto a fuentes públicas como privadas de financiación; y para acceder a esos recursos necesitan ser absolutamente persuasivos, garantizando grandes beneficios económicos y/o médicos. Las limitaciones éticas tienden a ser vistas, desde esta perspectiva, como una dificultad, un coste económico que convendrá sortear o reducir en la medida de lo posible. Por otro lado, muchos de esos científicos participan en la titularidad de las empresas de investigación, con lo cual no son neutrales antes los beneficios económicos que resulten de sus investigaciones. El riesgo de que intenten soslayar los límites éticos y legales o alterar los resultados de su trabajo para lograr los que les resulten más beneficiosos es inevitable. Esta síntesis de cientificismo y economicismo no es probable que conduzca, como sucedió con el cientificismo ingenuo y peligroso del pasado, a políticas totalitarias, como por ejemplo las políticas eugenésicas que se aplicaron en los Estados Unidos, los países escandinavos y Alemania, entre muchos otros, a principios del siglo XX. Pero llevan de forma casi inevitable a un proceso de abandono y explotación de los países pobres, tan bien maquillado como efectivo.
2.- Los efectos del nuevo cientificismo.
No pretendo hacer un elenco exhaustivo de los efectos negativos que el nuevo científicismo trae consigo. Me limitaré a mencionar los cuatro tipos de efectos que considero más perjudiciales. Pero antes quiero dejar claro que el juicio crítico que dirijo hacia el quehacer científico contemporáneo no se dirige necesariamente hacia los científicos. El cientificismo es una ideología que algunos científicos compartirán y otros no; pero, en la actualidad, es también un paradigma al que resulta sumamente difícil sustraerse por más que se intente. Con ello no quiero decir que no existan márgenes para la discrepancia y para hacer ciencia de otra manera, pero las condiciones para hacerlo son adversas. Y ahora sí paso a referirme a esos cuatro tipos de efectos negativos:
a.- Aceptar o incluso contribuir a consolidar la desigualdad entre los seres humanos del planeta. La ciencia, como he dicho, no es neutral. O se hace mirando al bien común o al interés particular. Cuando se atiende exclusivamente a este último, las consecuencias son evidentes. Los intereses científicos de los grupos desfavorecidos quedan siempre en la cola de las prioridades de actuación. Los países menos desarrollados, en cuanto que suelen disfrutar de una mayor biodiversidad, son tenidos como proveedores de materiales con los que trabajar al menor costo posible. Al existir una gran asimetría en la relación, es muy fácil conseguir recursos extraordinariamente valiosos sin tener que pagar el valor real de los mismos y sin tener que hacer participe de los beneficios a las comunidades de las que se obtuvieron los recursos. Por fin, y por la misma razón de la desigualdad, resulta mucho más sencillo y económico conseguir unas mejores condiciones para experimentar con seres humanos que en los países del Norte, en los que los permisos, controles y requisitos para la experimentación son mucho más rigurosos.
Evidentemente, estos efectos no sólo se producen entre Estados sino también entre comunidades y grupos dentro de un mismo Estado. Minorías raciales, discapacitados, menores, reclusos, etc. son grupos especialmente vulnerables que requieren de unas garantías especiales para que lleguen a disfrutar de la misma protección que los demás, y no siempre cuentan con ellas .
b.- Desarrollar malas prácticas científicas. El ambiente científico actual es de competencia agresiva. Si bien se mantiene la idea de que la comunidad científica progresa gracias al intercambio de información y al escrutinio recíproco, que ayuda a que todos mejoren, lo cierto es que ese escenario se encuentra profundamente alterado. No se informa de los resultados negativos obtenidos porque se entiende que una línea de investigación que no ha dado resultados desprestigia a sus autores y, sobre todo, que el acceso a ese conocimiento puede allanar el camino a los competidores. Se incurren en publicaciones prematuras con el objeto de conseguir para sí la condición de ser el primero que conquista una nueva área de trabajo. Se realiza espionaje en los laboratorios para aprovecharse del trabajo de la competencia. La evaluación de los trabajos por los colegas en ocasiones se hace en función de los intereses particulares y no del valor del trabajo en sí.
Más allá del prurito personal, en el origen de esas malas prácticas se encuentran los conflictos de intereses que afectan a los científicos con participación económica en aquello que hacen, que se debaten entre el interés de llevar a cabo una investigación intachable desde el punto de vista científico y ético, y el interés de obtener ganancia económica o, al menos, no sufrir quebranto. Las situaciones en las que esos conflictos pueden dar lugar a actuaciones más o menos incorrectas son continuas: valorar en los medios de comunicación una decisión de política científica en función del interés privado; buscar el beneficio de la patente por encima de cualquier compromiso social; tratar de sortear los controles éticos y legales; abogar por una autorregulación que dé por bueno todo lo que se haga; buscar las condiciones más económicas para desarrollar un determinado proyecto, aunque ello suponga un riesgo para los grupos humanos directamente afectados; etc.
El riesgo de incurrir en una mala praxis como consecuencia de los conflictos de intereses no sólo afecta a los científicos sino también a los expertos en bioética. Es frecuente que, de forma directa o indirecta, este tipo de expertos reciba ingresos económicos o reconocimiento público por parte de las entidades cuyos trabajos tienen que enjuiciar. Habiendo sido contratado por una institución dedicada a biomedicina para hacer la evaluación ética de su actividad o tratándose de la patrocinadora del centro de bioética para el que trabajo, ¿cuento con la independencia suficiente para no perder la imparcialidad a la hora de juzgar? No será fácil .
c.- Crear un marco legal favorable a los propios intereses. Los científicos no han renunciado a la estela de neutralidad de la que fueron revestidos en el pasado y buena parte del público todavía mantiene esa creencia. El resultado es que, cuando los científicos toman posición sobre alguna cuestión social, e incluso sobre aquellas que les afectan directamente, se les escucha de forma muy distinta a cuando un empresario de cualquier otro sector habla sobre aquello que afecta a su actividad. Se sigue pensando que por la boca del científico hablará la sabiduría y el desinterés aunque, de hecho, actúan y se manifiestan como cualquier individuo que se pronuncia sobre lo que le puede beneficiar o perjudicar. En el campo de la biomedicina encontramos dos casos paradigmáticos: la reproducción asistida y la investigación con células troncales embrionarias.
La reproducción asistida se presentó como un recurso para que las parejas infértiles pudieran satisfacer su deseo de paternidad. Ese objetivo tan crucial para la vida de las personas se lograba mediante una tecnología fascinante, pues permitía al ser humano dejar de reproducirse como lo había hecho hasta entonces (en que prácticamente todo quedaba en manos del azar) y empezar a controlar su reproducción en casi todos sus aspectos. La justificación humanitaria y el atractivo de una tecnología que incrementaba el poder del ser humano sobre su propia biología generaron una completa aceptación de estas técnicas entre la opinión pública. Algunos Estados apenas regularon la actividad, dejándola a la total iniciativa individual. Otros aprobaron regulaciones estrictas en algunos casos (p. ej. Alemania, Austria, Francia, Italia, etc.) y más permisivas en otros (Reino Unido o España entre otros).
En la actualidad estas técnicas constituyen un negocio que mueve grandes cantidades y se desarrolla con enorme vigor en aquellos países sin regulación o con normas permisivas, generando un auténtico turismo reproductivo . La maternidad subrogada, la compraventa de gametos por parte de los laboratorios y la posterior selección de los mismos por parte de los futuros progenitores, la selección de sexo, el diagnóstico genético preimplantatorio para conseguir un hijo genéticamente compatible con otro ya nacido, la fecundación post mortem son algunos de los servicios que ofrece la industria reproductiva, permitidos en unos Estados y prohibidos en otros, a cambio de los cuales obtiene importantes ganancias. Se trata de una actividad que fundamentalmente se desarrolla en el ámbito privado, lo que supone que el objetivo de las entidades que las desarrollan es lucrativo y que la supervisión pública sobre esa actividad resulta más difícil. La asistencia sanitaria pública atiende tiene una presencia muy reducida en la reproducción asistida.
Frente a la situación actual, con poca información acerca del modo en que desarrollan su trabajo estas empresas y con la convicción pública de que prácticamente se trata de entidades altruistas, convendría reconocer que nos encontramos ante un negocio de gran magnitud, dar publicidad y transparencia a esta actividad, informar con rigor de los efectos secundarios de las técnicas tanto a los que se plantean someterse a las ellas como a la opinión pública en general ,despojar de la aureola de científicos a quienes desempeñan principalmente un trabajo técnico, evaluar el coste social total que ocasiona el desarrollo de estas técnicas, ponderar el impacto que estas técnicas tienen especialmente sobre las mujeres, y decidir -con toda la información y sin mitos- qué tipo de mercado se desea crear. Este debate está pendiente de llevarse a cabo y entiendo que en ese retraso tiene mucho que ver la ventajosa situación en la que se encuentran las empresas dedicadas a la reproducción asistida.
Otro caso digno de mención es el relativo a la investigación con células troncales embrionarias, que se lograron cultivar en el laboratorio por primera vez en 1998. Desde entonces, un importante sector de la ciencia y muchos medios de comunicación han defendido, con una convicción más propia de la fe religiosa que de la evidencia científica, los siguientes argumentos: que las células troncales embrionarias abrían las puertas a la medicina regenerativa, permitiendo curar enfermedades mortales o gravemente limitantes incurables hasta ahora; que la obtención de embriones mediante clonación nos permitiría crear para cada ser humano un reservorio de células perfectamente compatibles para eventuales trasplantes futuros; y que el potencial terapéutico de las células troncales procedentes de adulto era muy reducido. Las evidencias científicas hasta el momento muestran: primero, que las células embrionarias están resultando mucho más “rebeldes” de lo que se pensaba, pues en lugar de cumplir funciones terapéuticas tienden a convertirse en células cancerígenas; segundo, que la única clonación de embriones humanos que se ha publicado en una revista científica importante hasta el momento ha acabado siendo uno de los mayores fraudes de la historia de la investigación biomédica; y tercero que las células troncales procedentes de adulto están manifestando una versatatilidad y, en consecuencia, un potencial terapéutico comparable al que se imaginaba que podrían tener las embrionarias. Ni los medios de comunicación ni los científicos han trasladado estas informaciones a la opinión pública. Más allá de los resultados positivos que se puedan conseguir con células troncales embrionarias en los próximos años es importante señalar que, a fecha de hoy, la opinión pública carece de algunos elementos informativos relevantes para emitir un juicio sobre las políticas públicas en este campo. Además, miles de personas y asociaciones de enfermos generaron grandes expectativas de pronta curación, inducidas por la insistencia con que los mencionados argumentos fueron difundidos por científicos interesados. En estos momentos, nueve años después de obtenerse las células troncales, no hay elementos para pensar que las curaciones por esta vía se produzcan en pocos años. ¿Es buena praxis científica haber creado esas expectativas? Y, más allá del fraude científico de Woo Suk Hwang, ¿es buena praxis científica que se haya llegado a publicar ese engaño, y a presentarlo como uno de los acontecimientos del siglo, en una de las revistas científicas más importantes del mundo? ¿Es buena praxis científica seguir insistiendo en que la justificación para investigar con células troncales embrionarias es terapéutica cuando se reconoce que, en estos momentos, la utilidad de esos estudios sería más bien científica que terapéutica? Ante este panorama resulta plausible pensar que existen intereses no estrictamente científicos y médicos para mantener los mencionados argumentos y lograr así marcos legales más favorables a la investigación y recursos económicos para llevarla a cabo.
d.- Desarrollo de “investigaciones científicas suntuarias”. Si aceptamos que los científicos ya no creen que la ciencia diga algo sobre el sentido del mundo, el modo de mejorarlo o de alcanzar la felicidad, es difícil sustraerse a la idea de que la ciencia sea percibida y practicada como una pura y concreta forma de poder . Si a ello añadimos que la actividad científica es en la actualidad una empresa que requiere de recursos ingentes para mantenerse, y que muchos científicos participan en la propiedad de las empresas de carácter científico, es fácil comprender que los proyectos científicos se dirijan hacia aquellos objetivos en los que se pueda obtener la mayor rentabilidad en el menor tiempo. ¿Qué opción resulta más ventajosa: investigar para desarrollar una vacuna contra la malaria, por la que apenas pueden pagar los millones de personas afectadas aunque les vaya la vida en ello, o en el desarrollo de una crema que retrase la aparición de arrugas en el rostro, por la que millones de personas con gran capacidad económica estarían dispuestas a pagar importantes cantidades? Es obvio que las empresas no van a invertir en proyectos de los que no vayan a obtener rentabilidad; y, entre los rentables, es lógico que se inclinen por los más sencillos.
Los Estados, por su parte, invertirán en lo que sea demandado por sus ciudadanos o lo que consideren necesario para garantizar ciertos bienes fundamentales, por ejemplo, la defensa nacional. Los países con recursos suficientes para desarrollar investigación de envergadura son aquellos en los que las necesidades básicas de los ciudadanos suelen estar cubiertas y los intereses científicos de éstos pueden resultar más superfluos. En consecuencia, en esos países la ciencia seguirá la dirección que le señalan tanto los ciudadanos, que disfrutan de una creciente capacidad económica para consumir bienes suntuarios, como los intereses de Estado. Nos encontramos, por tanto, ante una ciencia que satisface los deseos de las personas ricas o de los países ricos.
También en el campo de la biomedicina podemos ofrecer algunos ejemplos de desarrollos científicos dirigidos a satisfacer las demandas de quienes pueden pagar. Quizá el más llamativo sea, de nuevo, el de las tecnologías reproductivas. En estos momentos se están desarrollando proyectos dirigidos a incrementar el control de las personas sobre su concepción. Una vez que hemos logrado cuándo y (parcialmente, al menos) cómo concebir, se trata ahora de alcanzar el dominio total sobre cómo concebir y qué características genéticas asignar a nuestros descendientes. La clonación y las intervenciones en la línea germinal humana van en esa dirección. Detrás de estos proyectos late la expectativa de que cada vez más personas querrán ejercer un control mayor sobre su reproducción y estarán dispuestas a pagar mucho por ello .
Pero existen otros campos en los que se aprecia cómo la ciencia biomédica se desarrolla en función de los intereses de los más pudientes. Todos los recursos destinados a desarrollar sustancias o intervenciones en el organismo para ralentizar el envejecimiento, procurarse un estado anímico placentero, potenciar al máximo la capacidad intelectual, aumentar el rendimiento deportivo o incrementar la belleza física mueven cantidades ingentes de dinero y ocupan a muchos de los mejores científicos del mundo. Sin embargo, su único objetivo es satisfacer los deseos de la minoría que ya tiene cubiertas sus necesidades básicas.
¿En qué medida son responsables los científicos de esta situación? A mi entender, no se limitan a ejecutar las indicaciones que reciben del mercado o del Estado sino que están implicados en la orientación de los desarrollos científicos. Para que el proceso funcione de forma eficiente los científicos aportan algo más que su trabajo bien hecho. De una parte, evitan cuestionar la prioridad de las líneas de investigación solicitadas. De otra, contribuyen a justificar la elección en favor de las “investigaciones suntuarias” presentándolas como imprescindibles para combatir problemas graves. Fenómenos que hasta hace poco tiempo se aceptaban como condiciones naturales del ser humano o consecuencias de su evolución biológica, son percibidos ahora como faltas de salud que deben ser combatidas: Los procesos o limitaciones ordinarias de la vida se transforman en problemas médicos (p. ej. la calvicie); algunos síntomas leves, en enfermedades serias (p. ej. el síndrome del colon irritable); los problemas personales de relación social, en patologías médicas (p. ej. la fobia social o la timidez); los riesgos, en enfermedades (p. ej. La osteoporosis); la prevalencia de una enfermedad se estima muy por encima para maximizar la extensión de una enfermedad (p. ej. la disfunción eréctil) . Los científicos ofician la liturgia científica -con su espacio (laboratorios), vestiduras (las batas impolutas), lenguaje (solemne, impersonal y aparentemente neutral), objetos de culto (los instrumentos de trabajo) y ritos propios (la metodología correspondiente)- no para ofrecer sacrificios a ninguna divinidad trascendente, ni a la diosa razón, sino para garantizar el buen funcionamiento del mercado científico en general y biotecnológico en particular. Los científicos, cumpliendo y haciendo visible esa función litúrgica, se convierten en los mejores vendedores de enfermedad , pues lograr convencer a los ciudadanos de que pasen a percibir como verdaderas enfermedades fenómenos que hasta ahora se consideraban naturales.
No voy a entrar en el debate sobre los límites de la evolución de los conceptos de salud y enfermedad, como consecuencia de su carácter en buena medida cultural e histórico. En este momento sólo me interesa indicar que el incremento de condiciones tenidas por patológicas, y que deben ser tratadas como tales, no sólo ha traído consigo efectos benéficos sino también una medicalización de la sociedad con efectos iatrogénicos sumamente negativos . Aunque se pueda replicar que nadie está obligado a consumir determinados fármacos y que el desarrollo de todos estos productos ha procurado felicidad a muchas personas, me parece que está por hacer tanto la comparación entre los beneficios y los costes en salud, como el debate social acerca del modelo biomédico que deseamos.
3.- La complicidad de los medios de comunicación.
La escenificación de los éxitos científicos se manifiesta en los medios de comunicación que, contagiados del biotecnoentusiasmo que se expande entre los ciudadanos de la sociedad global , se rinden acríticamente ante los anuncios científicos y las novedades que ofrece la medicina del deseo. Así, por ejemplo, llama la atención el entusiasmo con que se tratan las tecnologías reproductivas en la prensa y el escaso interés que se ha prestado a los efectos negativos que ocasionan sobre las mujeres y los niños creados mediante ellas . Apenas ha trascendido la subrepticia selección eugenésica que se lleva a cabo en algunas de las clínicas dedicadas a estas técnicas, particularmente en la costa occidental de los Estados Unidos. Ni tampoco que esa es la dirección hacia la que miran de forma generalizada este tipo de clínicas: no persiguen la producción de una raza mejor pero sí satisfacer los deseos de control de los futuros padres sobre las características genéticas de sus hijos. Es la ideología de la eugenesia liberal , de la que apenas se habla.
Veamos otro ejemplo del biotecnoentusiasmo informativo. Así como el anuncio de la primera clonación de embriones humanos fue acompañado de un espectacular despliegue informativo, ninguna de las informaciones posteriores acerca de las irregularidades éticas, ni siquiera el anuncio de que el artículo publicado en Science era un fraude completo, recibieron un tratamiento comparable en los medios de comunicación. Y, desde luego, no se trata de una cuestión menor ya que si el anuncio de la clonación constituía un hito, la magnitud del fraude exige una profunda reflexión colectiva acerca del quehacer científico y de los controles en la publicación de las investigaciones.
En el tratamiento de las informaciones científicas los medios de comunicación proceden según un mecanismo que se ha calificado como “pronta idealización e inmediata condena” : en cuanto parece que surgen los primeros resultados positivos, se magnifica el hecho presentándolo como un acontecimiento de trascendencia histórica; pero en el momento en que surgen las primeras dudas sobre esos mismos resultados, son desestimados sin más y se olvida el asunto. Lo más probable es que ni los anuncios positivos sean un acontecimiento histórico ni los negativos la constatación de un fracaso sin paliativos. Por ello, lo prudente sería ofrecer una información más aquilatada, en la que se mostrara lo incierto de los anuncios positivos y lo provechoso de los negativos. Lógicamente, este nuevo modo de informar exigiría una nueva educación ciudadana .
Cuando los periódicos son modestos en cuanto a sus plantillas y servicios de documentación (por ejemplo, los periódicos locales) es más fácil que la influencia, o la seducción, de que sean objeto por los clínicos o los científicos les resulte irresistible. No quiero decir con ello que los grandes medios informativos estén vacunados frente a estos riesgos. Por ejemplo, la tendencia a idealizar las técnicas de reproducción asistida ha sido generalizada en todos ellos. Sólo que cuando un periódico cuenta con más medios, puede hacer la noticia con una mayor variedad de fuentes informativas; y cuanto mayor es su ámbito de difusión, menos condicionado estará por aquellos clichés o presiones que pueden tener mayor capacidad de influencia en una comunidad más reducida. Por ejemplo, es difícil que un diario local pueda mantener una posición crítica con respecto a un centro médico o de investigación de prestigio radicado en el mismo entorno, tanto por las presiones de que pueda ser objeto como por la dificultad de salirse del clima de aprobación general que se viva en ese ámbito.
Los periódicos suelen ser poco críticos y rigurosos a la hora de informar acerca de los comunicados de prensa de las revistas científicas sobre de las investigaciones más destacadas aparecidas en ellas. En buena medida, no se les puede reprochar por la dificultad que entraña para un no experto valorar tanto la calidad del comunicado de prensa como la trascendencia del estudio científico del que da cuenta. Pero es importante tomar conciencia de que esos comunicados no son nunca neutrales porque las revistas tienen un interés manifiesto no sólo por publicar las mejores investigaciones sino también por estar presentes en la sociedad. Más aún, los comunicados de prensa pueden llegar a distorsionar el contenido de la investigación o circunstancias importantes de la misma para enjuiciarla: bien ocultando limitaciones relevantes del estudio, o la participación de la industria farmacéutica en la financiación del estudio, o los conflictos de intereses de las personas que han llevado a cabo el experimento; o bien exagerando la importancia que se pueda atribuir a los hallazgos . Por eso, los medios deberían contrastar los comunicados de prensa que reciben de las revistas con expertos imparciales en las respectivas materias, como cualquier otra fuente de información, aunque no resulte nada fácil de hacer .
En general, los comunicados de prensa pueden proporcionar información sobre muy diversas materias: de un artículo aparecido en una revista científica, de los contenidos de una reunión científica que se ha celebrado, de unos resultados alcanzados por un laboratorio que, sin embargo, no han sido publicados por ninguna revista científica sometida a la evaluación de otros colegas en la materia, del lanzamiento de un nuevo producto farmacéutico, etc. Esas fuentes emisoras serán también muy distintas: una revista científica, una sociedad médica, una compañía farmacéutica, una empresa de relaciones públicas, una universidad, etc. Puesto que los comunicados de prensa son emitidos por la entidad que genera la información, su posición no podrá ser nunca imparcial. Por ello, el periodista, no puede limitarse a seleccionar, entre todas las informaciones que recibe, cuáles considera que merecen ser publicadas. Debe ser capaz de evaluar con exactitud el rigor de cada fuente y, entre ellas, los comunicados de prensa.
Junto al riesgo de que los contenidos de los comunicados de prensa se conviertan, sin más, en noticias, también se encuentra el riesgo de que la historia redactada por el periodista no sea rigurosa o que, incluso, esté distorsionada. Al menos puede ser por tres razones: porque haya cometido errores por falta de conocimientos en la materia; porque el periódico tenga interés en orientar la noticia en un sentido determinado, aun a costa de manipular el contenido de la información ; o porque se pretenda hacer una presentación tan atractiva o asequible al lector de la información, que se incurra en faltas graves de rigor .
Otra manifestación del biotecnoentusiasmo del que participan los medios de comunicación es su complicidad con otros agentes interesados -empresas farmacéuticas, centros de investigación, asociaciones de pacientes, etc.- por medicalizar la vida humana. Ya me he referido al papel que ofician los científicos. Pero el panorama sería incompleto sin referirnos a los medios informativos. Las compañías farmacéuticas “necesitan” ampliar continuamente sus mercados y una de las estrategias consiste en convertir cualquier circunstancia de la persona en una enfermedad. Un medio eficaz para lograrlo consiste en “dirigirse a los medios de comunicación con historias diseñadas para crear miedo sobre una determinada condición o enfermedad y para captar la atención sobre el tratamiento más reciente. Los consejos asesores, financiados por la compañía, proporcionan los expertos independientes que valoran estas historias; los grupos de consumidores proporcionan las “víctimas”; y las empresas de relaciones públicas proporcionan el acceso a los medios que subrayarán el aspecto positivo del nuevo y extraordinario medicamento” .
4.- Ética de la investigación científica.
La presentación de las deficiencias éticas del quehacer científico en la actualidad no nos debe hacer perder de vista que el conocimiento científico, y su aplicación tecnológica, han creado unas condiciones de vida incomparablemente mejores que las de cualquier tiempo anterior en la historia de la humanidad. El ámbito biomédico lo manifiesta con especial claridad. Tampoco podemos desconocer que esos logros son el resultado del trabajo competente e íntegro de los profesionales de la ciencia que, a pesar del contexto de fuertes presiones económicas en las que tienen que realizar su trabajo, siguen moviéndose principalmente por el desinteresado afán de incrementar el conocimiento. Igualmente es necesario recordar que los medios de comunicación, a pesar de las deficiencias señaladas, han facilitado al público el acceso a la información científica, facilitándole los medios para que pueda llegar a participar en los debates sobre política científica.
No obstante lo anterior, tampoco se pueden obviar las graves deficiencias éticas de la actividad científica y de su comunicación. Para combatirlas, presento a continuación una serie de propuestas dirigidas a los científicos, por un lado, y al público por otro.
(1) Con respecto a los científicos, en primer lugar conviene distinguir entre la ciencia pública, que se nutre de recursos públicos, de la ciencia privada, que obtiene sus recursos de otras fuentes. En muchos casos esa distinción resulta imposible porque la actividad científica se abastece de ambas fuentes de financiación. Pero, en la medida en que un proyecto cuenta con financiación pública, entiendo que debería tener en cuenta los criterios que propongo para la ciencia pública que son, obviamente, más exigentes que los propuestos para la ciencia privada.
La ciencia públicamente financiada debería estar informada, al menos, por los siguientes criterios:
a.- Atención prioritaria a las ciencias básicas. Las ciencias aplicadas y las tecnologías acaban agotándose si no reciben continuamente nuevos conocimientos procedentes de las ciencias básicas. Son ellas las que aseguran el progreso largo plazo, aunque precisamente porque sus efectos no comparecen sino al cabo de los años, la ciencia privada no suele invertir en ellas. Las convocatorias públicas de ayudas a la investigación en la actualidad inciden excesivamente en la importancia de la utilidad social de los resultados que se vayan a alcanzar y pierde de vista que para seguir obteniendo en el futuro desarrollos socialmente útiles es necesario dedicarse actividades científicas que no entrañen utilidad inmediata alguna. Aunque pueda parecer un principio de índole estrictamente científica, entiendo que se trata de un principio ético derivado del deber general de esforzarse por entender mejor el mundo y estar así en condiciones de crear unas mejores condiciones de vida para toda la humanidad presente y futura.
b.- Priorizar las demandas sociales con criterios de justicia. Las políticas científicas deben estar informadas por criterios de justicia. Y a la hora de determinar qué sea lo más justo los científicos no tienen por qué tener una posición evaluadora preeminente. Su voz deberá ser escuchada, sin duda, pero no necesariamente secundada pues no poseen una cualidad particular para acertar con las elecciones más justas . La agenda científica la determina la ciudadanía y, para que sus elecciones sean justas y acertadas, deberán formarse, como enseguida veremos. En esas elecciones hay un margen amplio para la discrecionalidad. Pero deberían tenerse siempre en cuenta dos principios: atención preferente a los colectivos más necesitados y atención a los intereses universales en un mundo global e interdependiente. Ninguno de estos principios resulta fácil de aplicar porque, por lo general, son los que ocupan posiciones privilegiadas quienes tienen mayor capacidad de decisión y suelen tener poco interés en favorecer a los más débiles y, en general, a otros países que estén más necesitados que el suyo. Para que esta propuesta sea algo más que un brindis al sol es urgente reemplazar la lógica de la competencia entre individuos y Estados por la lógica de la cooperación. No es sólo cuestión de persuadir acerca de la hermandad que existe entre todos los seres humanos , sino también de la necesidad de pensar en términos globales porque, en estos momentos, los problemas que afectan a los más desfavorecidos son, en buena medida, problemas que afectarán antes o después a la supervivencia de todos.
c.- Igualar la formación científica y ética de los científicos. Nadie duda de que las personas que se dedican a la ciencia han de ser competentes en sus respectivas áreas y, para garantizar que así sea, los poderes públicos suelen exigir el cumplimiento de unos requisitos: titulación académica, formación específica, experiencia acreditada, etc. Tan importante es exigir competencia científica como competencia ética. Y para ello es necesario que las personas que se dedican a la ciencia adquieran la adecuada formación. Algunos aspectos que deberían estar presentes, en todo caso, en cualquier plan de formación ética serían los siguientes:
– conocimiento de las reglas de las buenas prácticas científicas;
– responsabilidad en el manejo escrupuloso de los recursos materiales y económicos que, por ser públicos, deben emplearse con máximo aprovechamiento;
– conciencia del compromiso social de la actividad científica -que no puede ser vista como una actividad neutral, y que en ningún caso lo será- que conduzca a incorporar criterios de justicia tanto en los ámbitos de su competencia como en la elaboración de las políticas científicas.
– asunción de la necesaria integración entre las ciencias y los saberes humanísticos, de modo que se supere la fractura entre la cultura científica y la humanística que, con planteamientos distintos, ha sido denunciada a lo largo del siglo XX por autores tan diversos como Ortega y Gasset , C. P. Snow, V.R. Potter o E. O. Wilson . De este modo, se evita el cientificismo, que no es más que una interpretación fundamentalista de la ciencia, logrando al mismo tiempo que la ciencia contribuya a la forja en las personas de una concepción adecuada del mundo.
Para lograr ese nivel de formación no es suficiente con que los que vayan a ser científicos cursen algunas lecciones de ética durante sus años universitarios. Se trata de imbuir todo el quehacer científico de ese ethos, que tiene que llegar a ser seña de identidad de los propios científicos. La ética no se puede enseñar: pero se aprende practicándola en comunidades que la han hecho suya. Para lograrlo es muy conveniente que las sociedades científicas, las empresas dedicadas a este quehacer, las instituciones académicas y, en general, las administraciones públicas promuevan la creación de foros en los que se pueda debatir sobre la dimensión ética de la ciencia . La ética no es imprescindible para la ciencia y la técnica sólo para evitar que se obre mal, sino para saber elegir entre las infinitas posibilidades científico-técnicas que se le ofrecen al ser humano cuáles son las más idóneas para que pueda desarrollar su vida .
Evidentemente la ciencia financiada con recursos privados no estará necesariamente sometida a los exigentes criterios mencionados. Pero compartirá con aquella las exigencias básicas de toda investigación científica: respetar los derechos de las personas -particularmente de los individuos que participen en experimentos- de modo que los intereses de la ciencia o la sociedad nunca prevalezcan sobre los de la persona ; y realizar un trabajo técnicamente competente y ajustado a las buenas prácticas científicas.
(2) Son los ciudadanos quienes tienen la última palabra en la política en general y también en las políticas científicas. Son ellos los que deben determinar el marco jurídico dentro del cual los científicos deberán trabajar, comenzando por delimitar el alcance del derecho a la libertad científica, consagrado por todas las declaraciones de derechos y constituciones nacionales; y son ellos también quienes deben determinar los proyectos que se financian con los recursos públicos. Para que sus elecciones sean prudentes deben adquirir una formación científica básica, que les permitiera adquirir las siguientes capacidades: de reflexión sobre el estatuto epistemológico de la ciencia; de evaluación de las actividades científicas en cuanto que pueden contribuir a la mejora de las vidas de las personas y las comunidades; de adquisición de los conocimientos básicos en las áreas científicas; de análisis crítico respecto de las informaciones científicas recibidas, de modo que no se dejen llevar fácilmente ni por el tecnoentusiasmo ni por el rechazo radical; de voluntad de participar en el diseño de las políticas científicas más idóneas para el bien común. Con estas competencias estarán en condiciones de participar con criterio en el diseño de las políticas científicas y contribuirán a que se mantenga un elevado grado de exigencia ética en la investigación científica.
Publicado en las Actas del V Congreso Mundial de Bioética. SIBI. Gijón, Mayo 2007.
Prof. Filosofía del Derecho. Universidad de Valencia