Introducción Revisión de algunas hipótesis etiológicas acerca de la homosexualidad Principales hitos en el proceso de autoidentificación homosexual 1. La etapa de sensibilización 2. Confusión y primeras dudas acerca de la identidad sexual 3. El etiquetado asignado por los compañeros 4. De las dudas a la obsesión 5. La asignación …
-
Revisión de algunas hipótesis etiológicas acerca de la homosexualidad
-
Principales hitos en el proceso de autoidentificación homosexual
-
Más allá de la identidad sexual: la búsqueda de sentido para la identidad personal
Cambiar los conceptos que designan una determinada realidad no siempre debiera considerarse como apenas una futilidad que no genere consecuencias. Los partidarios de infraestimar las posibles consecuencias que de tal transformación puedan derivarse, suelen apelar al ejemplo de lo que propugnan algunos malos políticos. Apenas llegados al poder desean satisfacer su deseo de notoriedad y para ello nada mejor que iniciar enseguida algunos cambios. Pero como esto no siempre es fácil ni posible, entonces optan por cambiar las palabras, lo que además sale mucho más barato. De aquí que se digan: “cambiemos los usos lingí¼ísticos de algunos conceptos para que no cambie nada”.
Algo de esto ha sucedido recientemente respecto de la homosexualidad, al incluírsela en el ámbito de un nuevo concepto: el de “variaciones sexuales desadaptadas y/o patológicas”. Con la nueva reformulación, ha quedado en desuso y abandonada la vieja terminología -un tanto obsoleta y, ciertamente, desproporcionadA en algunos casos- de las “desviaciones y perversiones sexuales”, tiempo atrás empleada.
Resulta un tanto difícil de explicar la evolución conceptual experimentada en torno a este concepto, en el ámbito de la psiquiatría clínica. Un buen modo de indagar sobre ello puede consistir en revisar los viejos manuales de psiquiatría, desde principio del siglo XX a la actualidad, y analizar su extensión, sus contenidos y los conceptos que se empleaban para referirse a ella. Con todo, la actual reformulación deja mucho que desear, como observaremos más adelante.
La homosexualidad fue consideraba un trastorno psicopatológico hasta la mitad de la década de los setenta en que la Asociación Americana de Psiquiatría (“American Psychiatric Association”; APA) la incluyó en el grupo de las “alteraciones de la orientación sexual”. Sin embargo, a partir de la penúltima clasificación oficial de la APA acerca de las alteraciones psiquiátricas (DSM-IV, 1991), la homosexualidad fue reducida, como un trastorno “qua talis”, a sólo un cuadro clínico -la “homosexualidad egodistánica”-, por otra parte, un tanto ambígí¼o y muy impreciso en su significado.
Con ello se limitaba la atención psiquiátrica a sólo aquellas personas caracterizadas porque su conducta homosexual les estuviera causando un profundo malestar y/o sufrimiento, o bien deseáran adquirir o potenciar su orientación heterosexual. Tal modo de proceder no ha logrado esclarecer este problema, sino más bien aumentar la confusión que sobre él había. En realidad, se confunde con harta frecuencia comportamiento homosexual y homosexualidad, a pesar de que estos dos términos designen cosas muy diferentes.
Con el primero se designa un tipo de comportamiento (el contacto sexual entre dos personas del mismo sexo), que puede ser esporádico, circunstancial o excepcional al inicio del desarrollo psicoevolutivo, y que casi siempre acontece como consecuencia de la ignorancia o ausencia de información y de formación de que el adolescente dispone sobre esta función.
Con el segundo, en cambio, se designa -con independencia o no de que la conducta encaminada a la obtención del orgasmo con un compañero del mismo sexo, sea recurrente, persistente y/o preferencial-, el hecho de que una persona desde la perspectiva placentera, emocional y cognitiva experimente cierta repugnancia por la conducta heterosexual y una mayor atracción por las personas del mismo sexo.
Esto quiere decir que la homosexualidad no es reductible a sólo la conducta homosexual. De hecho, si provisionalmente definiéramos al homosexual como la persona que así se percibe y autodefine, enseguida descubriríamos que algunos de los que consultan con los psiquiatras, por este motivo, jamás tuvieron contacto homosexual alguno. Por esto, precisamente, nada de particular tiene que no dispongamos de datos epidemiológicos rigurosos acerca de la prevalencia e incidencia de la homosexualidad en la población general.
Las dificultades que aquí se concitan son de muy diversa naturaleza. En primer lugar, por la misma oscuridad conceptual que acompaña a la definición clínica de estas manifestaciones. En segundo lugar, porque las encuestas realizadas sobre este particular tienen demasiados sesgos que limitan en exceso su validez y fiabilidad. Y, en tercer lugar, porque las tasas de prevalencia que algunos autores ofrecen en la actualidad son demasiado exactas y coincidentes -alrededor del 10%- como para que no resulten sospechosas, sobre todo cuando son entre sí tan exactamente coincidentes y nada explican acerca de los procedimientos empleados en dichos estudios epidemológicos.
De aquí que se observen más bien como un recurso cosmético en favor de ciertos propósitos -la “imagen”, por ejemplo, que el movimiento “gay” quiere trasmitir-, a fin de presionar un poco más a la sociedad y tratar de conseguir por la fuerza de las opiniones los objetivos que se proponen. Esto desde luego que no contradice el hecho de que, en función de ciertos indicadores indirectos -relativamente consistentes y estables-, pueda concluirse, objetivamente, que la incidencia de la homosexualidad en el mundo se ha incrementado en las dos últimas décadas.
Con independencia de cuáles sean las opiniones que acerca de la homosexualidad se hayan puesto en circulación por el “pensamiento dominante” o “leight”, y de que algunas instituciones hagan o no un flaco servicio a la ciencia que representan y a la que deberían amparar, el hecho es que el estudio de la homosexualidad no se sitúa en el escenario pertinente en que es necesario.
Así, por ejemplo, se opina de forma muy variada y contradictoria sobre lo que es la homosexualidad o en que consiste, pero los científicos apenas si se ocupan de cuál es su causa, de cómo se origina. En las líneas que siguen se pasará revista a algunas de las hipótesis etiológicas más relevantes, a fin de tratar de establecer, en la medida de lo posible, un riguroso marco conceptual en el que debieran situarse y continuar estos debates.
Revisión de algunas hipótesis etiológicas acerca de la homosexualidad
En realidad, ignoramos por el momento cual es la etiología de la homosexualidad. Ciertamente, que hay muchas hipótesis sobre ella, acaso demasiadas y en exceso contradictorias. En la experiencia clínica de quien esto escribe, es posible que tal dificultad esté relacionada con la versatilidad del comportamiento homosexual y, todavía más, con la complejidad del proceso homosexual configurador -por otra parte, variadísimo-, si nos atenemos a las historias biográficas, relaciones paterno-filiales tempranas, etiquetado social, roles, etc., de la mayoría de las personas que han llegado a asumir esta denominación para autodescribirse en el contexto de la identidad sexual.
Después de una dilatada experiencia de más de treinta años como psiquiatra clínico y de haber recibido en consulta a más de un centenar de personas de ambos sexos que se autodescribían como homosexuales, la conclusión a la que este autor llega es que no hay dos homosexuales iguales, tanto en lo relativo a sus manifestaciones comportamentales y psicológicas, como en lo que se refiere a la identificación de los factores etiológicos que en ellos se concitan y a la valencia configuradora mayor o menor por ellos representada.
Puede afirmarse que, en la actualidad, no disponemos de ningún modelo explicativo que satisfaga en modo suficiente la necesaria indagación acerca de este problema. La metodología hasta ahora empleada es sólo correlacional, lo que no autoriza a hacer inferencias o generalizaciones que tengan la estabilidad y consistencia deseadas.
Las hipótesis biológicas, en las que desde antiguo tanto se esperaba, han resultado en la práctica desestimadas. La apelación a posibles factores genéticos ha resultado, hasta hoy, irrelevante. Numerosos autores no han podido confirmar tales hipótesis en gemelos monocigóticos y dicigóticos (Emery et al., 1970; Heston y Shields 1968). Por contra, otros autores (cfr. Feldman, 1975) han logrado demostrar que algunos de los resultados encontrados -en el estudio de la concordancia mayor o menor de los árboles genealógicos de procedencia- apenas si tenían validez, por estar gravemente afectados por ciertos artefactos en el tratamiento estadístico de los datos.
De otra parte, la polémica -todavía no resuelta- entre innatistas y ambientalistas, quienes atribuyen, respectivamente, un mayor peso etiológico a los factores genéticos o al ambiente y la educación, no ha logrado sino enmarañar aun más este debate.
Las investigaciones endocrinológicas han puesto de manifiesto la importante función desempeñada por las hormonas sexuales gonadales sobre el desarrollo y organización del sistema nervioso durante la vida fetal -diferenciación sexual del cerebro-, pero sin que de ello pueda derivarse ningún resultado adicional que sea útil a la explicación de la homosexualidad. Por otro lado, en las numerosas y sofisticadas pruebas analíticas hormonales diseñadas, resulta imposible descubrir entre homosexuales y no homosexuales diferencias que sean relativamente significativas.
Diversas hipótesis psicológicas se han sucedido unas a otras en el intento de explicar las causas de la homosexualidad, sin haberlo logrado. Las teorías psicoanalíticas fueron las primeras que trataron de ofrecer una explicación, apelando a causas psicogenéticas en el ámbito de constructos que todavía no han sido probados, como el “complejo de Edipo” y el “complejo de Electra” que deberían dar cuenta, respectivamente, de la homosexualidad masculina y femenina.
Estas primeras aproximaciones, obviamente, cumplieron una determinada función: la de afrontar desde la metapsicología freudiana (cfr. Polaino-Lorente, 1981 y 1984) un intento de explicación que, entonces como hoy, ha resultado muy insuficiente -por inverificable, desde el punto de vista empírico-, pero gracias a cual -preciso es reconocerlo-, se comenzó a prestar atención a un hecho tozudo que había sido hasta entonces desatendido por la ciencia.
A partir de aquí, se han postulado nuevas teorías psicológicas, la mayoría de las cuales atribuyen una gran importancia a factores ambientales, principalmente al aprendizaje que modela y modula el desarrollo psicológico de la sexualidad en una dirección inapropiada.
Entre las recientes teorías, las hipótesis conductistas son las que, sin duda alguna, han sido mejor acogidas en el ámbito de la psicología. Estas hipótesis postulan que la conducta y la orientación homosexual es algo aprendido, en función de la exposición a ciertos factores que al fin resultan determinantes.
Tal aprendizaje se llevaría a cabo según principios que son idénticos a los que presiden la adquisición de cualquier otro comportamiento. Algunos autores han minimizado, a este respecto, la relevancia atribuida en otro tiempo a ciertos factores sociales como la valoración descalificadora y/o marginadora de la homosexualidad, el etiquetado social, la aceptación o rechazo de estos comportamientos atípicos, etc. Por contra, otros conceden un mayor énfasis al papel etiológico desempeñado por ciertos factores sociales.
Sea como fuere, el hecho es que el debate continúa, sin que al parecer se llegue a acuerdo alguno entre los diversos autores, a no ser -en esto sí que hay una cierta unanimidad- en lo que se refiere a la importancia de las primeras experiencias sexuales, el aprendizaje vicario temprano, la presencia de determinados periodos críticos especialmente relevantes como la adolescencia, y los numerosos refuerzos que en este sentido pueden vigorizar dichos aprendizajes, consolidándolos en forma de una muy determinada y estable orientación sexual.
La evolución experimentada por la psicología comportamental hacia la psicología cognitiva, parece haber condicionado también el modo de afrontar este problema. En la actualidad, las hipótesis psicológicas han puesto de manifiesto la presencia de ciertos factores cognitivos en la génesis de la homsexualidad, en los que tiempo atrás apenas si se había reparado.
Me refiero, claro está, a la autoestima, los estilos perceptivos, los procesos de atribución, las fantasías sexuales, el autoconcepto, el etiquetado social, etc. Muchos de ellos están incomprensiblemente implicados en la primeras manifestaciones -fortuitas, espontáneas y muchas veces no deliberadamente buscadas- de la conducta homosexual. Más tarde, esos y otros factores cognitivos mediarían -a través de los procesos de reforzamiento, aprendizaje social e identificación- la implantación y emergencia de ciertas actitudes que servirían de sostén a la conducta homosexual y de fundamento a una determinada orientación sexual.
En cualquier caso, las hipótesis acerca del aprendizaje psicosocial de la homosexualidad no han recibido todavía suficiente confirmación ni el necesario apoyo empírico en que deberían fundamentarse.
De aquí se concluye que, respecto de la posible etiología de la homosexualidad, es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos. Más aun que, con los datos actuales disponibles, puede sostenerse que acerca de ella “ignoramos et ignorabimus”, es decir, que está casi todo por hacer.
A pesar de ello, no obstante, es posible “reconstruir” un cierto “iter” en el proceso seguido por algunos homosexuales en la”autoconstrucción” de su orientación homosexual, como a continuación observaremos. Pero quede constancia aquí, sin embargo, que el itinerario que se describe en las líneas que siguen no es el proceso “obligado” que atañe a la mayoría de las personas homosexuales. Es apenas el proceso más frecuentemente observado por el autor de estas líneas. De aquí que, aunque no sea meramente conjetural, en modo alguno permite una relativa generalización. Sólo es un proceso posibilista más, que en la experiencia clínica de quien esto afirma ha resultado ser el más frecuente.
Principales hitos en el proceso de autoidentificación homosexual
¿Es la adolescencia una etapa crítica, como se ha sostenido, donde aparece o se empieza a manifestar la conducta homosexual? ¿Cuál es el recorrido experimentado por el adolescente hasta la eclosión de tal comportamiento? ¿Acontece éste súbitamente, sin conexión alguna con su anterior trayectoria biográfica? ¿Sería oportuno rastrear, mediante el adecuado seguimiento evolutivo, las diversas vicisitudes por las que atravesó el desarrollo de su sexualidad? En ese caso, ¿qué factores de riesgo pueden identificarse y apresarse, de manera que puedan contribuir a establecer un programa preventivo de la homosexualidad?
A continuación se pasa revista a algunos de los principales hitos que, tal y como han sido observados, jalonan en algunas personas el proceso evolutivo a cuyo término comparece la determinación de autoidentificarse como homosexual o lesbiana.
Advierta el lector que ni tales hitos son constantes en las personas homosexuales ni la secuencia aquí descrita es “obligada” para la mayoría de ellos. Algunas de las etapas que se señalan en este recorrido, han sido atisbadas también por otros autores. Su exposición aquí no pretende sino arrojar un poco de luz sobre lo que está en el envés y en el pasado de ciertos comportamientos homosexuales: experiencias, creencias y expectativas que tienen un cierto poder configurador de la afectividad y de la conducta. Tal vez el lector pueda servirse de este sutil hilo de Ariadna para recorrer algunos de los factores etiológicos en el laberinto de la homosexualidad, con una mayor comprensión.
1. La etapa de sensibilización
En el aprendizaje de la homosexualidad, hay una primera etapa de sensibilización. Los intereses que, en la temprana edad, el niño y la niña tienen como personas no suelen coincidir con los intereses que la sociedad atribuye, diferencialmente, a cada uno de esos géneros.
Supongamos que a una chica fuerte, con poderosa contextura ósea y muy deportista lo que le gusta es coger el hacha y partir troncos. A ella, sencillamente, lo que le apetece es hacer astillas de los troncos de los árboles. Sin embargo, esa actividad es atribuida social y culturalmente a los niños; de aquí que el comportamiento de esa niña sea mal interpretado en su contexto sociocultural. Esta disonancia en el modo en que la conducta de la niña es interpretada por su contexto es posible que ponga en marcha o active una compleja y lamentable aventura biográfica de funestas consecuencias para ella.
La identidad de género, es decir, el género masculino o el femenino, tal y como se entienden hoy en nuestra sociedad, no parecen estar demasiado fundamentados en criterios rigurosos, estables y consistentes, en que todos o la mayoría estemos de acuerdo. Acaso por esta razón es por lo que numerosos autores hablan hoy de “flexibilidad de género”. Con este concepto no quiere significarse que el género sea tan plástico o que el concepto de género sea tan borroso y opaco que pueda servir para la descripción de cualquier comportamiento, sea éste homosexual o no.
Este concepto apunta más bien a indicar lo que antes se ha señalado: que hay una cierta ambigí¼edad en los rasgos atribuidos que configuran las constelaciones de lo masculino y lo femenino. De hecho, ¿podría hoy afirmarse que una chica que monte en bicicleta es menos femenina que una que monte a caballo o que otra que juegue al frontón?, ¿podría sostenerse, de acuerdo con una escala de masculinidad que fuera rigurosa, objetiva y relativamente consensuada, si un chico de quince años, es más masculino que otro de la misma edad, en función de ciertos rasgos en su modo de comportarse? ¿en función de qué rasgos?
No, a lo que parece no están suficientemente esculpidos esos rasgos definidores. A pesar de lo cual, no obstante, se hacen atribuciones que califican a muchos comportamientos respecto de la identidad de género. Pero como los criterios no están demasiado claros -en realidad, casi nunca lo estuvieron- tales calificaciones socioculturales pueden ser muy injustas y erróneas.
Por contra, también sería injusto sostener la hipótesis contraria, es decir, afirmar que dado que el género es un concepto muy vago y ambígí¼o, ninguna afirmación sobre lo masculino y lo femenino puede establecerse.
Si en esta etapa de sensibilización, en que se encuentra un chico o una chica, los padres, tutores, compañeros, profesores o cualquier persona que para ellos sea relevante, califican los rasgos que permiten diferenciarlos de otros chicos o chicas como impropios de su género, comenzarán a sentirse todavía más inseguros de sí mismos, en lo que respecta a su identidad de género.
Si se marcan en exceso las diferencias que se dan en su comportamiento, respecto de sus iguales del mismo género, lo que aparecerá en ellos será una cierta conciencia de que son diferentes. Sobre esta percepción magnificada de lo que es aparentemente diferencial en relación con los iguales, se acabalgarán sentimientos de extrañeza y duda, que les llevará a experimentarse como diferentes a los demás.
Otras veces, la percepción de esa diferencia esta fundamentada no en la opinión o calificación de los otros, sino en la comparación que el joven establece entre ciertos rasgos de su comportamiento y los de sus iguales. A esa comparación -casi siempre, muy poco puesta en razón-, siguen luego atribuciones mal articuladas pero muy poderosas, por cuanto contribuyen a inferencias erróneas acerca de su propia identidad de género. Y todo esto se produce como por azar y sin que apenas intervenga una cierta presión social. Aquí no es que en el contexto social se califique de “diferentes” sus rasgos comportamentales. Es, simplemente, el propio juicio del joven el que comparece como más intensamente determinante, hasta el punto de llegar a confesarse a sí mismo: “Yo soy diferente”.
Se cierra así esta primera etapa de sensibilización que, en ocasiones, puede remontarse espontánemanete pero que, otras veces, comienza a marcar y teledirigir a ese niño o niña hacia una posición en la que es muy difícil luego la “autoconstrucción” de sus respectivas masculinidad o feminidad.
2. Confusión y primeras dudas acerca de la identidad sexual
Si el niño se sigue comportando de la misma manera que lo venía haciendo, después de la etapa de sensibilización, se marcará más lo que le diferenciaba de los demás.
Con apenas nueve años se dará cuenta de que sus amigos hacen otras cosas que él es incapaz de hacer. Sus amigos de nueve años dan patadas a un balón. A él, en cambio, le encanta forrar las carpetas y jugar a las comiditas. Las condiciones que él tiene en esta etapa, determinan la forma en que cree conocerse, es decir, un niño diferente marcado por esas diferencias. Esto le lleva a admitir -al menos como posibilidad- si sus sentimientos y comportamiento pudieran ser considerados por él mismo y por los demás como homosexuales. En esta etapa comienzan a presentarse las falsas atribuciones. El niño atribuye al hecho de que, por ejemplo, le guste bordar y no jugar al fútbol, a que posiblemente sea homosexual. ¿Es que acaso tiene algo que ver la homosexualidad con el hecho de bordar? Probablemente no, dado que los mejores bordadores han sido y son hombres.
Pero las falsas atribuciones continúan: “Yo no tengo ninguna aceptación social en mi grupo, mis amigos no me llaman, etc.”. Surge así un montón de recriminaciones y culpabilidades, todavía mal establecidas que, sin embargo, ocupan con frecuencia sus pensamientos. Ante esta situación de pensar y experimentarse como diferente caben al menos en esta etapa, tres posibilidades distintas.
Primera, que lo niegue. En ese caso se dirá: “Yo no soy tan diferente, lo que pasa es que no juego al balón”. Sin embargo, al día siguiente, volverá a hacerse la misma pregunta.
Segunda, que piense que lo que le sucede es algo pasajero que, con el transcurrir del tiempo, se le pasará, animándose con la siguiente o parecidas recomendaciones: “ahora no me gusta jugar al fútbol pero, probablemente, cuando tenga dos años más, jugaré al futbol”.
Tercera, que comience a dudar y a discutir consigo mismo acerca de si será aceptado o no, tal como es.
Abandonadas estas conductas a la espontaneidad de su evolución, pueden dar origen a los dos cuadros clínicos -es lícito hablar así- que, en el ámbito de los trastornos del desarrollo psicosexual infantil, generan más consultas con el psiquiatra infantil: la niña marimacho y el niño afeminado.
La niña marimacho ha sido definida como la niña que es considerada o llamada así por sus padres, por manifestar muchos de los siguientes comportamientos:
1. Haber expresado en más de una ocasión su deseo de ser niño.
2. Relacionarse con un grupo de companeros en el que al menos
el 50% son varones.
3. Mostrar preferencia por vestir prendas tradicionalmente consideradas como masculinas (gorra, chaqueta de baseball, botas, etc.), a la vez que su rechazo a vestir prendas convencionalmente consideradas como femeninas (trajes de mujer, faldas, medias, etc.).
4. Pérdida de interés por jugar a las muñecas.
5. Mostrar una clara preferencia por ciertos roles masculinos, especialmente por aquellos de tipo deportivo, que exigen un gran vigor físico y un importante compromiso.
6. Manifestar un interés muy superior al de sus companeras de igual edad por dar volteretas, revolcarse por el suelo y otras actividades recreativas.
Junto a los anteriores criterios, aportados por Green (1974), veamos otras características de su comportamiento y cómo las describen sus respectivas madres, tal y como se desprende de un trabajo realizado por el autor citado en 1982, en el que se entrevistaron y compararon los resultados obtenidos por 50 “niñas marimacho” y 50 niñas, sin estos rasgos comportamentales, igualadas las niñas de ambos grupos en edad (cuatro a doce años), número de hermanos, lugar que ocupaban entre ellos y estado marital, raza, educación y religión de los padres.
En la evaluación inicial, dos de cada tres madres describían a sus hijas como niñas con un gran interés -muy superior a la media de sus compañeras- por los deportes (tres de cuatro madres resaltaban específicamente su pasión por jugar a dar volteretas) y por juguetes propios de los niños (carretillas, vagones, cañones, fusiles, etc.), al mismo tiempo que el 90% de ellas nunca jugaban a las muñecas. Según las madres, el 80% de estas niñas habían dicho expresamente que ser chicos les hubiera gustado más o hubiera sido mejor para ellas.
A pesar de que, según sus madres, todas ellas preferían jugar con compañeros varones, no obstante, se habían integrado muy bien con sus compañeras, no habiendo sido rechazada ninguna y siendo muchas de ellas (una de cada tres) las líderes de los grupos de pertenencia.
Comparado este grupo con las chicas de la misma edad y características, cuyas conductas eran tradicionalmente femeninas, nos encontramos con los rasgos siguientes: escaso interés por los deportes, juego habitual con muñecas (alrededor del 50%); interés ocasional por algún juguete masculino; fantasías lúdicas en las que se imaginan realizando papeles femeninos; y manifestación explícita de que a ninguna de ellas le hubiera gustado ser chico.
Algo parecido sucede con el niño afeminado, que también parece presentar características comportamentales muy diferentes de las que se observan en el niño normal. La comparación, atenta y sistemática, del comportamiento infantil en ambos tipos de niños llevada a cabo por los propios padres, ha permitido caracterizar al niño afeminado como el niño que presenta los siguientes rasgos de comportamiento:
1. Preferencia y especial simpatía por actividades más sedentarias en lugar de por aquellas otras más violentas y agresivas, como dar volteretas, más afines con rasgos innatos de tipo masculino.
2. Especial sensibilidad ante la percepción de la belleza física por parte de los adultos, que suelen comportarse ante el niño como si se tratara de una niña.
3. Animación y estímulo por parte de la familia, durante la etapa preescolar, hacia la manifestación de conductas específicamente femeninas (o de desánimo y desaliento ante los comportamientos opuestos en esa misma etapa).
4. Ser vestidos o tratados como una niña durante la etapa preescolar por uno de los padres o por cualquiera otra de las personas que, por ser consideradas como modelos, son claves para la propia identidad sexual.
5. Ausencia de un hermano varón mayor, de manera que investido de atributos masculinos y rasgos positivos, pueda servir de modelo con el que el niño se identifica durante los primeros años de su vida; y/o presencia simultánea de actitudes de rechazo por parte del padre.
Si los anteriores rasgos sirven para caracterizar a los niños afeminados, veamos ahora algunos de los que son muy comunes a los padres de estos niños.
En las madres resultan frecuentes las siguientes actitudes respecto de estos niños: la sobreprotección -entendida ésta en un sentido cuantitativo y lo más rigurosamente posible, lejos del significado dado a este concepto por el psicoanálisis-; la indiferencia; la atención excesiva y la alabanza exagerada de determinados rasgos que sirven para la identificación de la belleza física.
Entre los padres, en cambio, las actitudes más frecuentes respecto de estos niños son las siguientes: la indiferencia; la ausencia de interacción (por pasar mucho tiempo fuera de casa o por falta de la necesaria dedicación); y el rechazo encubierto (el padre ofrece casi toda su atención al hijo mayor, con el que se entiende bien y habla al mismo nivel) o manifiesto (el padre desaprueba, fustiga o corrige continuamente el comportamiento del niño; en esta última circunstancia no es infrecuente que se pueda detectar una cierta psicopatología adicional en el padre).
Entre las características observadas en estos niños por sus familiares pueden destacarse las siguientes: comienzo muy temprano (antes de los dos años de edad, o entre los dos y los cuatro primeros años de la vida) de los comportamientos tradicionalmente atribuidos al sexo femenino (uso de zapatos, medias, faldas u otras ropas propias de mujer o, en su defecto, tener capacidad para improvisarlas fantásticamente, a partir de otras telas o prendas de vestido); conducta de evitación ante la posibilidad de interactuar con otros niños del mismo sexo, en lo que para ellos son ocupaciones rutinarias, rechazándolas con afirmaciones como las siguientes: “es que los niños son muy brutos en el juego…”; pasar mucho tiempo con su juguete favorito, es decir, con una muñeca, a la que visten y desvisten, imitando en sus gestos y ademanes el comportamiento femenino y maternal característicos.
Esta última preferencia, a pesar de ser valorada por algunos como irrelevante, puede constituir un hito importante en el posterior desarrollo psicosexual del niño.
Repárese en que al jugar con la muñeca preferida resulta inevitable la realización de gestos que forzosamente han de ser concebidos a imitación de los que realiza la mujer (de lo contrario, el juego no sería tal, por estar muy lejos, por no reproducir ni siquiera gestualmente aquello en que dicen consistir).
Una vez que emergen esas conductas -que con la repetición tenderán a perfeccionarse en su adquisición, hasta llegar a consistir casi en un automatismo-, el niño trasmite ya, sólo con eso, el exacto modelo que más tarde servirá para ser calificado como “afeminado”, precisamente por aquellos cuyo juicio de valor sobre este tema más importa al propio niño (sus hermanos, sus compañeros o sus padres).
3. El etiquetado asignado por los compañeros
Esta etapa es de vital importancia, por cuanto en ella acontece la configuración del etiquetado asignado por las personas de la misma edad. El escenario natural suele ser la clase, el aula del colegio al que asiste.
Suele bastar con que otro compañero -probablemente muy “gracioso” y que suele estar más “adelantadillo” en esta materia-, le diga a otro: “Parece una niña: cruza siempre las piernas; los tíos se espatarran y abren las piernas. Este no juega nunca al balón, es como las niñas”. Con esto ha comenzado a funcionar el etiquetado asignado por los compañeros que, con toda probabilidad, es el que más importa al niño. La voz se corre y sin ser conscientes de las consecuencias que generan estas calificaciones, tal vez otro compañero se enfade con él y le espete: “¡Niña…!, que eres una niña”.
Ante una descalificación como ésta, ¿cuál es la conducta a seguir? ¿qué es lo que culturalmente se espera que haga un varón? En lo que se refiere a nuestra cultura, lo común es que defienda su virilidad y busque la pelea con quien así le ha ofendido. Si el ofendido se calla, si opta por no responder al insulto, el juicio social que de él harán sus compañeros -y que, en alguna forma, quedará archivado en la cabeza de todos ellos- es que se parece más a una niña que a un niño.
Al no defenderse, confirma respecto de sus acusadores, en cierto modo, que efectivamente su comportamiento se asemeja más al de las niñas que al de los niños. Lo que se espera de un niño, en estas circunstancias, es que se líe a golpes con sus ofensores, poco importa que sean uno o más. Pero como no se ha lanzado a la pelea, la configuración social -en este caso escolar- del etiquetado que se ha hecho, adquiere una mayor densidad y, lo que es peor, se extiende a toda la clase, es decir, se generaliza entre sus iguales. ¿Qué sucederá si al cabo de dos meses toda la clase le llama “Manolita”? ¿Se peleará y declarará la guerra ahora a sus treinta compañeros, cuando antes no lo hizo con sólo uno o dos de ellos? No; sencillamente aguantará.
Pero él mismo se da cuenta de que su modo de responder no es el apropiado o el usual entre los hombres. Lo que con ello añade es una nueva diferencia -por otra parte, muy significativa- a las diferencias que, provisionalmente, había ya antes experimentado. He aquí la consecuencia fatal de una broma pesada, que no debiera de admitirse en ningún caso y que, sin embargo, todavía se tolera en algunos contextos escolares.
En esta situación de incipiente confusión de la identidad de género, supongamos que un día cuenta a su madre lo que le ha pasado en el colegio. Es muy posible que su madre vaya al colegio y hable con el tutor. Es posible que la madre no le aconseje que eso se arregla a bofetadas. Este último será el consejo que le de el padre, apenas sea informado por su mujer de lo que ha sucedido.
Pero cuando el padre le sugiere esa estrategia para solucionar el problema, el niño recuerda que eso ya lo pensó y lo desestimó. El no va de héroe por la vida, además de temer enfrentarse a todos sus compañeros. Si el padre observa que su hijo no le ha hecho caso y que, al cabo de dos meses, continúan llamándole “Manolita” en el colegio, el padre comenzará a angustiarse mucho más que la madre. Un día, el padre le preguntará a su hijo: “¿No le has roto la cara al compañero que te insulta?” Si el hijo niega que lo haya hecho, es bastante probable que el padre le espete: “Que te digan eso te está bien empleado, porque eres un marica”.
Junto al etiquetado de los compañeros se ha producido una nueva situación, esta última mucho más grave. Se trata de la emergencia del etiquetado de homosexual en el contexto familiar -aunque sólo sea asignativo-, lo que puede entenderse por el niño como la prueba, por parte del padre -la persona que más le importa al niño-, que certifica y sirve de verificación al ocasional etiquetado con el que le calificaron sus compañeros.
Luego, el rumor y las habladurías harán lo que falta para extender, intensificar y/o asentar, casi de modo definitivo, el etiquetado. Como el niño no ha luchado contra el etiquetado -código de conducta usual en el contexto cultural-, es lógico que algunos infieran que se está comportando de acuerdo a lo que el etiquetado significa.
Todo esto duele mucho al niño, generando en él un conflicto permanente para el que no le resulta fácil encontrar solución. En una situación así, es comprensible que al principio el niño sobrevalore y magnifique lo que le está sucediendo para, a continuación, arrojarse en los brazos de las dudas acerca de su identidad de género y, finalmente, comenzar a obsesionarse con lo que le acontece.
En algunos de ellos, estos pensamientos devienen obsesivos como consecuencia de no lograr resolverlos; en otros, en cambio, lo obsesivo fue previo a lo que le ha acontecido, es decir, a la experiencia biográfica que han vivido. Puede afirmarse que, en algunos casos, lo obsesivo suscitó, acompañó y perpetuó las actitudes y conductas homosexuales que luego, con el pasar del tiempo, pueden llegar a caracterizarlos.
En otros casos, y esto es muy frecuente, muchos de los supuestos homosexuales que consultan cuando adultos, son personas que han sido diagnosticadas de padecer trastornos obsesivo-compulsivos. Sólo que en ellos, aunque el trastorno obsesivo podía haberse manifestado a través de muy diversos contenidos, no obstante, ha incidido y se ha tematizado casi exclusivamente con estos pensamientos homosexuales.
De confirmase este supuesto, habría que concuir que no estamos ante una persona que ha optado por la homosexualidad a partir de ciertas ideas sobrevaloradas u obsesivas, sino más bien ante un enfermo obsesivo que, dada la evolución experimentada -aquí la psicohistoria biográfica tiene mucho que decir-, su patología obsesiva se ha tematizado selectiva y únicamente respecto de la homosexualiad, donde al final se ha nucleado.
La inseguridad, las dudas acerca de su supuesto trastorno en la identidad sexual, lo reiterativo de estas ideas patológicas, la ansiedad por no poder controlar tales pensamientos y, en consecuencia, el no ser libre respecto de ellos, además del temor a que los demás así lo perciban, acaban por configurar una constelación de actitudes que facilitan la aparición de la conducta homosexual.
De aquí el hecho frecuente de la comorbilidad obsesiva que suele acompañar a muchos de los que se autodefinen como homosexuales, acaso sin serlo. Una comorbilidad en la que apenas ha reparado la psiquiatría, a pesar de su tozudez clínica. Lo que demuestra la falta de profesionalidad y de rigor científico de quienes despachan la complejidad del comportamiento homosexual como si en verdad se tratara de apenas otro uso alternativo, aunque atípico, de satisfacer la sexualidad.
Hay otras muchas alteraciones psicopatológicas que pueden darse asociadas o no a la homosexualidad, sin que por ello haya que apelar a una etiología que se inicie en la infancia, como la hasta aquí analizada. En seis de los 49 varones homosexuales estudiados (lo que supone el 11%) pudimos demostrar la presencia de una cierta vinculación entre el comportamiento homosexual y la sintomatología psicótica; en cinco de ellos entre la conducta homosexual y la sintomatología obsesiva (lo que constituye el 9,5%); y en nueve entre la conducta homosexual y otros trastornos de ansiedad (lo que representa el 17% de la muestra estudiada).
En cambio, en las 19 lesbianas estudiadas sólo pudo detectarse la presencia de síntomas psicóticos en tres de ellas (17%). Más sugerente nos parece otro de los datos encontrados en la totalidad del grupo de pacientes homosexuales. Se trata de la presencia en ellos de trastornos comiciales, con o sin sintomatología clínica, pero en los que el registro del EEG estaba profundamente alterado. Pues bien, en 12 de los 68 homosexuales estudiados pudieron demostrarse estas alteraciones.
Aunque no se pueda establecer una conclusión generalizable acerca de los resultados que acabo de comentar, sí que hemos de admitir que la homosexualidad no siempre tiene su génesis en un desarrollo piscosexual atípico, que acontece durante la infancia, sino que puede vincularse a otras muy variadas alteraciones psicopatológicas, independientemente de que aquella conducta comience o no a manifestarse durante la infancia o más tarde.
5. La asignación del etiquetado por los padres
La asignación o pseudoasignación a los hijos, por parte de los padres, del etiquetado homosexual suele constituir otro importante hito en su evolución, en algunos de los cuales puede llegar a ser definitivo. Esto puede ocurrir en la segunda infancia o incluso más tarde. De ordinario, en el “niño afeminado” y la “niña marimacho” suele acontecer mucho antes.
Por lo general, el padre que sorprende a su hijo otra vez jugando a las muñecas suele crisparse y le riñe y vuelve a reiterarle la prohibición de que cese en ese estúpido juego, “que es de niñas”. No suele faltar en estas ocasiones el ponerle en ridículo, haciéndole comentarios inoportunos acerca de su pérdida de identidad sexual. Tal asignación se magnífica y robustece, si el padre hace esos inoportunos comentarios en presencia de otros familiares, vecinos o amigos. En ese caso, el hecho de manifestarlo en público da una mayor consistencia a tal asignación, hasta el punto de confundirse aquella con una marca inextinguible y estereotipado.
La mayoría de estas investigaciones han estudiado en sus muestras a niños cuyas edades, además de oscilar mucho -lo que permite una menor generalización de las conclusiones-, correspondían a la etapa prepuberal, etapa en que las manifestaciones de la sexualidad son todavía mudas y donde nada o casi nada puede predecirse acerca de cuáles serán los rasgos que caracterizarán su futuro comportamiento cuando adultos.
En este sentido, las anteriores investigaciones casi nada añaden a lo que conocemos por la clínica donde, lógicamente, también nos llegan adultos en los que también se dieron algunos de esos lamentables antecedentes familiares. A ellos he de referirme. Y para este propósito me limitaré a exponer sólo los resultados hallados en aquellos pacientes, en cuya infancia estuvieron presentes los antecedentes antes señalados, y cuyo motivo de consulta estaba motivado por la expectativa de llegar a superar su actual conducta homosexual.
De una muestra de 68 pacientes homosexuales (49 varones y 19 hembras) secundarios (es decir, que han mantenido prácticas homosexuales durante alguna etapa de su vida), sólo 16 (11 varones y 5 hembras) manifestaron haber sido calificados, respectivamente, durante la infancia de “afeminados” o “marimachos”. De los 11 “niños afeminados”, en cuatro de ellos el comportamiento sexual atípico había comenzado durante la etapa preescolar, extendiéndose luego, ininterrumpidamente, a lo largo de toda su vida. Los otros siete varones homosexuales reconocieron no haber iniciado sus conductas afeminadas hasta la preadolescencia.
Por contra, de las 19 mujeres lesbianas, sólo cinco habían sido calificadas de “marimachos”, todas ellas desde la infancia.
Los anteriores resultados obtenidos en mi experiencia clínica personal permiten establecer una cierta vinculación -aunque mucho más diluida y menos enérgica de lo que ha sido formulado por otros autores- entre la aparición de ciertas conductas sexuales atípicas, durante la infancia, y el manifiesto comportamiento homosexual en esa misma persona, durante su vida adulta.
En esta etapa parece pertinente preguntarse qué es lo que sucede en los hijos cuando el comportamiento homosexual afecta a uno de los padres. Es cierto que se han comunicado resultados un tanto contradictorios respecto de lo que siempre se había dicho y supuesto sobre este particular.
Me refiero, claro está, al importante papel que puede desempeñar el comportamiento sexual de los padres respecto de la conducta de imitación de sus respectivos hijos y, a su través, la importancia que todo esto pueda tener para la fundamentación de la respectiva identidad sexual y personal del hijo. Tal como he advertido, expondré aquí algunos de los hechos que hoy conocemos sobre este particular, pero sin por ello renunciar a entrar en la discusión de cuál pueda ser su más genuina y rigurosa interpretación.
Kirkpatrick y col.(1981) compararon los resultados obtenidos en veinte hijos de madres lesbianas, respecto de otros veinte hijos de madres heterosexuales divorciadas, sin que pudieran llegar a establecerse ninguna diferencia significativa en el desarrollo psicosexual entre los niños y las niñas de uno y otro grupos.
A parecidas conclusiones llegaron Golombock y su equipo (1983), quienes compararon dos grupos de 37 y 38 niños, de cinco a diecisiete años de edad, respectivamente, cuyas madres eran lesbianas o amas de casa con una normal conducta sexual. No se obtuvieron ningunas diferencias significativas entre estos dos grupos de niños, en lo que respecta a los conflictos de identidad sexual, trastornos psiquiátricos y/o especiales dificultades en las relaciones con sus iguales. En los de más edad pudo apreciarse la emergencia de ciertos intereses heterosexuales.
Hasta aquí, lo que estos datos demuestran -si es que demuestran algo- es que el comportamiento sexual atípico de algunas madres (especialmente las lesbianas), no parecen desencadenar o suscitar conductas sexuales atípicas en sus respectivos hijos, al menos cuando niños.
Pero nada desvelan respecto de cuáles puedan ser en el futuro las conductas de esos niños y, sobre todo, cuáles puedan ser las consecuencias de las conductas sexuales que han observado en sus respectivas madres, cuando sean adultos. Para indagar sobre este particular -que es lo que realmente aquí interesa- resulta forzoso trabajar con diseños longitudinales, cosa que ninguno de los autores citados ha hecho.
Los datos comunicados por Mandel (1979) y Green (1978), sobre este mismo problema, tampoco nos autorizan a obtener conclusiones que sean generalizables. El segundo de los autores citados comparó los resultados obtenidos en 21 y 16 niños que vivían con madres lesbianas y con padres que habían optado por cambiar de sexo, respectivamente. El autor no encontró ningún rasgo que hiciera sospechar la presencia de un desarrollo psicosexual atípico en ninguno de los 37 niños por él estudiados.
El primero de los autores citados, en cambio, estudió el desarrollo psicosexual en dos grupos de alrededor de 50 niños cada uno, cuyas madres respectivas eran lesbianas o estaban divorciadas. Nada pudieron concluir de estas investigaciones, a excepción de ciertas preferencias masculinizantes observadas (juguetes, actividades y elección de carrera) entre las niñas cuyas madres eran lesbianas.
Tampoco se ha podido demostrar que haya diferencias significativas entre los padres y las madres de mujeres normales y lesbianas (Grundlach y Riess, 1968), lo que constituye otro resultado en contra de que la homosexualidad sea una mera consecuencia del aprendizaje vicario y de las conductas sexuales atípicas de los modelos con los que el niño se identifica (hipótesis defendida con manifiesta vehemencia por la psicología del aprendizaje).
De igual modo, tampoco se ha podido demostrar en la mayor parte de los homosexuales estudiados que este trastorno comportamental se asocie a una atípica conducta de interacción entre el padre y el hijo o entre la madre y la hija. Siegelman (1974) no ha encontrado diferencias significativas en las conductas de interacción padre-hijo en un grupo de hijos homosexuales, respecto de otro grupo de hijos heterosexuales.
Por consiguiente, debiéramos ser más cautos y rechazar, por el momento, cualquiera de las hipótesis que atribuyen una excesiva carga etiológica al comportamiento de los progenitores de los niños que presentan un atípico desarrollo psicosexual.
6. La confirmación del etiquetado asignado
Si el niño no responde al etiquetado de sus compañeros, si no se enfada aunque sea habitual que le llamen “Manolita”, está en cierto modo confirmando con su actitud el etiquetado que se le ha asignado. Lo que, entre otras cosas, significa que con el modo de comportarse está satisfaciendo las expectativas que tienen acerca de él, quienes concibieron tal etiquetado.
Es muy posible que el niño se vea forzado por la situación a tolerar la falsa identidad vertida sobre él por sus companeros, a través del etiquetado. Pero es que no encuentra mejor solución que ésta, pues no va a estar peleándose con todos ellos cada día. Le es más fácil acostumbrarse a ese etiquetado, impermeabilizarse respecto de él, no responder y, en alguna forma, aceptarlo, aunque con ello acabe por confirmar en él artificialmente lo que el etiquetado significa.
Sería apresurado pensar que tal etiquetado le resulta indiferente y que se adapta a él con demasiada facilidad. No debiera olvidarse en todo este proceso la presión a la que ha estado sometido así como sus dudas respecto a su propia identidad de género, todo lo cual le hace ocupar una posición ciertamente vulnerable.
En este contexto, es comprensible que el niño se haga ciertas preguntas -para las que no siempre dispone de una respuesta congruente y tranquilizadora-, como las que siguen: “¿No es raro todo lo que me está pasando7, ¿no tendrán éstos razón al llamarme “Manolita”?, ¿seré realmente homosexual?” Las dudas siguen, el etiquetado continúa adelante sin que se tome ninguna decisión para resolverlo, mientras las relaciones interpersonales resultan mortificantes y enrarecidas. ¿Qué puede hacer para salir de la duda? Al adolescente se le ocurre hacer un experimento probatorio y tentativo: Ponerse a prueba, es decir, buscar una prostituta y comprobar su propia capacidad. “Si funciono -se dice a sí mismo- es que no soy homosexual, y si no funciono es que lo soy”.
Lo habitual es que el experimento no funcione. La inexperiencia propia de su edad, la ansiedad que tal situación conlleva y su propia actitud dubitativa acerca de si es homosexual o no, constituyen las circunstancias más apropiadas para la obtención de un desastroso resultado “experimental”. De aquí que salga deprimido y pensando que esto confirma que él es homosexual. El resultado es un lastre que posiblemente le acompañe toda su vida y que, a pesar de carecer de fundamento, no obstante, desempeña idéntica función a la de una prueba que le confirmara en la presunta y temida homosexualidad.
Como este experimento casi siempre acaba mal, el adolescente diseñará otros nuevos intentos para salir de sus dudas y así confirmar o no tal etiquetado. Se inicia así un segundo experimento. “Dado que aquella experiencia me falló -se dice a sí mismo-, voy a ir a ese lugar donde, me han dicho, se reúnen los “gays”, a ver si allí soy capaz de sentir algo”.
Tal modo de proceder es peor que el anterior, entre otras cosas porque no le sacará de las dudas que tiene acerca de su prpia identidad sexual. Además, si algún conocido le sorprende en ese contexto, se afianzará todavía más el etiquetado que le atribuyeron. De otra parte, si hace amistad con algún homosexual, se sincera
Catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense


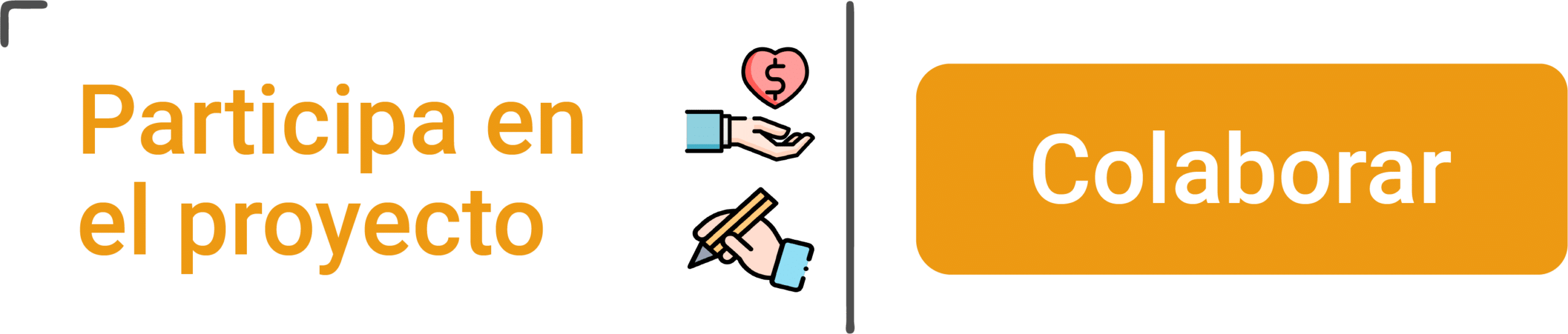





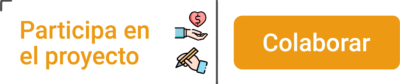



El estudio me parece muy bien estructurado y convincente. No obstante le pongo dos peros: El primero es el hecho real, facilmente comprobable de homosexuales masculinos que presentan una constitución física varonil, incluso atlética, de gestos, locución y modales muy machos y no obstante su orientación sexual está dirigida al mismo sexo, no solo en cuanto atracción meramente erótica, sino también en el comportamiento sodomítico y otras prácticas igualmente homosexuales. En razón a ésto, hay que entender que lo que condiciona la orientación sexual, por encima de circunstancias de la infancia, son las experiencias habidas ( por abusos sexuales en la infancia, o más tarde) con personas del mismo sexo, que crean “impronta” de muy dificil anulación.
El segundo pero, es la falta de datos empíricos. Da la impresión que todo es mera elaboración intelectual propia, con base no en conversaciones tenidas con homosexuales, sino apoyada en textos publicados sobre el tema, según bibliografía adjunta.