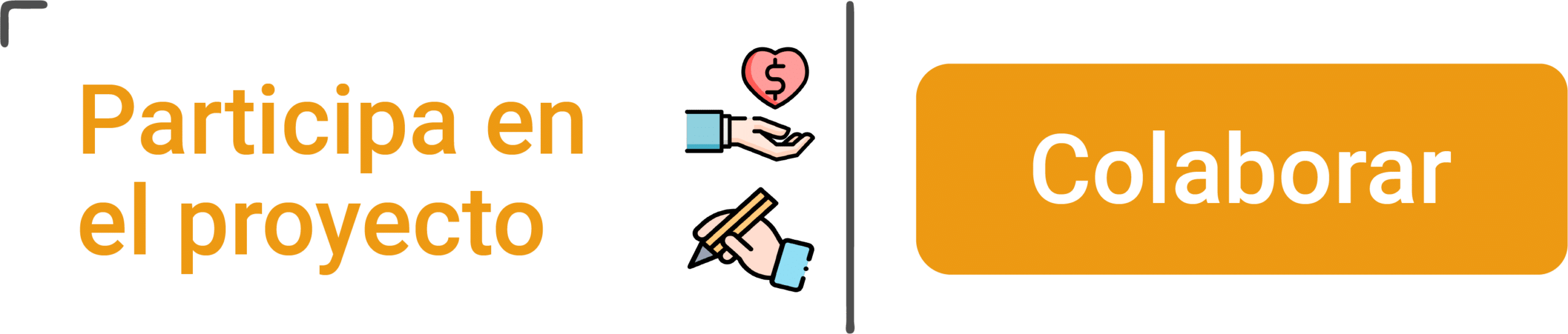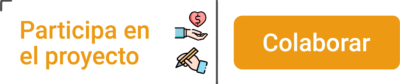Hay bienes que por su naturaleza están en el fundamento de los demás, por ello no se valoran adecuadamente hasta que se pierden. Sucede cuando se pierden los bienes necesarios para nuestro trabajo, o nuestro estado de vida, con las limitaciones de las capacidades psíquicas, y de modo eminente cuando faltan las personas queridas. Esto es lo que ocurre, evidentemente, con la salud. La carencia de los bienes básicos permite descubrir su auténtico valor que, de otro modo, suele darse por descontado.
De este modo, la toma de conciencia de estos bienes va a estar unida a dos actitudes muy diferentes: la primera es la de asombro porque al provenir su carencia de una situación imprevista, causa el inicial desconcierto de ver alterada la vida. Detrás de esta reacción casi espontánea se esconde un descubrimiento mucho mayor: el de la toma de conciencia de la radical vulnerabilidad y contingencia de la vida humana. Nuestro modo de vivir que apunta a un conjunto de deseos e intenciones, está amenazado en su raíz por la posibilidad de que no se cumpla ninguno de ellos, y más radicalmente, por el simple hecho de desaparecer de la existencia.
La segunda de las actitudes a las que apuntábamos es la de temor. Si en verdad, como parece indudable, la condición humana es tal, nuestra vida parece dependiente de una multitud de circunstancias que no dominamos y cualquier cosa que nos propongamos puede ser una vana ilusión, anticipo de un mayor dolor. El temor a perderlo todo, a fracasar en lo que uno se proponía, aparece ahora con tal fuerza que tiende a ocupar todo el horizonte y no se sabe bien cómo encauzar este molesto “invitado” que ahora comienza a acompañar nuestra vida.
Ante este impacto inicial del que se alimentan esas actitudes fundamentales caben entonces tres posibilidades.
– La primera es intentar olvidar, enterrar la experiencia vivida y los significados que despierta como algo sin importancia. El razonamiento es práctico: la vida continúa con todas sus exigencias y son a estas a las que se ha de responder y no a preguntas a las que no parece que se pueda dar una contestación adecuada. El hombre puede concentrarse en lo inmediato –“carpe diem”- de su acción o satisfacción y evitar preguntarse por una cuestión que es fuente solo de inquietudes. Se puede elegir este modo de vida, pero la impresión inicial del asombro permanece, no querer responder a la exigencia manifiesta de una pregunta es un modo de existencia inauténtica.
– La segunda, es querer responder con una pretendida invulnerabilidad. Llegar a pensar que a la persona en cuestión no le afecta esta pregunta porque está asegurado por otra parte y es en esta seguridad donde asienta su esperanza. En la actualidad la ciencia, y más en particular la técnica, juegan tantas veces este papel de ser garantía de que se alcanzará la resolución de cualquiera de los problemas que se plantean a la debilidad humana1 . Consiste en dar esperanzas por medio de la eliminación progresiva de cualquier vulnerabilidad que se presente, entre las cuales hay que poner a la enfermedad en primer lugar. En un sentido semejante se sitúa una cierta reducción de “la vida” a la “autoconciencia” del hombre, a lo que él piensa de sí mismo, de esta forma se recluye la cuestión de su vida en una esfera que podría estar en su dominio. Son respuestas sin duda importantes, pero evidentemente parciales. No se piensa en el significado inherente a la vulnerabilidad y se acalla el asombro como algo superficial, pero permanece el temor. Al final se pone la seguridad en algo incierto, en un futuro que siempre tarda en llegar y con la íntima certeza de que, en definitiva, es obviamente imposible la eliminación de tal vulnerabilidad que sigue allí como una amenaza.
– La tercera es aceptar el desafío de la pregunta y descubrir en ella un significado distinto: una cuestión de sentido2 . Sin duda, esta opción se trata de una elección personal, de la asunción profunda de una verdad que provoca e interroga. El hombre interrogado por la enfermedad no vive las tres posibilidades como equivalentes, no se le presentan de un modo neutral por el cual elija desde la indiferencia. De hecho, el entorno cultural occidental que nos rodea facilita las dos primeras posibilidades: al ser la nuestra una sociedad que se mueve por el consumo, incita a acallar cualquier pregunta mediante la satisfacción de los deseos inmediatos, a modo de un letargo que impide despertar. Es, además, una cultura que rinde pleitesía a la técnica y hace que los hombres depositen en ella la esperanza de su futuro.
Se comprende muy bien de qué modo estas dos respuestas no solo tienen carencias, sino que falsean la verdad sobre el hombre. Se produce así el hecho paradójico, pero manifiesto en la actualidad, de que lo que se ha pretendido que fuera un remedio para esa “enfermedad” específica de la vulnerabilidad humana, se ha convertido en cambio en el fundamento de una auténtica “cultura de muerte”3 , en una larvada amenaza contra la vida.
Es la mentalidad consumista la que tiende a valorar cualquier realidad por su apetibilidad y siempre en relación a un conjunto de impresiones que se pueden considerar satisfactorias. El dolor abandonado a ser un hecho sin sentido se convierte, en cuanto se escapa de nuestro dominio, en insoportable, una amenaza irracional, insuperable y fatal. Desde esa consideración, puede llegar a pensarse la vida de un enfermo una “vida sin calidad” y, por consiguiente, juzgarla como indigna del hombre y eliminable.
Por su parte, la técnica se mide por el modo de alcanzar unos fines a modo de productos. Ha sido su aplicación masiva al campo de la medicina lo que ha permitido comprobar con gran rapidez la amenaza que supone una mentalidad exclusivamente técnica en acciones que tienen como fin no simples productos, sino a las personas. La bioética en cuanto tal nace de la percepción indudable de la necesidad de fijar límites éticos a las intervenciones técnicas que no se pueden justificar por sí mismas. La amenaza se considera tan grave que la ética se convierte en un argumento esencial para la supervivencia: “Bioethics: de Science of Survival”4 . Este ha sido el título del primer artículo que usó el término “bioética” y que así ha dado nombre a esa nueva disciplina dentro del saber ético.
Estos hechos tan elocuentes nos permiten apuntar a un primer diagnóstico en lo que se refiere a la causa de tal evolución en los valores referentes a la vida: lo paradójico de este cambio se debe al elemento interior que comunica los extremos. Entre la propuesta social y cultural y la realidad de la “cultura de muerte” está la crisis del sentido de la vida. Es esta en definitiva la que se ha de interpretar como el fundamento de lo que todos conocen como la “crisis moral”, tomada así en su raíz más profunda.
La enfermedad como un signo
“Esta enfermedad no es de muerte” (Jn 11,4). La respuesta del Señor marca una diferencia esencial entre la valoración de la enfermedad y de la vida. El sentido directo de la expresión es claramente servir de consuelo a las hermanas, porque auguraba una vida que permanecía, precisamente la que podría ser amenazada por la enfermedad.
No se trata de una diferencia de grado, sino que tiene en sí misma un carácter moral. Se distingue entonces entre la enfermedad misma como una carencia, una debilidad siempre relativa; y su finalidad, aquello de lo que en el fondo es un anticipo, que es la muerte5 . Esta no es una mera falta parcial de vida, sino su absoluta ausencia; un paso del todo a la nada. La enfermedad es una realidad que admite grados y que hace referencia siempre a algo fuera de sí, la misma vida. En cambio, la muerte goza de un cierto sentido absoluto que se vincula de modo directo al valor mismo de la vida.
La enfermedad puede considerarse como un signo que nos muestra la realidad moral de la vida. La carencia de la salud es siempre una reivindicación del valor singular de la vida humana, aun en su debilidad, con la fuerza de una realidad que se impone por sí misma, de la que no se puede evitar su existencia, ni basta para no tenerlo en cuenta con mirar a otra parte. La enfermedad puede alcanzar un sentido, no por sí misma, sino en referencia a la vida de la persona que la padece.
La enfermedad, entonces, habla directamente a una autoconciencia que, de otro modo, podría contemplarse a sí misma como satisfecha, y habla por medio del dolor6 , que el hombre vive como sufrimiento 7 . Es el primero el que tiene el valor de una llamada, con el fin de despertar a un sentido, es el segundo el que grita por la cuestión del sentido como lo que no se puede olvidar. Se puede sufrir por el dolor ajeno y emerge aquí un nuevo sentido de comunicación entre personas irreductible a la mera autoconciencia. No se trata en cuanto sufrimiento de una simple compasión, en ella se reclama no solo “sentir con”, sino “consentir”, vivir ese sufrimiento “con” otra persona, acompañándola en el dolor, porque emerge un sentido nuevo al saberse unidos en esta situación.
La enfermedad no es ni el dolor ni el sufrimiento. El hecho de que estos acompañen a aquella, es una llamada a saber integrar la enfermedad en una forma personal de vivir: en un sentido de la vida, pues es esta la que se pone en cuestión por la aparición del dolor que se transforma en sufrimiento. El refugio neoestoico de la moral a los argumentos racionales que acompañan nuestras decisiones, ha llegado a separar de la cuestión moral la gran pregunta despertada por el dolor y el sufrimiento8 . Deja a un hombre seguro en el cumplimiento de unas normas razonables, pero que puede no saber sufrir y, por consiguiente, no saber vivir.
“No necesitan médico los sanos, sino los enfermos” (Mt 9,12). Con estas palabras Jesucristo manifiesta de qué forma la enfermedad está ligada a la necesidad de un sentido por parte de un hombre vulnerable, cuya peor enfermedad es encerrarse en su propia seguridad. El valor moral de las palabras es indudable, aquel que se siente seguro por la certeza que le da el cumplimiento de una norma exterior, ignora la gran pregunta moral que brota de la vulnerabilidad humana. El fariseísmo, al pretender no necesitar de nadie para sentirse justificado, es entonces expresión de la renuncia de la cuestión de sentido de la vida que la enfermedad nos despierta y que la simple referencia a una ley exterior es incapaz de responder como deja bien claro el libro de Job9 . La renuncia a este sentido es la pérdida de la esperanza, la auténtica “enfermedad mortal” de la que hablaba Kierkegaard 10 porque así el hombre no sabe esperar la verdadera salud, que solo el Salvador concede en su misericordia11 .
La vida siempre es un bien
La diferencia entre salud y vida se torna elocuente cuando la referimos al calificativo moral por excelencia: el “bien”. En este marco la valoración moral de la vida que procede de la tradición cristiana comienza con una afirmación fuerte que podría parecer excesiva: “la vida siempre es un bien” 12 ; pero que se corresponde inseparablemente con el juicio moral consecuente: cualquier atentado contra la misma es siempre un mal. Lo que se expresa por medio de un imperativo absoluto: “¡No matarás!” 13 Para poder comprender en todo su alcance la afirmación del bien de la vida, hay que ir más allá de cualquier contenido inmediato de la experiencia. Experimentamos de qué forma el mal afecta nuestra vida débil y tantas veces en una condición miserable. Calificamos muchas circunstancias de “mala vida” o de “vivir mal”. No es sencillo conjugar estos hechos tan evidentes con la tajante afirmación anterior.
Por eso, comprender el valor moral de la vida humana exige una perspectiva que toma la “vida” no como el modo de “sentir que vivimos” que puede estar envuelta en males de todo tipo, y llega a considerar la muerte una liberación14 ; es necesario llegar a considerar la “vida” como un todo, esto es, con un significado moral15 , que es el propio de cualquier acto humano en cuanto hace mejor al agente. No se trata por consiguiente de una abstracción, más bien es el sentido más genuino de “vida humana”, que difiere desde luego del mero hecho de vivir, de la vida física.
Es la distinción básica a la que hace referencia el conocido aforismo de Juvenal: “Summum crede nefas animam praeferre pudori et propter vitam vivendi perdere causas”16 . Para un hombre, vivir consiste en encontrar el sentido de su existencia. La “causa para vivir” de la que nos habla el filósofo estoico, no puede ser nunca una cuestión de hecho, un simple “bienestar”, y remite así a una trascendencia que vincula al hombre a una realidad por la cual vivir.
El hombre no puede sino experimentar su vida como llena de un sentido moral que le es propio. Es así como se puede valorar siempre como un bien, no por su valor biológico, ni por el sentimiento subjetivo, sino por la existencia siempre de un sentido para vivir que no puede ser arbitrario ni débil. El hecho que se pueda decir que esta valoración es incondicional, que vale siempre, es porque se aprecia que este sentido no es electivo. Si dependiera de la opción humana es evidente que en muchos casos el hombre, por las razones más variadas, podría elegir que su vida no tendría sentido, cayendo así en un grave error moral.
En la tradición cristiana se defiende esta prioridad del sentido dentro de una lógica propia que parece en todo punto unida a la realidad de vivir, pero que, por la amplitud de sus implicaciones, en la actualidad se ve tantas veces oscurecida. Se trata de considerar la vida como un don17 . Es aquí donde el sentido de vivir se descubre no en una hipótesis en la que “arriesgar la vida”, sino en un origen que es la promesa de un destino. Es descubrir un orden que nos precede y del cual nuestra vida forma parte. El sentido de vivir requiere una respuesta por parte del hombre, pero no se identifica con ella. Aun en la máxima debilidad el don inicial permanece y el sentido no ha desaparecido, sino que sigue exigiendo un reconocimiento. Por la misma estructura básica del don, no se puede considerar de ningún modo la vida como dominada por un destino impersonal, o determinada por el desarrollo de una naturaleza en evolución, sino como la manifestación real de la voluntad amorosa de un donante originario 18 .
Desde esta perspectiva, se comprende en todo caso que cualquier sentido de vivir está íntimamente vinculado a la relación de amor con otra persona. Vivir resulta al fin y al cabo en un “vivir para” que impide un encerramiento en un simple hecho biológico. Cualquier consideración del carácter existencial de la vida humana requiere siempre la implicación de la libertad personal, el consentimiento a una llamada que pasa a constituir la intencionalidad fundamental de una vida. De esta forma, podemos reformular la afirmación de un inicio “la vida siempre es un bien”, con otra que expresa de modo más completo la dinámica que la sostiene: “se puede comprender y llevar a cabo el sentido más verdadero y profundo de la vida: ser un don que se realiza al darse.” 19
La vida es “siempre un bien” en la medida en que nace de un don y tiende a un don de sí. Contiene por tanto una intención personal que precede a la persona humana y la abre a la necesidad de un sentido por el que entregar la vida. Por tal razón, se puede calificar la vida humana como sagrada 20 y en consecuencia inviolable: no por ella misma, como el hecho físico de ser un individuo concreto de la naturaleza humana, sino por su origen –un acto de amor de Dios- y su destino envuelto en un misterio de unión con Dios que se nos revela en definitiva como una llamada a la eternidad21 .
El bien de la vida y el “bien de la persona”
La “vida humana”, cualquier vida que se reconoce como “humana”, nunca se puede considerar simplemente como un mero “bien físico o biológico”, sino que está siempre unida a un bien moral ineludible. No por la realidad fisiológica que la sustenta que es vulnerable a tantos males, y finalmente corruptible, sino porque el reconocimiento de la vida humana es inseparable de una responsabilidad ante ella. Ante una llamada personal no cabe una actitud más falsa que una presunta indiferencia. No responder es ya un modo de respuesta directamente negativo. En verdad, tal como nos indica con fuerza la revelación: “somos los guardianes de nuestros hermanos” 22 . No podemos dejar de hacernos cargo de otra vida humana que reclama nuestra atención.
Como se desprende fácilmente de un análisis fenomenológico de la responsabilidad, cualquier sentido de la misma remite en definitiva a una cierta relación personal: “ser responsable ante”, que existe en relación a una acción “ser responsable de” 23 . Este fenómeno impide considerar cualquier acción que afecte la vida humana desde la simple consideración de la autonomía individual. Más bien, para su comprensión moral real, se ha de articular la adecuada interrelación entre la acción humana y las relaciones interpersonales.
Por todo ello, el “bien de la vida” está intrínsecamente vinculado al bien moral por excelencia que se denomina con exactitud “bien de la persona”. Tal como lo explica la encíclica Veritatis splendor, esta expresión se refiere al valor moral de la persona en su acción. Al tomar la “perspectiva del sujeto que actúa” 24 , se salva cualquier acusación de fisicismo al fundarse en la acción intencional del agente. Esta vinculación de la persona en su acción abre entonces a la posibilidad de una calificación absoluta de los actos morales. El bien de la persona califica al agente como bueno o malo a partir del contenido intencional de su acción. Por tanto, no se puede definir el “bien de la persona” por una simple relación de conveniencia con las necesidades naturales y su satisfacción, requiere siempre un empeño de la libertad personal en una acción especificada en un contenido que permite calificar la persona en cuanto tal25 . Supera por tanto la sola relación de naturaleza definida por la apetibilidad, y se funda en un acto personal que cuenta con un sentido de perfección26 .
Así podemos comprender de una forma más completa la primera reflexión de este apartado. El auténtico “bien de la persona” no es meramente el hecho ontológico de su condición humana, sino que su valor moral está siempre en relación a la acción de la que es sujeto. Esto no significa de ningún modo que solo exista persona humana cuando exista la capacidad de una acción consciente. Todo lo contrario, el “ser persona” es obra de un don anterior por el que es “querido por sí misma”27 ; y ahora el “bien de la persona” consiste en “reconocerla” como tal en la acción con la obligación moral absoluta de apreciar a la persona humana y su vida como un bien que promover siempre en su sentido. Ella puede estar impedida para reflexionarlo, pero no así las personas que la cuidan que sí pueden y deben hacerlo.
Cuando está en juego “el bien de la persona” ésta es calificada, en cuanto tal, como buena o mala. Se puede hablar así de un “amor a la vida” que es recto, porque se refiere no a una vida sin más o a cualquier precio, sino a la “vida buena” ordenada libremente a una plenitud de la vida que le da sentido. Por el amor a esa vida buena se puede, incluso en algún caso se debe, entregar la vida física y estar dispuesto a padecer la muerte28 .
La vulnerabilidad a la que nos referíamos se convierte ahora en expresión de una nueva grandeza, en la posibilidad de “ser tocados” por un amor que nos permite “vivir en plenitud”. La pasibilidad unida a su corporeidad entra en la esfera del don divino que nos capacita para ser amantes, y el dolor queda así iluminado en último término por el misterio de un amor más grande que el hombre. En la debilidad de la enfermedad se ofrece tantas veces la manifestación mayor de la dignidad de una vida llena de sentido y de amor. El ideal humano no consiste en la impasibilidad estoica, ser invulnerable, sino en saber ser vulnerable al amor verdadero: pues sólo así responde a la originalidad de la lógica del don que nos precede y nos alcanza29 .
Preservar la salud: capacidades y límites
Partir del sentido de plenitud que conlleva el concepto moral de “vida”, nos permite comprender el aspecto moral que está ligado a la salud. Nos hallamos ahora ante un bien muy diverso. No se puede considerar un bien moral por sí mismo, sino en referencia precisamente a la vida que da sentido a la salud. Es del todo inmoral preferir preservar la salud a dejar de cometer una grave injusticia, pues se prefiere un bien físico a un bien moral.
Para comprender el auténtico valor moral de la salud, hemos de enmarcarla entonces en el propio de la vida personal al que nos hemos referido. En concreto, no se puede considerar nunca como el “bien de la persona”, sino como uno de los “bienes para la persona”, esto es, un bien relativo a la persona, determinado por una relación de conveniencia que no puede por sí sola definir la bondad moral del sujeto agente. La salud es entonces un bien relevante, pero relativo a otras condiciones y son estas en su conjunto, en la medida en que se asumen en la acción del hombre las que permiten definir en unidad el “bien de la persona”. La salud, por tanto, es un bien moral en cuanto es una condición dispositiva para un bien mayor, y no es capaz de calificar a la persona en cuanto tal como buena o mala.
Esto es debido, como es natural, a la misma condición de la salud. La moralidad de su cuidado forma parte, entonces, del cuidado de la vida personal y solo se puede comprender en referencia a este todo. Asumimos de esta forma una perspectiva de una gran relevancia ética, porque se fundamenta en la necesidad de una ordenabilidad, de encontrar un cierto orden intencional entre la salud y el sentido de la vida. La importancia de esta consideración reside entonces en que remite de hecho a una racionalidad irreductible a una mera impresión subjetiva o a una decisión creativa propuesta por la voluntad. Este hecho se convierte en una referencia esencial para una realidad de tantas implicaciones para el hombre como es la salud, unida inmediatamente con el dolor y el sufrimiento que son, como hemos visto, realidades que piden siempre una respuesta moral.
De esta forma, la salud está vinculada de una forma muy especial con el modo específico como el hombre vive su corporeidad y, por eso, solo desde una consideración fuerte de la vida personal es posible integrar la salud en un conjunto de sentido. Se trata, por tanto de un bien ineludible, nunca meramente arbitrario y cuya preservación parece una obligación connatural al hombre, al estar ligado a la corporeidad, se impone a la sensibilidad humana y provoca su respuesta.
Como hemos comenzado nuestras reflexiones, la salud es un bien cuyo valor se descubre de un modo especialmente patente por su carencia, esto es, en la experiencia de un dolor, que surge de una enfermedad. Esta consideración que hemos tomado, conduciría entonces a una cierta definición de salud en relación a la relevancia de su carencia. En verdad, una vida saludable tiene que ver con un modo de armonía entre funciones distintas, es por tanto un bien especialmente vulnerable tanto en lo negativo: dañarla o incluso perderla; como en el influjo positivo: intervenir en el enfermo para que alcance la salud, o que al menos la mejore. Responder a la falta de salud requiere entonces, siempre, la necesidad de responder al sentido de la pasibilidad humana, y de esta forma, se trata de una respuesta moral y no simplemente técnica.
La cuestión del sentido que era esencial para la vida humana, afecta entonces también a la pregunta moral sobre la salud, pero en un aspecto de especial importancia. Es lo que se puede calificar como: “la inmanencia de la enfermedad en la persona, y la trascendencia de la persona en la enfermedad.”30 Lo primero apunta a la indudable presencia del dolor en la vida humana y la imposibilidad real de eliminarlo, esto es, a la sorprendente implicación de la persona en ese dolor como un sufrimiento personal. Lo segundo, a la necesidad de ir más allá de los simples hechos de forma que no se puede hablar de sentido de la vida sin resolver la cuestión acuciante del sentido del dolor y sufrimiento. Esta realidad dinámica es tan esencial al hombre que, incluso en psicología, se convierte en un principio de una importancia liberadora máxima 31 y que así debe convertirse también en una de las bases de la educación humana32 que configuran las grandes tradiciones morales.
El crecimiento de la ciencia médica ha hecho evolucionar el conocimiento de la enfermedad hasta niveles hace poco insospechados. Por ello, se ha buscado determinar minuciosamente cada enfermedad con unos parámetros objetivos para que sirvan de fundamento para la práctica médica. De esta forma, se pueden describir los procedimientos exploratorios que acaban en un diagnóstico y permiten la prescripción y realización de la terapia adecuada. Todo esto ha conducido a una complejidad en la práctica médica y a la extensión de la organización pública de la salud para que, a pesar de sus costes, los recursos de la medicina estén al alcance de todos. Así, la salud y el deber de preservarla, alcanza una valencia social de primera importancia que siempre se vivió en el caso de las epidemias y los contagios, pero que en la actualidad es una parte sustancial de la atención social a los ciudadanos por parte del Estado.
En cualquier sociedad desarrollada, hablar de salud tiene por consiguiente un doble ámbito de referencia: uno personal, el modo de vivir la propia enfermedad; y otro social, la posibilidad de curación que se puede ofrecer. Esta duplicidad de ámbitos en la actualidad se interpreta dentro de una división radical entre moral privada y moral pública. A la primera se le remite la cuestión de sentido de la que hemos hablado y que, en cuanto privada, se la considera una referencia no racional ni universalizable, de un valor simplemente subjetivo y tendente a lo emocional. En cambio, la moral pública se la hace fundar en acuerdos en torno a datos objetivables en los que sí cabría una cierta universalización de los mismos de acuerdo con la ciencia médica. En la medida en que tomamos esta distinción a partir del conocimiento ético, es fácil concluir que de la primera consideración no se espera ninguna aportación verdaderamente científica, y que la bioética, como disciplina rigurosa, pasará a centrarse fundamentalmente en el segundo modo, el social, de valorar la salud.
Por otra parte, la ruptura de los dos órdenes se debe sobre todo al uso de dos racionalidades distintas y contrapuestas. La aplicación de una racionalidad utilitaria o de acuerdos a la esfera pública objetiva, conlleva en correspondencia la relegación de todo el ámbito que se ha considerado propio de la moral privada a una racionalidad emotivista33 . Con esta perspectiva, en el caso de la salud, lo público se considera de nuevo como la determinación de la corrección de determinadas prácticas médicas; mientras, en cuanto dice relación a la persona, se pierde su contenido objetivo y llega a centrarse solo en el modo de vivir la propia enfermedad con la asunción al dolor. El estado subjetivo del paciente siempre ha estado presente en la medicina, pero en la actualidad es más compleja su valoración por la diversidad de acciones médicas posibles y la extensión en el tiempo de las pruebas y terapias. Este aspecto de vivir la enfermedad se hace muchas veces largo y difícil, sobre todo si se vive en soledad y abandonado al simple deseo subjetivo. En fin, nos hallamos con dos concepciones simultáneas pero diversas de salud que obedecen a racionalidades éticas distintas, aunque se puedan dar complementariamente.
Así pues, mientras la experiencia moral nos muestra de forma incuestionable que la salud tiene un valor moral único en la vida humana como despertador de la auténtica cuestión de sentido que es a la que el hombre debe responder en último término; en cambio, la presentación social de esta cuestión se ha reducido a una correcta gestión de los recursos sanitarios de acuerdo a las necesidades del enfermo y las posibilidades de la sanidad. En definitiva, aun sin pretenderlo directamente, se pone entre paréntesis el sentido de la vida de cuya referencia obtenía su valor moral la salud. Podemos ahora comprender de qué forma una cierta tecnificación de la medicina, unida al planteamiento fragmentario de la ética pública, es un camino abierto para el oscurecimiento de la moralidad de la atención de la salud, tanto en su apreciación social que es la que más influye al fin y al cabo en el aprecio de la vida de cada enfermo, como en la práctica médica consecuente.
La reducción de una medida
En concreto, se puede afirmar que la mayor dificultad actual máxima en lo que se corresponde a la ética sobre la vida es la reducción del valor de la vida al cuidado de la salud. Perdida y subjetivizada la referencia al sentido, prima en el orden social los datos objetivos de la conservación de la salud y los subjetivos de responder a un deseo de bienestar por parte de los ciudadanos. Es imposible no ver en esta prioridad una peligrosa alteración de los valores. Una sociedad que llegue a considerar la “salud” como el bien más preciado a defender a toda costa, es una sociedad moralmente enferma, porque en ella no se trasmite un auténtico sentido de vivir: ha perdido la capacidad de asombro, y vive bajo la amenaza del temor a la enfermedad.
Es más, tal como hemos visto en un inicio, perdida la referencia principal, la sociedad entra en un plano inclinado en el que la vida humana se va a ir depreciando peligrosamente. La reducción que consideramos se impone silenciosamente y ya no se pregunta sobre la vida en cuanto sentido, sino que se comprende por ella simplemente la “vida saludable”. Es esta la única que se llega a considerar digna de ser vivida.
En este punto, hay que comprender que el aprecio a la vida se refiere en primer lugar, no al derecho de ser atendido para preservar la salud, sino al modo como se vive la enfermedad, lo cual tiene mucho que ver con los sentimientos, cuyo significado a veces se tergiversa. La compasión, por ejemplo, se transforma de ser un hecho comunicativo, un modo de “sentir con” (sympathía) o “sentir en” (empathía), a ser un fenómeno proyectivo de lo que uno desearía para uno mismo. Ante un enfermo a veces no se procura comprender su afecto en orden a entrar con él en una relación personal por la que puede sentirse en verdad apreciado, sino que se proyecta sobre él el temor propio de padecer una enfermedad de la que no se sabe dar un sentido. El ejemplo máximo de ello, por desgracia muy extendido en nuestras sociedades, es considerar un mal del todo rechazable que pueda nacer un niño enfermo. Su vida se considera un sufrimiento insoportable y por tanto su eliminación, antes de nacer para evitar un sufrimiento mayor en los padres, pasa a ser una solución plausible para un problema desagradable.
El desprecio de la vida queda patente porque en este caso, como en tantos otros, se quiere medir el valor de la vida en categorías de salud. La vida humana ya no es siempre buena por reconocerse como portadora de un sentido, sino que pasa a depender de otros factores que la relativizan; ya sea por medirla respecto al deseo subjetivo, por no considerar nunca deseable una vida parecida; o por la plausibilidad social, ser rechazable en un entorno de circunstancias que la hacen poco conveniente34 .
De este conjunto de valoraciones en las que se mezcla la impresión subjetiva de bienestar, con la objetiva de conveniencia y adaptación social es de donde procede el concepto moralmente inadecuado de “calidad de vida”. En ella desembocan las dos racionalidades que hemos descrito y la convierten en un concepto especialmente ambiguo. Por una parte, se considera que la “vida de calidad” es la “vida saludable” con unos parámetros perfectamente objetivables y medibles. Por otra, debe incluir siempre el deseo subjetivo del paciente, cómo se siente en tal circunstancia, hasta qué punto puede ser penosa para él la enfermedad. Incluso desde la categoría de la “calidad de vida” comienzan a considerarse prácticas médicas determinadas intervenciones que directamente no tienen que ver con la salud, sino simplemente con el deseo del hombre, se trata de la “medicina del deseo” 35 .
Conjugar ambas aproximaciones, aunque se comprenda que no son excluyentes, llega a ser una empresa difícil. La “calidad” viene a ser un conjunto de factores medibles en la medida en que sean deseados. De facto, quien mejor puede medir tal “calidad de vida” en el sentido de “saludable” es el médico que se convierte así en el juez de dicha calidad. Pero quien sabe como se siente, es el enfermo por lo que, desde una supuesta “total autonomía”, podría entonces decidir que su vida ya no es digna de ser vivida y pedir la muerte por una pretendida “compasión”. Así se ha visto en las distintas aplicaciones de las leyes de eutanasia en las que apoyándose en un principio en el pretendido “derecho radical a la libre elección autónoma” del enfermo; al final el juicio último del médico, por “criterios objetivos”, resulta prioritario al de un enfermo en unas condiciones precarias de poder expresar su voluntad y en el que entonces la facilidad de pensar que se cuenta al menos con un consentimiento presunto conduce a imponer la solución del médico.
Una definición inadecuada
La ambigüedad es una de las causas más directas de eclipse moral. Los términos ambiguos permiten la manipulación del lenguaje y llamar al bien, mal y al mal, bien, precisamente lo que siempre se ha considerado la mayor de las iniquidades 36 . Esto es todavía más grave cuando afecta a realidades morales de primera magnitud como es el caso de la vida humana. En cambio, se observa con sorpresa que esta manipulación está presente en todo lo que se refiere a la salud, empezando por el hecho de que se presenta de tal manera que la medida anterior meramente “cualitativa” se impone como la más adecuada.
Esto es especialmente evidente en la definición de salud de la OMS, que dice así: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfermedades” (1948). Desde luego, es una afirmación que se puede considerar todo menos neutra. Por su redacción y contenidos se hace evidente que nos hallamos ante una definición hecha por un organismo internacional acerca de lo que constituye su propia razón de ser. En el fondo, con ello, no se trataba de definir simplemente la salud, sino a la misma OMS. Se imponía entonces un modo de comprender la salud que pudiera justificar la existencia de la institución. La dificultad no residía en que la salud no fuera importante; en ese sentido podía compararse sin duda con otros bienes humanos especialmente relevantes como es el caso de la educación o la cultura para la UNESCO y la UNICEF. La salud sin duda es un bien deseado universalmente y que debe ser preservado en la medida de lo posible por las fuerzas sociales. El problema es el modo como se ha de cuidar ese bien. La salud es en cuanto bien más difícil de definir que la educación o la cultura. Estos bienes se buscan y crecen y apuntan a un cierto máximo deseable por todos. En cambio, es extraño pensar que en la existencia de un “máximo de salud”, más bien, lo habitual es entender que lo que se desea es un estado de salud suficiente y no se puede evitar cierta precariedad. Esta idea de la salud, real pero de poca amplitud, no basta para dirigir la actuación entera de un organismo internacional complejo. Era necesario en definitiva definir la salud de forma que permitiera un modo de actuación de una forma positiva y programática. Como es natural, el objeto final no podía ser sino la promoción de la salud y no solo la erradicación de las enfermedades.
Las consecuencias de esta opción se desprenden en cadena: se debía tomar entonces una explícita superación de aquello que es la intención médica por excelencia “curar” y evitar cualquier referencia a una definición negativa de la salud en su vinculación a la enfermedad. Por otra parte, en cuanto se trata de una organización de alcance mundial debía tomar esa perspectiva de la forma más ambiciosa posible y con una repercusión suficientemente relevante. Se optó al fin por una definición no solo positiva, sino en términos maximalistas que no dejan nada fuera de ella. Así dice: “un completo bienestar físico, mental y social”. Desconcierta en la afirmación la inclusión del “completo bienestar social” que no se relaciona normalmente con el concepto de salud. Por “salud social” se suele entender el estado general de salud de los miembros de tal sociedad. Pero, este añadido es especialmente elocuente para comprender la intención del conjunto. La definición apunta entonces hacia un objetivo en verdad grandioso: el “mundo mejor” entendido a modo de un “mundo saludable”. La definición pasa así a poderse considerar una alternativa “secular” de la felicidad, con lo que desde muchas éticas se considera el objetivo moral por antonomasia.
Con estos presupuestos la definición obtiene una coherencia interna muy grande. El marco es el de un “Estado de bienestar” que queda corroborado como la expresión más perfecta del deseo de salud que acompaña a todo hombre. En verdad, este es un claro ejemplo de manipulación del lenguaje 37 , pues el auténtico deseo moral es el de felicidad y no el de tal Estado de bienestar cuyos límites en cuanto concepción social son clamorosos. La propuesta de la OMS es, entonces, el correlativo de una mentalidad técnica y económica que ofrece a sus miembros una serie de posibilidades para satisfacer cualquier necesidad. Este objetivo, está muy alejado de cualquier sentido de “bien común”, ya que se sostiene en el círculo deseo-satisfacción de una clara tendencia egoísta. A pesar de que se le quiere justificar mediante la ampliación del bienestar buscado “al mayor número de personas”, se ha reconocido que necesita un correctivo de justificación altruista38 . Pero esto es precisamente lo que aporta la referencia a la salud: el cuidado de la misma parece nacer siempre de una compasión altruista hacia otro con un sentimiento generoso que supera el círculo vicioso al que nos hemos referido.
La definición entonces no es inocente ni objetiva, se le ha de reconocer como basada en una cierta concepción del mundo y de la vida humana. Es a esta visión a la que hay que acusar de grandes carencias, pues la asunción de esta definición tiene una repercusión muy negativa a nivel social, incluso para la salud del hombre. Sin duda, el gran problema de la definición oficial es que lo único sustantivo que afirma es un simple hecho: el “bienestar”, el cual, como hemos visto no puede sino comprenderse dentro de un marco de clara tendencia subjetiva: un simple “sentirse bien”39 . Ya Taylor, a partir de un concepto fuerte del bien, al analizar el ethos social resultante del “Estado de bienestar”, concluye provocativamente en que tal forma de Estado es la causa de la paradoja de que existan profundos “malestares de nuestra sociedad” 40 . Con esta llamada de atención, quiere manifestar las graves lagunas morales que conlleva la idea del “Estado de bienestar” y que, sin duda alguna, producen una profunda desmoralización que impide asumir adecuadamente un sentido de vivir a nivel social. En este estado de cosas, podríamos reformular la paradoja cristiana del siguiente modo: “quien viva para guardar la salud, la perderá; quien busque en Él [Cristo] el sentido de la vida, lo encontrará”.
Se puede considerar con gran probabilidad que al plantear un objetivo tan relativo, ambiguo y sin horizonte como el “sentirse bien”, el resultado de la extensión de este tipo de Estado es el de encerrar al hombre en una debilidad especialmente nociva: “la soledad”. En ella, el hombre se ve desconcertado, sin respuesta a la cuestión del sentido que se le presenta envuelta en una profunda oscuridad41 . Pero de esta misma condición, se debería colegir que la relación personal es uno de los principios más importantes para que emerja el sentido de la vida y que es algo muy diverso e irreductible a un simple “bienestar”42 . Acabamos entonces en una nueva paradoja: que esa soledad radical, según la misma definición de la OMS, debería considerarse la gran falta de salud de nuestra sociedad, la que debería ser remediada en primer lugar.
Una racionalidad insuficiente
La definición de la OMS se sostiene entonces una clara preponderancia del relieve social de la salud y en su concepción antropológica de base. Deja así cualquier cuestión del sentido a la “autonomía” de la conciencia individual. El conjunto de la salud se toma, en fin, dentro de la consideración ética que desde hace años se aplica casi sistemáticamente en los ámbitos políticos y especialmente en las reuniones y acuerdos internacionales: nos referimos al teleologismo43 .
Esta concepción ética procede de la corriente del utilitarismo clásico que se vio en la necesidad de reformular sus principios. Para ello, dio el paso posterior de pasar de su aplicación primera a las cuestiones de moral económica a hacerlo respecto a otros temas morales. Fue la formulación de la “naturalistic fallacy” con una separación radical entre naturaleza y persona, la que sirvió a Moore 44 para llevar a cabo una cierta universalización de los principios utilitaristas al aplicar en ellos la distinción entre la rectitud del juicio y la bondad de la persona. De esta forma, respetando pretendidamente la intención subjetiva altruista, reducía el juicio moral a ser una mera ponderación racional de bienes no directamente morales. En continuidad con esta primera distinción, Ross la sistematizó permitiendo su utilización en las decisiones de moral política y social45 . A partir de esta nueva formulación, se hizo posible su extensión al campo ético de la vida y la salud.
La separación radical que contiene esta propuesta entre bien físico y bien moral, se debe a la pérdida de la intencionalidad inherente a los actos humanos46 . Produce en consecuencia la justificación última de un acto en la medida que contribuya, aunque sea vagamente, a la realización de un “mundo mejor”. La artificialidad de la propuesta que al fin y al cabo desembocan en un emotivismo, han conducido a una profunda desmoralización de las sociedades occidentales. Se trata de un fenómeno complejo que tiene como referentes claves: la caída de la moral puritana tras la primera guerra mundial y la aceptación social del aborto como una exigencia necesaria para la normalización de la revolución sexual de los años sesenta de siglo pasado47 .
Son muy claras las perniciosas consecuencias que la extensión pública de este sistema ético ha tenido para el aprecio de la vida humana. El abandono del “bien de la vida” a la razón teleológica ha llevado a reducirla a un “bien ontológico más” al mismo nivel de la salud; un bien que deberá cotejarse con otros bienes para llegar al juicio moral ponderado, el único que podría calificar esa vida como un bien. Con este procedimiento, se relativiza el “bien de la vida” pues se le priva de la cuestión del sentido que le es inherente y se le aboca a una reducción del mismo en el sentido de conveniencia saludable dentro de un posibilismo de carácter social.
La preeminencia de fondo de la consideración social conduce, en el marco procedimental de nuestras democracias liberales, al “politeísmo ético” que ya pronosticó Max Weber. Por tal se entiende la promoción de distintas corrientes éticas para que cada uno pueda elegir a su arbitrio la que le parece mejor en las cuestiones privadas. De hecho, en los planteamientos más conocidos de ética social se parte siempre de un “concepto débil” de bien que permita un campo suficientemente abierto a los acuerdos sociales48 . Se excluye así cualquier consideración “fuerte” del sentido de la vida, que de esta forma se convierte en una cuestión cada vez más problemática. En definitiva, el sentido fundamental de la vida queda a merced de un emotivismo de interpretación romántica incapaz de responder a la vida como un todo. No cabe aquí ninguna consideración de la vida como conteniendo un absoluto moral. En conclusión, la propuesta de la salud como un bien ante todo social, termina con una privatización autonomista del valor de la vida, pues su sentido se comprende como meramente privado e incluso irracional. La progresiva reducción de la vida a la salud es el último resultado de todo este proceso.
La aplicación del principio del “doble efecto”
Cualquier principio moral debe ser corroborado por la experiencia personal, una simple imposición cultural no es suficiente para hacerlo triunfar, porque despierta grandes sospechas. Por eso, la reducción de la que hemos hablado no es la explicación única para comprender la extensión actual de la depreciación de la vida que tiende dramáticamente a una “cultura de muerte”. En verdad, proponer de forma más o menos directa la valoración moral de la vida humana dentro de una “ponderación” con otros bienes, hace surgir interrogantes e inquietudes: ¿cómo valorar así la vida, si es esta un don? Son preguntas que no se pueden acallar sin más.
Para comprender su extensión actual, es muy ilustrativo ver cómo se ha llegado a la aceptación definitiva de la racionalidad teleológica en lo que concierne a la vida, y que se ha producido en la denominada bioética de los principios (principialista) 49 La forma concreta como se introdujo el teleologismo en la moral católica fue por medio de una nueva interpretación del principio del “doble efecto”50 .
Se usaba así un principio tradicional asumido por todos y aplicado muchas veces para la resolución de los casos de colaboración al mal. De hecho, a comienzos del s. XX tal principio tuvo una gran relevancia social por el debate ético que se produjo acerca de la licitud de la extracción de un útero canceroso en estado de embarazo51 . De aquí se llegó a una determinación precisa de las condiciones para poder aplicar el principio que fue aceptada por todos los moralistas católicos:
“1. Que la acción en sí misma –prescindiendo de sus efectos- sea buena o al menos indiferente. En el ejemplo tipo, la operación quirúrgica necesaria es en sí buena.
2. Que el fin del agente sea obtener el efecto bueno y se limite a permitir el malo. La extirpación del tumor es el objeto de la operación; el riesgo del aborto se sigue como algo permiti¬do o simplemente tolerado.
3. Que el efecto primero e inmediato que se sigue sea el bueno. En nuestro caso, la curación.
4. Que exista una causa proporcionalmente grave para actuar. La urgencia de la operación quirúrgica es causa propor¬cionada al efecto malo: el riesgo del aborto.”52
Como es fácil de comprender, estas condiciones son muy útiles para clarificar las relaciones entre los bienes y males físicos y morales que está en juego y, por ello, parece un principio especialmente adecuado para el tema que nos concierne de la enfermedad y la vida.
Knauer propuso en los años sesenta un cambio en la apreciación de las condiciones de tal principio de forma que se presentaba como el centro de todas ellas la “razón proporcionada”, justo la que propugna el teleologismo53 . Un somero análisis de su argumentación no deja duda alguna de la falacia del razonamiento con el que defendía este cambio que se basa en la siguiente afirmación: “Tener una razón proporcionada significa: el acto es proporcionado a su razón. Las dos fórmulas son equivalentes.”54
Aquí está el error, porque identifica dos sentidos distintos de “razón”: una, es la razón proporcionada que es exterior al acto (si fuera una razón propia del acto no existiría ninguna proporción, ya que este término necesita la relación entre dos cosas), y otra la razón específica del acto que es su propia verdad. Por tanto, el uso de la “razón proporcionada” significa que un acto distinto (asimilable a una intención subjetiva) al que ha de especificar la acción operable, puede justificar la elección de tal acto en concreto debido a un bien mayor que se impone a la maldad intrínseca del acto. Por consiguiente, siempre podría existir una razón proporcionada exterior que cambiara en concreto la razón propia del acto.
Además, el sentido de la expresión “proporcionado a su razón” es una mala traducción del texto original de Santo Tomás que dice “proporcionado al fin”55 . Es fácil entonces comprobar la diferencia de perspectiva. Lo que el Aquinate quiere expresar es que la razón moral de un acto reside en su proporcionalidad al fin último, proporcionalidad propia del acto que en el mayor número de los casos expresa con palabras referidas al orden racional propio de la intención56 . De ningún modo se refiere a una proporción ponderativa de elementos exteriores al acto. En conclusión, la “razón proporcionada” de la que habla Knauer, por ser exterior al acto en sí mismo, nunca puede ser “su razón” y la equivalencia propuesta es falsa.
Por eso, aunque puede existir una razón proporcionada para permitir el mal en razón de un bien común, nunca existe razón ninguna para querer una acción moralmente mala (entre el bien y el mal morales no hay proporción ninguna). En el fondo, la postura anterior de Knauer reduce el objeto de un acto a una ponderación de bienes no-morales, que deben ser justificados en el juicio moral por su proporción entre ellos. Al asimilar el “permitir” con el “querer” ignora la causalidad propia de la voluntad contra lo que nos dice la misma experiencia.
Por último, la misma palabra “proporción” es aquí equívoca, porque sugiere directamente la valoración cuantitati¬va de bienes. Esto sirve con los efectos (que no pertenece de por sí al objeto moral)57 pero no para la valoración del mismo objeto para el cual la Veritatis splendor prefiere la palabra “ordenabi¬lidad” directamente relacionada con la causalidad final58 .
A pesar de estas carencias, el cambio propuesto por Knauer ha influido definitivamente en el abandono de cualquier referencia al objeto moral para las cuestiones éticas, de forma que se ha llegado a considerar que no existe ningún absoluto moral. La razón es clara, siempre se puede encontrar un bien suficientemente grande que podría hacer “moral” la comisión de un acto con un objeto malo 59 El fin de todo este proceso era producir una cierta revolución de las “fuentes de la moralidad” de forma que desapareciese la referencia al objeto moral y la existencia de actos intrínsecamente malos a favor de la asunción de la racionalidad teleológica60 .
Una vez aceptada la primacía de la “razón proporcionada”, se extiende fácilmente esta racionalidad a muchas realidades morales. Así se ha hecho en lo que se puede considerar como una cierta derivación del principio del doble efecto: la concepción del juicio moral a modo de un “conflicto de valores”61 . A pesar de lo extendido de esta propuesta ética, y su aplicación a los más diversos ámbitos morales, se trata de un modo inadecuado de juzgar los actos morales porque no busca comprender la verdad de la acción moral, sino que lo deja todo a una elección arbitraria desde una cierta relación de conveniencia en la que se revelan en último término preferencias simplemente subjetivas. En verdad, los autores principales sobre la moral de los valores han rechazado la racionalidad inherente al pretendido principio62 .
Si se pierde la intencionalidad de los actos que se concreta en el objeto moral que especifica una acción, es imposible la consideración primera de que la vida siempre es un bien; pues esta valoración quedaría a merced de la simple decisión individual. La determinación primera del sentido de la acción con un posible valor absoluto, no se puede reducir a la valoración de las circunstancias o realidades dentro de un juicio prudencial ponderativo, de otro modo, se pierde la racionalidad moral que sustenta el principio que tratamos.
La auténtica valoración moral desde la práctica médica
En verdad, la conjunción entre un modo “social” de definir la salud y la utilización de una racionalidad teleológica, nos empuja a tomar una definición de salud desde la práctica médica. Esta conduce a un modo intermedio de considerar la salud, porque en el acto médico se unen en sinergia la objetividad propia de la ciencia para determinar la enfermedad y el tratamiento, y la comunicación que se establece entre el médico y el enfermo, la mediación de ambas dimensiones es precisamente la corporeidad humana. A partir de esta perspectiva se llega, en mi opinión, a un tipo de definición “funcional” de la salud. El gran descubrimiento de la medicina racional ha sido el concepto de “órgano” que conlleva el sentido de una unidad funcional que actúa dentro de un todo, con él se tiene en cuenta la función particular de la parte, pero en referencia al “todo” de la vida personal, necesario para comprender el sentido completo de la parte y así la salud no se separa de la vida como un todo.
Esta perspectiva es la propia de la “acción médica” como eje principal de la bioética en cuanto aplicación de la ciencia ética al ámbito de la vida. La “acción médica” se define desde el ámbito de la salud, no directamente desde el sentido de la vida 63 El médico trata de actuar sobre la salud, pues es este el bien que le confía la persona enferma. Se percibe entonces la adecuación en esta acción de la distinción entre el “bien de la vida” y el “bien de la salud”, porque permite aclarar muchas de las prácticas médicas desde un punto de vista realmente moral, desde el juicio de la racionalidad práctica64 .
El médico no trata directamente el sentido de la vida, sino que ayuda al enfermo en su debilidad. La cuestión que afecta su responsabilidad es si su acción es buena a favor de la salud en un ámbito comunicativo que incluye el sentido de la vida del enfermo. No actúa así como un mero técnico que juzga unos resultados, sino en una actuación conjunta con el enfermo que busca la salud. Por eso, tal acción está iluminada por un sentido que hace refe