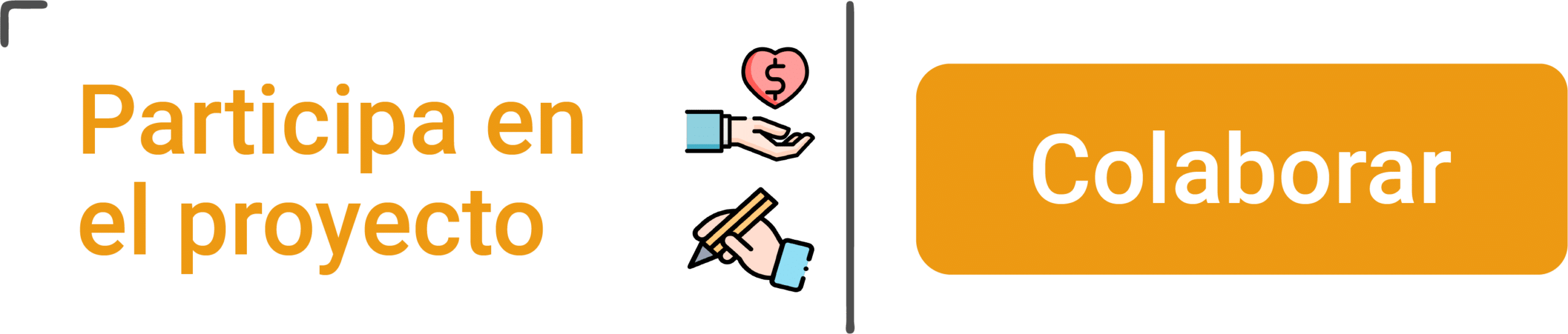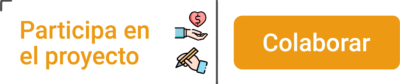Pero por muy difícil que sea para cada uno de nosotros identificarse a sí mismo, especialmente en las dimensiones más íntimas del propio yo –aquellas en las que el deseo se mezcla con la pulsión y el eros se une estrechamente con el agape–, permanece firme que la que tiene por objeto nuestra propia identidad es siempre en puridad una respuesta a una pregunta que no sólo no nos corresponde a nosotros formular, sino que ni siquiera podemos alterarla o formularla de otra manera. Cuando se nos dirige la pregunta ¿quién eres? y damos una respuesta, estamos recurriendo, aunque no nos demos cuenta, al otro y a su providencial ayuda (y éste es el sentido profundo del auspicio del rey Lear), no porque la palabra del otro sea infalible, sino porque ponernos a su escucha hace activa en nosotros la conciencia de que es indispensable que la respuesta sea conforme a la verdad, y no según nuestro arbitrio.
La identificación del yo ¿es unívoca o equívoca? Según el parecer de muchos, es equívoca, y se manifiesta al menos en tres planos diversos. Dos de estos planos no plantean particulares problemas doctrinales, por cuanto siempre han sido captados por el sentido común, si bien de modo frecuentemente problemático.
El primero es el plano de la identidad sexual, que tiene una objetividad natural: la presencia de los cromosomas XY o XX en las células, la conformación de los genitales externos, la presencia de órganos encaminados a la producción de las células germinales, la secreción de hormonas específicas, etc., son todos signos objetivos de la identidad sexual, del mismo modo que su alteración es signo de patologías de mayor o menor gravedad.
El segundo plano es el de la orientación sexual, y se refiere a la atracción pulsional, que puede dirigirse hacia personas del propio sexo (el problema de la homosexualidad sólo se plantea en este plano) o hacia otros objetivos de diversa naturaleza (pedofilia, zoofilia, necrofilia, dendrofilia, fetichismo, etc.).
El tercer plano, por último, del que se ha tomado conciencia en los últimos decenios, es el de la identidad de género. Este se refiere a cómo se identifica una persona a sí misma en su propia mente, o más propiamente, a cómo una persona decide identificarse.
El primer y segundo plano se refieren a una dinámica de hetero-determinación o, por emplear una expresión enfática, al destino; el tercer plano se refiere a la autodeterminación o, si se prefiere, a la elección.
¿Una verdadera y propia conquista identitaria?
Los problemas surgen no cuando se quieren describir analíticamente estos planos, sino cuando se plantea la pregunta sobre su separación. Este momento, que tiene al menos una consistencia estadística, ¿tiene un interés médico-psicológico-psiquiátrico o antropológico-político-cultural?
No parece posible dar una respuesta neta a esta pregunta, en el estado actual, si se considera el debate internacional sobre el asunto. Consideremos la hipótesis más discutida. Sabemos que históricamente, en los diversos contextos culturales, la homosexualidad –es decir, la falta de arraigo de la orientación sexual en la identidad sexual– ha dado lugar a condenas morales (a veces durísimas) o a la burla social: hoy se tiende a profundizar en la dimensión prevalentemente psicológica y a evitar cualquier forma de criminalización. Pero que la homosexualidad deba entrar en la categoría de las psicopatologías sexuales o de las perversiones (en el sentido técnico, no ético, del término) es objeto de un debate vivísimo; un debate, por lo demás, odioso a los ojos de muchos, hasta el punto de que muchos que lo emprenden son acusados no raramente de tener reprobables sentimientos homófobos (a veces inconscientemente). En todo caso, es un hecho que en la opinión más extendida (lo que no significa que sea la más atendible), tras la célebre declaración de la OMS de 1993, se tiende a considerar ya la homosexualidad como una mera variante no patológica de la orientación sexual. A conclusiones análogas llegan los que niegan que las dinámicas a través de las que se manifiesta la identidad de género sean pertinentes en la psicología y/o en la psiquiatría y que la falta de correspondencia entre la identidad de género y la identidad sexual pueda calificarse comparándola con una disforia[1]. Por tanto, la autodeterminación del género sería considerada no sólo como una forma de definición del yo, sino incluso como una verdadera y propia conquista identitaria.
Victorias mediáticas, teóricamente irrelevantes
Precisamente en esta línea se mueven los Gender Studies. Desde hace ya tiempo pretenden imponer y canonizar como diferencia no sólo empírica sino epistemológica la existente entre la perspectiva sexual –radicada anatómicamente, biológicamente y productora de múltiples elaboraciones simbólicas– y la perspectiva de género, pensado como construcción metabiológica, libre y subjetiva de la identidad. Es indudable que los Gender Studies, aparecidos hace ya varios decenios, se han consolidado ampliamente, han conseguido una amplia atención y han obtenido también, en su interior, significativas dinámicas evolutivas e involutivas, hasta el punto de que ya es posible describir con analítica pedantería su historia. Sin embargo, es un hecho que la pretensión según la cual las diferencias biológicas entre los sexos sean irrelevantes respecto de los significados sociales que es posible atribuirles y respecto de las dinámicas identitarias que puedan ser cultivadas por los seres humanos como sujetos sexuados, está hasta ahora confinada en una especie de nicho ideológico: si por una parte ha suscitado una vivísima atención en las reflexiones antropológicas contemporáneas, por otra no ha logrado imponerse a nivel de sentido común, y ha conseguido exclusivamente victorias mediáticas, sociológicamente fuertes a la vez que teóricamente irrelevantes. Sigue siendo actual la maliciosa afirmación de Niklas Luhmann, de que los sociólogos empíricos no deberían dejar de maravillarse del hecho de que la dicotomía masculino/femenino, marido/mujer “corresponda tan bien a los hechos”, es decir, “concuerde con las diferencias biológicas” (el hecho es que, por resumir la cuestión, más allá de todos los debates sobre el Gender, “sólo las mujeres reales pueden parir hijos”).
En resumen, el que los estudios sobre la identidad de género, agudos y abundantes, funden un nuevo saber –como sostienen su seguidores– es un hecho ampliamente discutible, como muestra el hecho de que la diferencia sexual ha constituido siempre el problema antropológico fundamental, y en cuanto tal diferencia, siempre se ha manifestado como una estructura que atraviesa todos los ámbitos de investigación teológico-filosóficos, sociales, históricos, psicológicos y etnológicos de la cultura, y no sólo de la occidental.
Precisamente por esto, algunos estudiosos, incluso simpatizantes con los Gender Studies, comienzan a pensar que el del género es un modelo de transición, cuya función, en el momento histórico actual, podría reducirse fundamentalmente a desquiciar la idea tradicional según la cual el género humano se cualifique a partir de una obligada vocación genealógica, como respuesta al precepto bíblico de creced y multiplicaos. El objetivo último de los Gender Studies consistiría por tanto en cancelar la imagen del hombre como animal familiar.
Según el parecer de estos mismos estudiosos, la desestructuración y la desimbolización de la diferencia entre los sexos, potenciada por la banalización de las nuevas posibilidades de procreación asistida y sobre todo por la producción de embriones constitutivamente sin padres, vaciarían desde dentro el triángulo padre/madre/hijo y abrirían una nueva e irreversible fase de la autocomprensión histórica del hombre. En el horizonte postmoderno, la relación entre sexos estaría por tanto destinada a desmaterializarse, dada la imposibilidad de continuar pensándola radicada en una lógica fisicista; el único espacio que le quedaría a un pensamiento que todavía quisiera interrogarse sobre la sexualidad sería el de ponerla radicalmente en cuestión, transportándola del plano del cuerpo al de la mente, sin dejarse sugestionar por las que han sido llamadas incoherentes obligaciones anatómicas. La tradicional polaridad sexual masculina/femenina se vería cancelada, para ser sustituida por la lógica del continuum; habría que reconocer definitivamente en el individuo la característica de sujeto nómada íntimamente poseído por una lógica de mutación.
Pesados fallos antropológicos y jurídicos
Los fallos antropológicos, jurídicos y sociales de estos nuevos modelos son evidentes. Si se impusieran definitivamente, se abriría (o se debería pretender que se abriese) un espacio abierto a nuevas perspectivas constructivistas, de las que debería hacerse cargo la sociedad y el ordenamiento jurídico, adecuando coherentemente sus instituciones, en nombre de un obligado (¡) respeto a las nuevas modalidades de afirmación de la identidad personal: la legalización del matrimonio homosexual sería sólo el primer paso para la completa legalización de la homoparentalidad, para ulteriores (si bien en el estado actual muy poco precisadas) formas de jurisdicción de la relación hombre/animal, así como para la definitiva remoción del sistema ordenado de todo marcador sexual (por así decir): la afirmación de un yo asexuado (o bien de un yo libremente polisexuado, que es esencialmente lo mismo) sería la frontera de la completa liberación social de la subjetividad y del eros, a lo que seguiría el comienzo de la nueva era del poliamory, por usar un término puesto en circulación por Jacques Attali (Amours. Histoire des relations entre les hommes et les femmes, Fayard, Paris 2007. Attali ha escrito este libro a cuatro manos con Stéphanie Bonvicini).
Es evidente que estas pretensiones se inscriben claramente en el proceso de desnaturalización del ser humano, proceso surgido en el horizonte de la modernidad, que alcanza sus éxitos más grandes en la perspectiva moderna y en la profunda tentación que lo caracteriza de dar relieve a la subjetividad humana, no a partir de una específica naturaleza que la determine, sino en cuanto portadora de una profunda y definitiva voluntad de autodefinición identitaria. Si el hombre no tiene naturaleza, sino sólo historia –por citar nuevamente uno de los slogan contra el derecho natural más afortunados y expresivos–, su historicidad se manifiesta necesariamente también a través de la consabida aceptación de la fragmentación postmoderna de las relaciones entre los sexos y a través de la pretensión de irrelevancia antropológica de cualquier institución que se fundamente en la relación masculino/femenino, desde la institución de la boda a la de los llamados lazos de sangre, desde la de la procreación hasta la del orden simbólico de las relaciones familiares.
Decir no a la naturaleza abre a la lógica del poder
¿Qué futuro puede tener este modelo? La ampliación de la libertad, responden los teóricos del Gender. En cambio, quien se adhiera a una perspectiva diversa, como la fundada en una antropología iusnaturalista, está convencido de que decir no a la naturaleza no abre a la libertad, sino que mueve a formas de dominio nuevas e impensadas.
Es un hecho que el constructivismo puro, cuando desde una pretensión meramente ideológica acaba siendo praxis y llega a imponerse como modelo social, muy raramente se manifiesta como custodio y amigo de reclamaciones individualistas de autodeterminación (según las ingenuas ilusiones de los constructivistas); con más frecuencia llega a ser coherentemente funcional con la lógica impersonal del poder.
Piénsese en que, si la identidad personal no es más que el fruto de un proceso, desvinculado de toda raíz natural, no se ve la razón por la que este proceso no pueda ser, además de autodeterminado, también –y con mayor probabilidad– heterodeterminado. Jacques Lacan nos ha enseñado que en la autodeterminación ética subjetiva está implícito su negativo: el noble principio kantiano que dice considera al otro siempre como fin y nunca exclusivamente como medio tiene su inquietante contrapartida en el principio sádico: considera al otro siempre como medio y nunca exclusivamente como fin. En un planteamiento subjetivista, prescindiendo de cualquier referencia metafísica, la primera fórmula es tan consistente lógicamente como la segunda. La autodeterminación –palabra mágica de la modernidad biopolítica– presupone un sujeto en grado de autodeterminarse; pero si se sostiene que el yo no tiene una naturaleza propia, en cuanto cualificado sólo por indeterminadas capacidades tecnomórficas, si la vida no se entiende ya como el fondo inaccesible de la individualidad, sino que se sustrae a la naturaleza y se confía a los mecanismos de gestión del sistema biomédico, no hay ninguna razón para que no deba ser legítimamente pensada a partir de los inescrutables intereses del poder político.
En las elecciones voluntaristas prevalece siempre el más fuerte
En conclusión, la nueva clasificación de los criterios sociales y jurídicos para la definición del sexo y de la identidad sexual no está pensada y reivindicada como algo ineludiblemente orientado a la ampliación de las libertades individuales; y aún menos se inscribe en el contexto de las luchas para la reivindicación de nuevos derechos, salvo que queramos situarnos, contra todo deseo, sobre una pendiente resbaladiza.
En realidad, los que quieren defender el derecho a la identidad sexual no como el derecho al reconocimiento objetivo de la verdad del propio sexo, sino como un incuestionable derecho de elección de la propia identidad, se ven obligados a postular una identidad de la persona, aunque sea de carácter metasexual, que constituya su inalterable sustrato; tienen que postular nuevas formas de identidad, determinadas no biológica o morfológicamente, sino voluntarísticamente; identidades que tendrían el derecho de ser reconocidas de modo incondicional, y sobre las cuales el poder político no tendría nada que decir.
Pero si la determinación del Gender es voluntarística, puesto que no puede invocar en su propia justificación ninguna determinación naturalista, queda sin resolver el problema de cómo pueda ser reivindicada individualmente como absoluta y no negociable: como no hay un querer verdadero que pueda (sólo en cuanto tal) imponerse sobre un querer falso, y lo que cuenta –como había comprendido perfectamente Nietzsche– es solo cuál de los dos quereres se revele al final como el más fuerte, como capaz de imponerse al más débil, es muy dudoso que en sistemas de complejidad social siempre creciente, en lo que se refiere a la determinación de la identidad sexual, acaben prevaleciendo las voluntades de género de tipo individual, frente a las pretensiones reguladoras sobre el género que puedan imponerse desde el poder.
La modernidad –para tomar una lúcida intuición de Foucault– no sabrá ya qué hacer con las personas (en sentido moral) y con los sujetos (en sentido jurídico, es decir, como sujetos de derecho), una vez que la identidad no se considere un presupuesto, sino un producto. Y aquí surgen con todo su carácter obstaculizador los fallos antropológicos y jurídicos de cuestiones biopolíticas fundamentales, de los cuales todavía hemos de ser adecuadamente conscientes y con los que estamos aún muy lejos de haber ajustado cuentas.
La libertad es moral antes que política
Si bien los más inmediatos fallos de la ideología de género actúan en el plano jurídico y social, sus efectos más incisivos tienen carácter antropológico, ponen en cuestión, por tanto, nuestra misma capacidad de autocomprensión personal. La argumentación parece adquirir un carácter paradójico, porque los defensores de la legitimidad de las reivindicaciones de género utilizan como argumento el de la obligación de reconocer las identidades elaboradas de modo autónomo por las mismas personas, porque solo ellas llevarían el sello de la autenticidad. Solo un yo capaz de analizarse a sí mismo y de hacer surgir de lo profundo de sí mismo su identidad sería merecedor de respeto moral.
La ideología de género adquiere así, en el plano antropológico, la pretensión de estar en el fundamento de una ética nueva. La pretensión de ser reconocidos libres para definir el propio género acaba correspondiendo a una pretensión libertaria extrema, sugerente y atractiva. Entonces ya no nos identificaría el ojo ajeno, la mirada exterior, sino que sería nuestro propio ojo, mi mirada interior, la que nos revelaría a nosotros mismos.
De esta pretensión surgen antiguas insinuaciones. Que nuestra libertad sea moral antes que política, y que resida esencialmente en nuestro interior es una verdad antigua y vital, de profundas raíces cristianas. Todo el problema de la ideología de género se concentra no en el hecho de que reivindique esas dimensiones de la subjetividad, sino en el hecho de que las exaspera. En efecto, si es cierto, siguiendo a san Agustín, que sólo en la interioridad consciente de cada uno de nosotros se aloja la verdad, es igualmente verdadero que nuestra interioridad no se autoalimenta, sino que crece y se forma a través de innumerables dinámicas de relaciones que nos constituyen como sujetos y como personas.
El tú viene antes que el yo, y todo intento de cerrar el yo al tú no sólo no se puede proponer desde un punto de vista psicológico, sino que resulta moralmente inaceptable. La identidad sexual no se construye privadamente, replegando el yo sobre sí mismo, ni tampoco de modo voluntarista, imponiendo a los demás la propia autodeterminación, sino familiarmente, a través del triángulo edípico –por usar terminología psicoanalítica– o a través de la relación con los padres –por usar terminología antropológica–. Somos hombres o somos mujeres porque respondemos, con nuestra identidad sexual y desde el nacimiento, a las provocaciones que nos llegan del sexo opuesto, provocaciones que nos piden esencialmente reconocer en la alteridad sexual el límite constitutivo de nuestra subjetividad.
El solipsismo de Narciso
En el mito griego, el loco amor que Narciso tiene por sí mismo corre parejo con su inhumana capacidad para responder al sincero amor que siente por él la ninfa Eco: de esta doble distorsión (de decir que sí exclusivamente a uno mismo y de decir que no al otro) surge el éxito trágico –ni más ni menos que mortal– de la historia mitológica.
En cuanto está enamorado de sí mismo, Narciso no tiene aparentemente necesidad de encontrarse con otro/otra para alcanzar la felicidad, al hallarse en una situación de absoluta autosuficiencia; pero esta autosuficiencia se revela a sus ojos como carencia, como pobreza absoluta, porque no está en situación de saciar el deseo que tiene como objeto su mismo yo: inopem me copia fecit, pone Ovidio en boca de Narciso cuando narra el mito en las Metamorfosis (III.466): la riqueza me ha hecho pobre.
Aparte del mito y de cualquier metáfora, es realmente mortal toda forma de absolutización subjetivista del yo: es la absolutización que en el ámbito familiar se transforma en la opción por la esterilidad voluntaria; en el campo económico toma el nombre de capitalismo salvaje; en el campo étnico asume el rostro inquietante del racismo; en el campo religioso se presenta como fundamentalismo; en el campo bioético reclama el nombre de gestión privada del cuerpo (desde el aborto hasta la eutanasia, de la manipulación genética al comercio de órganos); en el campo filosófico se manifiesta como solipsismo, y finalmente en el campo antropológico se expresa como negación de la naturaleza sexual.
Todas las experiencias, individuales o colectivas, en las que se difumina u oculta la percepción de la alteridad no son experiencias de libertad, sino de servidumbre, no contribuyen a la afirmación de la persona, sino a su aniquilación.
[1] Alteración depresiva acompañada de agitación, irritabilidad y nerviosismo (ndt).
En la reunión para docentes e investigadores universitarios, que organiza cada año la Fundación RUI en Castello di Urio (Lago de Como), del 13 al 15 de junio, el profesor Francesco D’Agostino, de la Università de Roma Tor Vergata, disertó sobre la ideología de género. Se reproduce a continuación el texto, aparecido en la revista Studi Cattolici, n. 643, septiembre 2014, pp. 580-584.
Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Tor Vergata (Roma). Presidente del Comité Nacional de Bioética (1995-1998; 2002-)