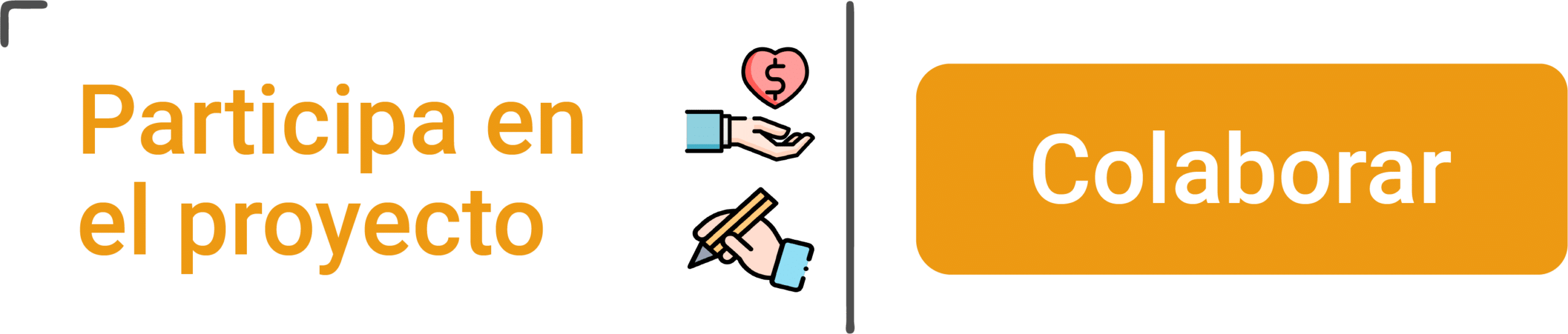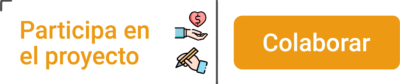1. Rasgos de la moral civil
Toda una serie de factores concurrentes en la sociedad occidental –pluralismo religioso debido sobre todo a la inmigración, pérdida generalizada de valores morales, auge de un individualismo escéptico, búsqueda por parte del socialismo de ideario propio tras la caída del muro de Berlín, etc.- han vuelto a hacer resurgir en la sociedad la cuestión de la llamada “moral civil”. En España, esta cuestión es el trasfondo del actual debate en torno a la asignatura escolar de Educación para la Ciudadanía. Ésta no debe ser entendida como la que se denominaba “educación cívica”, sino que responde al deseo de establecer una auténtica “moral del ciudadano”, que puede definirse como “la moral que los ciudadanos de una sociedad pluralista han de encarnar para que en ella sea posible la convivencia pacífica, dentro del respeto y la tolerancia por las diversas concepciones del mundo”[i]. Su fin, por tanto, es claro y razonable: establecer un marco común de normas morales fundamentales compartidas que permitan la convivencia pacífica de personas de muy distintas creencias y/o ideologías. Además, puede pensarse que la idea está ratificada tanto por los Estados al suscribir la Declaración Universal de las Derechos Humanos (1948) como por las principales religiones en su Declaración en pro de una Ética Mundial (1993).
Los rasgos de esta moral civil no son difíciles de entender. Se exponen a continuación tres de ellos, que podrían considerarse esenciales.
a) Se trataría, en primer lugar, de una “ética de mínimos”: un mínimo común denominador compartido que cubre las necesidades de la vida social. El desarrollo personal, la felicidad, la santidad o cualquier otro fin que se presente como ideal ético corresponderían a morales de máximos, que añaden sus propios preceptos al patrimonio ético común, con respecto a los cuales se debe respetar el pluralismo y la opción personal.
b) En segundo lugar, se diseña como una moral puramente racional, ajena por tanto a todo credo religioso. Precisamente por ser la variedad de convicciones el obstáculo a salvar para poder asentar pacíficamente la sociedad en valores comunes, esas convicciones –y las entidades que las representan- tendrían que quedar al margen en el establecimiento de esta moral. Quedaría así una moral consistente básicamente en el respeto de los derechos fundamentales derivados de la dignidad humana, asequibles a la razón humana universal.
c) Y, en tercer lugar, se trataría de una moral establecida por consenso. Lo que se traduce, en las sociedades democráticas, en una moral que, intentando conseguir la más amplia aceptación por parte de la ciudadanía, sea ratificada por los órganos representativos populares con la más holgada mayoría que se pueda conseguir. El Estado se haría garante de su cumplimiento, sin perjuicio de las competencias que puedan tener al respecto las instituciones internacionales.
Constituye, qué duda cabe, un planteamiento atrayente. Sin embargo, un análisis más detenido pone de manifiesto la inadecuación de esta manera de entender la “moral civil”. Dejando a un lado las posibles manipulaciones o usos impropios que puedan hacerse con motivo de este concepto, aquí nos ceñimos a cada uno de los tres rasgos enunciados, para mostrar así que es la propia noción manejada la que resulta inviable.
2. Éticas de mínimos y máximos
Es posible, en todo sistema ético, acotar un sector de la conducta humana, dando así lugar a terrenos más acotados, de forma que se traducen en denominaciones propias: ética profesional, ética social, ética familiar, etc. Comparadas con la ética en general, constituyen partes de la misma. Por tanto, lo que piden al hombre será siempre menos que lo que pide globalmente la ética; la parte siempre será menor que el todo. Sin embargo, aplicar en este esquema los términos mínimo-máximo resulta, cuanto menos, equívoco, y el propio uso común lo rechaza. A nadie se le ocurre afirmar que, por ejemplo, la deontología jurídica es una ética de mínimos comparada con la ética general, que lo sería de máximos. Lo que se dice, y con razón, es que es una ética especializada. Y eso es así porque las nociones de mínimo y máximo se refieren, aplicadas a la ética, a la excelencia humana lograda al seguirlas, no a que el ámbito de aplicación sea más o menos extenso. Volviendo al ejemplo anterior, la deontología jurídica puede proponer, en su aplicación, conductas verdaderamente heroicas, que muestran una calidad humana superior en el ejercicio del Derecho. Y esto se asocia, si hubiera que elegir, con un máximo de moralidad, no con un mínimo.
Dicho de otra manera, la gradación en ética, que es lo designado aquí con los adjetivos “mínimo” y “máximo”, no es una gradación cuantitativa, sino cualitativa. No se alcanza el máximo ético por cumplir más preceptos, sino por tratarse de preceptos más importantes y cumplirlos mejor. Y, cuando se entiende bien en qué consiste la moral[ii], se concluye enseguida que no puede reducirse ni expresarse en un código binario. Éste respondería a una obligación mecánica que se resolvería en una dualidad, igualmente mecánica, de “hecho-no hecho”. Si así fuera, la exigencia de una ética se mediría solamente en el número de preceptos. Y convertiría a nuestras sociedades modernas en el paradigma de la excelencia ética universal, pues en ninguna otra época han proliferado tanto los reglamentos de todo tipo, cuando la realidad muestra serias carencias éticas en personas sumergidas en ambientes muy reglamentados. Seguir este planteamiento llevaría a absurdos reñidos con el sentido común más elemental. Así, tendría más categoría ética quien condujera un vehículo con respecto a quien no lo hace, pues seguir las reglas de circulación aumenta considerablemente el número de preceptos; o habría que admitir que una partida de gangsters tendría mayor nivel ético que un delincuente en solitario, pues entre ellos se sigue un cierto código de conducta, muy severo en algunos aspectos.
Conviene insistir en la diferencia que hay entre asumir una parte de una ética, y crear una ética que después pueda ser considerada como parte de otra. En el caso de la ética civil estamos en el segundo caso, precisamente porque su misma razón de ser postula que no debe depender de ningún otro sistema preexistente. Y, llegados a este punto, se hace necesario reflexionar sobre la naturaleza misma de la ética. La ética señala unas normas de comportamiento a la luz del fin que debe conseguir el hombre, y el fin depende de su realidad misma. De lo que puede deducirse que es antropología práctica. Es fácil comprobar que la idea del hombre ha condicionado todos los sistemas éticos en la historia. En este sentido, calificar un sistema ético como “de mínimos” o “de máximos” equivale a decir que se contempla un “hombre mínimo” o un “hombre máximo”, lo cual tiene poco sentido.
¿Pero no podría construirse una ética con un fin deliberadamente limitado?[iii] En este caso se reduciría a la convivencia social pacífica. La respuesta viene a ser la misma. Se puede tomar de un sistema ético lo que se refiere a ese aspecto, pero, si de lo que se trata es de crear un sistema, o bien se subordina ese aspecto a otros más fundamentales, o bien se toma –implícita o explícitamente- ese aspecto como único fin del hombre. Y, aparte de lo que supone de cercenar otras dimensiones de la vida humana, eso nos lleva necesariamente a una noción de hombre completamente subordinado a la colectividad. Si se crea un sistema ético cuyo único fin considerado es el bien colectivo, la persona no es más que una pieza sin más valor que su aportación al colectivo, desechable si fuera el caso en pro del bien del conjunto. Por eso, si, como se pretende, la ética civil nace como un intento de elaborar un sistema autónomo que proporcione una razón del respeto de los derechos humanos de cada ciudadano, no queda más remedio que concluir que la vía elegida lleva en sí misma el germen de su fracaso, pues sólo puede fundamentar un colectivismo que permita el atropello de esos mismos derechos.
3. Razón versus religión en la ética
Acerca del segundo rasgo antes enumerado, lo primero que salta a la vista es que la pretensión de que haga falta crear una ética racional para superar la diversidad de convicciones, sobre todo religiosas, es algo ajeno a la realidad. Pensar en una razón monolítica frente a una pluralidad de religiones es una quimera. Ha sido y es la quimera racionalista, pero ello no le sustrae de ser eso, una quimera. Evidentemente, es cierto que las religiones presentan una variedad de convicciones, y por ello de morales. Pero igual de cierto es que a lo largo de la historia se han sucedido todo tipo de sistemas éticos filosóficos, todos ellos fundados racionalmente –filosóficos significa eso-, y entre ellos no hay menos variedad. Ya Platón y Aristóteles presentaban profundas divergencias entre si, y eso que eran maestro y discípulo. A su vez, sus éticas poco tenían que ver con las estoicas y epicúreas, y todas ellas juntas tienen muy poco en común con la ética que enseñaban autores como Spinoza o Sartre.
Es más, si nos ceñimos a lo referente a la convivencia social y a las principales religiones profesadas en Occidente, encontramos menos diferencias entre ellas que entre las éticas filosóficas contemporáneas. Tomemos, por ejemplo, las éticas de Kant y de Marx. La primera está basada en la razón y la dignidad del individuo autónomo libre, siendo por tanto fuertemente individualista y subjetivista; tanto, que se le criticaba que en su sistema no había modo de compartir unos mismos valores éticos. La de Marx, en cambio, se centra en un radical colectivismo en el que una dialéctica ciega sustituye a la libertad y no contempla la dignidad del individuo y mucho menos su autonomía, sino que otorga todo el protagonismo al colectivo social. Difícilmente pueden encontrarse dos éticas más antitéticas. Y si, como parece que ocurre, se intentan elaborar propuestas de ética civil tomando elementos de esas dos procedencias, lo que se conseguirá no es una síntesis de las dos, sino una filosofía moral incoherente.
De todas formas, la crítica que se puede hacer aquí incluye otro aspecto aún más fundamental. Se refiere a que, tal como se interpreta por los defensores de la moral civil, la contraposición entre lo racional y lo religioso relega a esta último ámbito al mundo de lo irracional. Y este es un grave error. Las religiones suelen englobar al ser humano en su conjunto, y por tanto no entra en juego en ellas sólo la racionalidad, pero esta tiene su cabida en ellas. El que haya propuestas religiosas bastante irracionales importa aquí poco: de esta lacra tampoco se libra la filosofía. Pero en ellas la racionalidad juega un papel que suele ser importante en su dimensión moral, y en más de un caso el juicio moral racional juega un papel importante. Podemos poner dos ejemplos. En el cristianismo católico, se reivindica la ley natural como ley moral divina (“divino-natural”), y buena parte de su propuesta moral sale del estudio de la misma; concretamente, en la doctrina social de la Iglesia se afirma explícitamente que esta ley natural es fuente de la misma, al lado de las Escrituras. Y un buen número de musulmanes reivindica –no es el caso de examinar ahora si con mayor o menor razón- que la ley natural está incluida en la moral que propugnan.
Esto significa que las religiones también pueden aportar a la construcción de una moral racional, y de hecho suelen hacerlo. Negarse a concederles un papel en esta tarea, con el pretexto de no contaminar el resultado con elementos ajenos a lo racional, es una postura arbitraria y poco justificable. Las mismas religiones suelen distinguir entre lo que consideran alcanzable por la razón –aunque lo ratifique una revelación añadida- y lo que no lo es, y, aunque no fuera así, no haría falta mucho trabajo para discernirlo. Más aún, el papel del cristianismo en concreto en la construcción de la sociedad occidental atestigua que ha sido el principal conservador y promotor de la racionalidad, permitiendo superar momentos de irracionalidad que hubieran dado al traste con buena parte de lo conseguido.
4. La moral de consenso
Buscar el consenso social es, qué duda cabe, un noble empeño, y más aún si se busca con ello asentar los fundamentos mismos de la convivencia. Pero cabe preguntarse si el mejor modo de conseguirlo es establecer un sistema moral con la pretensión de aglutinar, en una parte al menos, a los demás. Es relativamente fácil buscar puntos de confluencia compartidos por casi todos. Todo el mundo coincide en que el asesinato es execrable, salvo algún exponente aislado de ideologías o expresiones religiosas desquiciadas. Pero un sistema ético es algo más que una suma de preceptos: es una explicación global del sentido que debe tener la conducta humana, que cuenta necesariamente con un fundamento, y en el que tiene tanto sentido lo que se formula como lo que se omite. Continuando con el ejemplo anterior, no es lo mismo considerar aisladamente el asesinato de adultos que establecer un sistema que condene únicamente el homicidio de adultos, sin mencionar el aborto procurado. Dentro de un sistema ético, se entiende nítidamente que lo que no está moralmente rechazado está permitido. Esto constituye una barrera insalvable para el consenso con buena parte de la población. Y no se trata tan sólo de que sus convicciones religiosas les prohiban abortar, sino que son por lo general personas que piensan que no se puede construir una convivencia basada en la justicia ni respetar los derechos humanos con la permisión del aborto voluntario. En este caso, zanjar la cuestión diciendo que a quien piense de este modo nadie les obliga a abortar no arregla la cuestión, pues no es eso lo discutido, sino que, se disimule mejor o peor, supone un intento de imponer una moral pública a quienes no quieren gobernarse por esos criterios.
Se puede, por tanto, extraer preceptos morales de aquí y de allá, buscando un consenso sobre los mismos, pero, si lo que se pone encima de la mesa es un sistema moral, no queda más remedio que tomarlo o dejarlo en su integridad, sin que sea relevante el que contenga más o menos preceptos, el que sea “de mínimos” o “de máximos”. El único consenso que podría conseguirse por esta vía es la uniformidad de la aceptación universal, pero eso supone negar la razón misma del establecimiento de la moral civil, nacida como un intento de resolver problemas planteados por la realidad de una sociedad pluralista. Si el problema se zanja imponiendo un modelo ético, el resultado es la negación del pluralismo, o sea, la dictadura ideológica. Y la Historia enseña una lección al respecto: ha habido todo tipo de dictaduras, más o menos férreas, pero ninguna de ellas ha sido una dictadura “de mínimos”.
Al mismo punto se llega alegando que la moral civil no pretende ser un sistema en el sentido que se suele dar al término, sino tan sólo un aglutinador sistemático de normas que sirven para una convivencia pacífica y nada más. Pero la existencia de sistemática lo convierte en un sistema; y, si su patrón de establecimiento es sólo la utilidad pública, entonces tenemos un sistema –una moral- utilitarista. Y nos volveremos a encontrar un buen sector de la población que no está dispuesta a que la moral por la que se rige la convivencia social sea un utilitarismo; entre otros motivos, porque el mero utilitarismo casa mal con la afirmación del carácter inalienable de los derechos humanos fundamentales.
Esta última consideración conecta con otro aspecto de la cuestión relacionado. Y es que una cosa es que se busque el consenso en unos preceptos morales, de la cual resulte una moral consensuada o “de consenso”; y otra bien distinta es convertir el consenso mismo en el fundamento de esta moral. Si esto fuera así, se imposibilitaría, en primer lugar, esa reivindicación de la pura racionalidad para la moral civil. El consenso no tiene por qué estar fundado en argumentos racionales. Puede estarlo en el puro interés, o en el sentimiento, por mencionar dos elementos que suelen estar presentes en el debate público.
En segundo lugar, lo que peligraría es el carácter absoluto de los derechos humanos fundamentales. Éstos mismos estarían sometidos al consenso –en la práctica, al debate parlamentario-, como lo está, en cualquier sistema moral, cualquier precepto a su fundamento último. Lo cual pone de manifiesto lo que cualquier mediano conocedor de la ética sabe: que el utilitarismo es la moral propia de un relativismo sin fisuras. Una moral civil de este cuño no podría legítimamente ni siquiera asumir la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas –el mayor consenso jamás alcanzado sobre este tema-, porque subraya el carácter absoluto e indiscutible de esos derechos. Y tampoco podría servir de base común a otros tipos de ética, de patrimonio común a partir del cual se ramifican las diversas convicciones morales. Ninguna ética “de máximos” podría asumir estos mínimos. Los únicos sistemas éticos que podrían aceptarlos son precisamente los relativistas y escépticos, sólo que en este caso hay que forzar mucho los conceptos para calificar a este tipo de éticas como “de máximos”.
5. La moral para la convivencia
Posiblemente, el mayor atractivo de la oferta de una nueva moral civil es que responde a una necesidad real y como tal sentida. Cuando hay una pluralidad de credos, de ideas, de ideologías, hace falta una base moral para vivir armónicamente en común. Pero, precisamente porque obedece a una necesidad, el problema no puede ser completamente nuevo, y alguna solución, por imperfecta que fuera, se ha tenido que dar, pues, si bien el grado de pluralismo es hoy en Occidente quizás el mayor logrado en la historia, no es ésta ni mucho menos la primera vez que conviven en una misma sociedad gentes de diversas creencias y culturas. De ahí que cualquier actitud que pretenda una solución completamente ex novo, sin consideración alguna a los precedentes históricos, se hace por ello mismo sospechosa. ¿Por qué faltan, en los defensores de la moral civil, el estudio de los precedentes y el reconocimiento de sus aportaciones? En más de un caso, parecería que la Historia ha comenzado con la Revolución Francesa, siendo lo anterior prehistoria despreciable.
En realidad, precisamente por ser necesaria, siempre ha existido una cierta moral civil. Al menos, desde que existen leyes penales que no tuvieran origen inmediato en un mandato religioso, y eso ya se encuentra en el código de Hammurabi. La mayor parte de ellas plasman exigencias de la vida social que se entendían y se aceptaban como necesidades morales y sociales, pues no se puede vivir en paz si los salteadores, los cuatreros, los homicidas y otras gentes de mal vivir quedan impunes.
Si se lograba el mínimo resultado de aceptación necesario para la cohesión social –y muchas veces era bastante más que un mínimo- seguramente era porque su discurso no se centraba en el consenso, sino en la justicia. Se trataba, no tanto de establecer, sino de entender qué era justo y qué no, y cuál era el castigo apropiado para la injusticia. El sensus de la justicia era algo con lo que se nacía, no algo que se necesitara construir. Su aplicación práctica necesitaba ser pensada, y se podía acertar más o menos. Pero la base sobre la que se asentaba era algo dado con el ser humano mismo: era natural. Y por tanto era algo con una relación intrínseca con la realidad. Era en consecuencia la verdad la que creaba consensos, no el consenso el que creaba la verdad, la realidad social.
La razón práctica es pues el factor de consenso decisivo. Y, por eso mismo, se la debe considerar allí donde pueda hallarse. Diseñar el acuerdo general como exclusivamente procedente del unos individuos aislados de su procedencia social, como si la sociedad fuera un agregado de elementos atomizados y unidos sólo por el Estado y el supuesto pacto que da lugar al mismo, es ignorar la dimensión social del ser humano, y el hecho de que la racionalidad se encuentra también en las sociedades, sean del tipo que sean, que son las principales configuradoras de la cultura. Aquí no se pueden excluir las confesiones religiosas, que tienen algo que decir también en el terreno de la racionalidad moral, y de hecho lo han dicho y lo dicen. Por el contrario, resolver toda la cuestión del consenso social en una votación de individuos corre el serio riesgo de que, en vez del consenso general, el resultado sea la imposición de la mayoría –dejando al margen no sólo personas singulares sino sociedades, y con ello no sólo puntos de vista individuales sino parte y parte importante de la vida de las personas-, con lo que se consagra la fractura social, precisamente lo que se quería evitar.
A esto se podría añadir que, si toda esta cuestión se resuelve en una polaridad exclusiva de individuos singulares y poderes públicos, la propia moral civil quedaría más desprotegida de lo que parece a primera vista. No hay que olvidar que las declaraciones de derechos no nacieron para proteger a las personas frente a las confesiones religiosas, sino frente a los estados. Y es asociándose como las personas han sido capaces de formular sus reivindicaciones justas y de hacerlas prosperar. Olvidar esto, y dejar en un margen inoperante a las sociedades civiles o a las religiosas, puede fácilmente convertir a la moral civil en la tapadera ideológica de nuevas dictaduras, y del tipo más peligroso: las que quieren dominar hasta las conciencias.
[i] CORTINA, Adela, Ética civil y religión, PPC, Madrid, 1995, p. 8.
[ii] Aquí los términos “moral” y “ética” se utilizan indistintamente, como sinónimos.
[iii] No hay unanimidad en la respuesta a esta pregunta, tampoco si nos ceñimos a pensadores católicos. Carlos Díaz, por ejemplo, asume la distinción mínimos-máximos, afirmando que la ética de mínimos es deontológica mientras que la de máximos es ética de la felicidad; la primera se centra en la justicia y corresponde a lo racional, mientras que la segunda se centra en lo conveniente y corresponde a lo razonable (cfr. DÍAZ, Carlos, “Los católicos en la vida pública”, en www.unav.es/publicaciones/catolicos_vida_publica.pdf, pñp.8-11). No coincido con su postura, entre otros motivos porque no sólo la justicia genera deberes en sentido estricto, ni lo racional se refiere sólo a la justicia. Además, porque el deber y la felicidad se resuelven en ser dos aspectos del bien –el primero como medio para conseguirlo, el segundo como consecuencia de haberlo conseguido-, referencia última de toda ética. Sí que coincido, tanto con Díaz como con Cortina, en que la idea generalizada de la justicia es lo que puede servir de base para un consenso ético de la vida social.
Profesor Ordinario de Teología Moral Studium Generale de la Prelatura del Opus Dei jvegahazas@yahoo.es