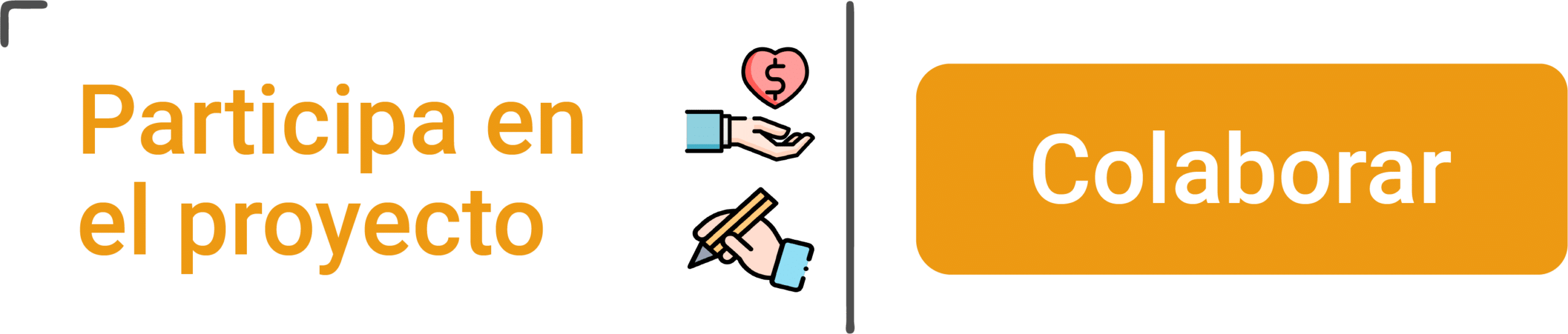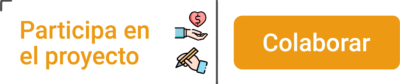Ronald Dworkin ha propuesto una nueva medida de la dignidad humana, una medida que denomina «inviolabilidad» y correlaciona con la cantidad de esfuerzo creativo que se invierte en cada ser humano. Su libro Life’s Dominion insiste en que cuanto mayor es la inversión productiva en cada ser, más lamentable resulta matar a dicho ser. Es muy posible que su idea tenga un impacto legal.
Introducción y sumario
Ronald Dworkin ha propuesto una nueva medida de la dignidad humana, una medida que denomina «inviolabilidad» y correlaciona con la cantidad de esfuerzo creativo que se invierte en cada ser humano. Su libro Life’s Dominion insiste en que cuanto mayor es la inversión productiva en cada ser, más lamentable resulta matar a dicho ser. Es muy posible que su idea tenga un impacto legal. Según Dworkin, las inferencias basadas en parte en la inviolabilidad son válidas no solamente para toda «la cultura política occidental», sino para «cualquier nación consagrada a la libertad». En el curso de hacer ver que su concepto no igualitario de la inviolabilidad es tanto peligroso como equivocado, no sólo espero aminorar su influencia sino también encontrar mejores respuestas a las nuevas preguntas que plantea.
El aborto le indujo a ello. La teoría de la inviolabilidad de Dworkin se precisa -en su opinión- para explicar la ambivalencia que muchos de nosotros sentimos hacia el aborto. También aquí se equivoca Dworkin. Aunque no sea su inquietud principal, este artículo examinará otro modo de comprender la importante ambivalencia sobre el aborto que Dworkin ha puesto al descubierto.
Este artículo, que no se trata de una recensión del libro de Dworkin, se centra en cambio en su idea esencial: la inviolabilidad de la vida humana es una función del valor de los esfuerzos creativos invertidos en ella. Argumentando que esta noción es tanto desafortunada como errónea, yo propongo una comprensión alternativa de la inviolabilidad de la vida basada en el respeto a la imagen o forma humana.
Dworkin comienza por posicionarse a medio camino del debate sobre el aborto, ambicionando un «arreglo de la controversia […] que no insulte, ofenda o menoscabe [a ninguna parte]; una solución que todos puedan aceptar con absoluto autorrespeto». En realidad, toma prestados sus argumentos de la retórica de ambas partes. Se muestra de acuerdo con los «provida» en que el «feto» -término que utiliza para referirse al nonato a lo largo de todas las fases del embarazo, comprendida la embriónica- es humano y está vivo. Según Dworkin, «el aborto significa la extinción de una vida humana que ya había comenzado», y la vida prenatal y posparto comparten «santidad» o «inviolabilidad». Dworkin también adopta muchos de los asertos «proelección» más vehementes, incluido, por ejemplo, que las leyes contra el aborto imponen «una especie de esclavitud» a las mujeres.
Dworkin desearía que otorgásemos al feto un estatus intermedio: menos que una persona con derechos pero más que una cosa sin valor moral. Podría decirse que da una respuesta proelección a una estratagema frecuentemente empleada en los debates por el bando provida. Cuando los partidarios del derecho al aborto manifiestan alguna ambivalencia sobre el procedimiento, como un afán de convertirlo en «poco común», sus adversarios antiabortistas suelen sencillamente preguntar: «¿Por qué? Si el bebé no fuera un miembro de pleno derecho de la comunidad humana, ¿por qué desearían ustedes minimizar el aborto más que otros tipos de cirugía?». Dworkin respondería que el aborto es de hecho lamentable pero debido sólo a la inviolabilidad de la vida humana, no porque el niño nonato sea un miembro igual y con derechos de nuestra comunidad.
Dworkin pretende estar expresando con elocuencia la profunda o verdadera posición de los provida, así como de los proelección. Es decir, sostiene que hasta quienes se oponen al aborto son ambivalentes acerca de los derechos fetales: consideran al feto más que una propiedad pero menos que un ser humano con iguales derechos. De modo interesante, una de sus pruebas se funda en la jurisprudencia constitucional alemana.
Todas las aparentes concesiones al bando provida son al final trastrocadas por Dworkin. Cree que el mismo principio fundamental de los provida, la inviolabilidad de la vida, requiere un régimen de derecho al aborto más proelección que el del fallo Planned Parenthood v. Casey (1992) del Tribunal Supremo de Estados Unidos -en realidad, incluso más proelección que la jurisprudencia del aborto anterior a Casey y posterior a Roe v. Wade-, por cuanto Dworkin prohibiría los períodos de espera, los límites de la financiación del aborto y todas las demás regulaciones estatales movido por un afán de proteger del aborto al feto. En otros términos: los esfuerzos de Dworkin por conseguir una solución política concluye con una victoria aplastante del bando proelección. No podemos dejar de preguntarnos si su clara meta política de garantizar con mayor firmeza el derecho al aborto no pudiera haber sesgado su más anchurosa teoría de la inviolabilidad.
Mi crítica de Dworkin se divide en dos partes. En la primera, sostengo que los resultados de la teoría de Dworkin son poco atractivos. Por ejemplo, pese a su promesa inicial, el argumento de Dworkin «menoscaba» de hecho a los individuos que defienden criterios provida. Prácticamente les acusa de mala fe o, en el mejor de los casos, de engañarse a sí mismos, puesto que afirma que no creen de veras en los derechos fetales sino tan sólo en la santidad o inviolabilidad del feto. Cuando después pasa a sostener que la misma santidad de la vida puede pemitir e incluso requerir el aborto, Dworkin parece burlarse adrede de los criterios provida. Así, la idea de Dworkin de la inviolabilidad de la vida no encierra un significado común sobre el que podría cimentarse la paz civil. De la teoría de Dworkin se desprende una consecuencia más importante, que puede no ser del gusto de muchos. Su frágil idea de la inviolabilidad, junto con su reconocimiento de la continuidad de la vida prenatal y posparto, significa que sus justificaciones del aborto disminuyen la resistencia moral y legal hacia el asesinato de los seres humanos también después del parto (sobre todo, de los niños, los discapacitados y los ancianos).
En la segunda parte de mi crítica, sostengo que ambos tipos de resultados perniciosos -el perjuicio al compromiso político y el perjuicio a determinadas clases de seres humanos posparto vulnerables- se basan en un concepto erróneo de la santidad o la inviolabilidad. Dworkin no logra comprender fenomenológicamente ni el objeto ni la actitud que comporta la inviolabilidad de la vida humana. Por ejemplo, piensa equivocadamente que cuando lloramos la muerte de un recién nacido lamentamos ante todo el desperdicio del esfuerzo invertido, en vez de la pérdida del propio niño. De modo incorrecto, afirma que nuestra actitud hacia un niño que vive es en gran parte la de valorar esa inversión en vez de la de respetar su vida. Este artículo demostrará, por contra, que nuestras actitudes hacia la vida humana no pueden en absoluto aprehenderse mediante la idea de la «valoración»; demostrará que el respeto o la reverencia que tenemos por la vida es una postura completamente independiente, sin relación con el valor. Dicha postura proporciona una explicación más coherente de la ambivalencia popular hacia el aborto que la facilitada por la noción de inversión de Dworkin.
I. La ambivalencia del aborto según Dworkin
Dworkin afirma que la batalla del aborto no puede finalizar mientras una de las partes se empeñe en hablar solamente el lenguaje de los derechos. Un derecho fetal a la vida es del todo incompatible con un derecho femenino al aborto.
Según Dworkin, una vez que cada parte deje de adoptar una actitud altanera, ambas convendrán en que el aborto es un mal sin constituir la violación de un derecho. La mayoría de las personas proelección admitirán que aunque el feto no posea un derecho a la vida correlacionado con un deber gubernamental de protección, aún así tiene un valor intrínseco importante. El aborto destruye una vida humana. En consecuencia, «el aborto es siempre una grave decisión moral» y «nunca permisible por una razón trivial o frívola». Dworkin opina que «lo sagrado» y «la santidad» son buenos términos para expresar el valor intrínseco fetal, reconocido incluso por el bando proelección, pero insiste en que dichos conceptos no precisan de un apuntalamiento teísta. Por consiguiente, prefiere utilizar las palabras «inviolable» o «inviolabilidad» a propósito del feto, pues éstas tienen un sonido más convenientemente secular que el de «sagrado» y «santidad».
Para consolidar las bases de su nuevo criterio -según cabe suponer de aceptación general-, Dworkin necesita afirmar lo mismo respecto al bando provida: que también éste considera que el feto sólo tiene una especie de valor intrínseco o inviolabilidad más que el mismo derecho adulto a la vida. Además, dicho valor debe aparecer como «desvinculado» más que «derivado» de los derechos. Sorprendentemente, Dworkin efectúa fuertes asertos en este punto. Aunque sólo afirma que «la mayoría» de los liberales proelección están de acuerdo en que un feto tiene inviolabilidad, Dworkin sostiene que prácticamente nadie del bando provida cree verdaderamente que el feto tenga el mismo derecho humano a la vida. No está claro por qué insiste tanto en este punto, puesto que su argumento aquí es tanto débil como en su mayor parte innecesario para su posición política final.
Dworkin se enfrenta de entrada con numerosas pruebas de que muchas personas creen que el feto tiene el mismo derecho a la vida que el resto de nosotros. Por ejemplo, el fallo de 1975 del Tribunal Constitucional alemán, analizado por Dworkin, declara que con respecto al derecho a la vida «no puede efectuarse ninguna distinción […] entre las diversas fases de la vida que se desarrolla por sí misma antes del nacimiento, o entre la vida nonata y la nacida». Los datos de encuestas matizadas parecen asimismo revelar que al menos una mayoría considerable de los estadounidenses cree en la igual dignidad del nonato. Una encuesta Gallup de 1991 mencionada por Dworkin averiguó que el 36,8% convenía en que «’El aborto es tan malo como matar a una persona que ya ha nacido: es un asesinato’». Si la única otra opción de la encuesta hubiese sido algo como «El aborto es bueno», bien podríamos preguntarnos si quienes arriba respondieron pensaban realmente lo que decían. Sin embargo, la referida encuesta contenía otros dos modos de expresar recelos sobre el aborto: «’El aborto es un asesinato, pero no es tan malo como matar a alguien que ya ha nacido’», que obtuvo el 11,5% y «’El aborto no es un asesinato pero supone arrebatar una vida humana’», que recibió el 28,3%. A mi juicio, estos datos revelan que el 11,5% más el 28,3% -incluyendo a muchos que podrían intitularse provida- bien pudiera asentir con el criterio del feto de Dworkin de ‘inviolabilidad pero no los mismos derechos’, haciendo de la suya una perspectiva políticamente importante aunque con frecuencia olvidada. Pero Dworkin no está satisfecho con semejante conclusión. Desea declarar que incluso aquéllos de la mayoría del 36,8% no creen realmente en los iguales derechos del nonato.
Aunque su contenido varíe, la fórmula básica de la crítica de Dworkin es la siguiente: si bien el provida X puede afirmar que cree en un derecho a la vida del feto igual, X cree asimismo que el gobierno no debería penar algunos abortos, especialmente durante el embarazo temprano. La segunda convicción de X es inconsecuente con la primera convicción de X. Por consiguiente, X no sostiene realmente la primera convicción, pese a lo que afirme.
Algunos problemas con este argumento son empíricos. A menudo, los datos de Dworkin sobre los antiabortistas son poco más que conjeturas y bien pudieran ser inexactos. Por ejemplo, frecuentemente asevera que hasta los provida consideran que el aborto temprano no es tan malo como el aborto tardío y, por tanto, no reconocen evidentemente el mismo derecho a la vida en todas las fases del embarazo. Pero no ofrece prueba alguna de dicho aserto. Que yo sepa, la permisividad con respecto al aborto temprano constituye una rareza entre los antiabortistas. Nunca ha sido, desde luego, la actitud del Comité Nacional del Derecho a la Vida. Asimismo, Dworkin sostiene que sólo en fecha reciente la Iglesia católica romana comenzó a utilizar el «derecho» del feto como una razón contra el aborto, sin mencionar que nuestra moderna retórica de los derechos no empezó a cobrar forma hasta finales de la Edad Media, y en el seno de la Iglesia católica romana, todavía más tarde. Difícilmente podía esperarse que la Iglesia hablase de los derechos del feto antes de hablar de los derechos de nadie.
De igual manera, la acusación por parte de Dworkin de inconsecuencia no responde obviamente a la verdad. Muchos estudiosos, tanto provida como proelección, han alegado que aun cuando el feto tenga una dignidad igual a la del resto de nosotros, no se sigue necesariamente que debiera penarse el aborto en casos de apuro (como cuando la vida de la madre se ve amenazada o cuando el embarazo es debido a una violación) o incluso que no debiera penarse nunca. Las razones para no penarlos serían que los abortos en cuestión se hallan justificados por una moralidad individualista de prioridad personal; que están excusados por la flaqueza humana, o sencillamente que resulta poco aconsejable prohibirlos si es probable que la prohibición no surta efecto.
Aun cuando Dworkin estuviera en lo cierto en que no existe un modo consecuente de apoyar tanto la igualdad fetal como la impunidad de ciertos abortos, en modo alguno habría probado que la gente no apoye, de hecho, ambos criterios. Hasta las personas razonables son muy capaces de aplicar inconsecuentemente un principio general (en este caso, el igual derecho a la vida de todos los seres humanos, nacidos o nonatos) en una situación concreta (en caso de violación, por ejemplo) sin dejar de apoyar dicho principio. A lo sumo podríamos decir de tales personas que desconocemos cuál es su «auténtica» posición, si con ello nos referimos a la posición que elegirían de ser convencidas por Dworkin de tener que elegir una u otra. Acaso tendríamos que suponer, incluso, que abandonarían la excepción en vez de renunciar al principio. El propio Dworkin, en cuestiones que abarcan desde la interpretación constitucional hasta la comprensión de los deseos morales de una madre, mantiene que respetar las opiniones de los demás significa dar por sentado que éstos no desearían a sabiendas apartarse de sus principios y que desearían que dichos principios superasen las excepciones inconsecuentes. Si Dworkin aplicara sus propias máximas a su interpretación de la opinión provida, descubriría gran parte (aunque no toda) de dicha opinión firmemente afianzada en una sincera convicción del igual derecho a la vida de los niños nonatos.
Dworkin ofrece un segundo argumento en el sentido de que los fetos nonatos no tienen el mismo derecho a la vida. Dicho argumento es más enérgico y de mayor enjundia. Dworkin afirma que nada que carezca de intereses puede tener un derecho y nada puede tener un interés si carece de conciencia. Por consiguiente, como los fetos (al menos en las primeras fases del embarazo) no tienen conciencia, Dworkin llega a la conclusión de que no pueden poseer intereses ni derechos.
Una vez más, sin embargo, no está claro por qué Dworkin cree que resulta universalmente convincente en este punto, ni por que piensa que debe serlo. Respecto al tema de si pueden existir derechos sin intereses, el criterio de Dworkin parecería denotar que las tradiciones ascetas de muchas religiones son peligrosas para los derechos humanos. Dichas tradiciones, por supuesto, tratan de depurar el yo de todo interés en su propia vida o bienestar. Una de mis anécdotas favoritas, tal vez apócrifa, es la del monje tibetano con quien se encara el capitán de un escuadrón invasor chino. Parece que el capitán le dijo: «¿Te das cuenta que soy alguien que puede hacerte fusilar sin un pestañeo?». El monje le habría respondido: «¿Te das cuenta que soy alguien que puede hacerse fusilar sin un pestañeo?». Según Dworkin, ¿la relativa falta de interés del monje en seguir vivo significaría que tenía menor derecho a vivir que las personas más interesadas en sí mismas? ¿Y qué decir de otros que, debido a la enfermedad o la mala suerte, profesan indiferencia a prolongar su existencia? ¿Serían sus derechos más frágiles?
Aún más problemática resulta la afirmación, por parte de Dworkin, de que un ente no puede tener intereses y, por tanto, no puede tener derechos si carece de conciencia. ¿Se atenúan los derechos de las personas a medida que, rendidas por el cansancio, quedan dormidas cada noche? A un nivel intuitivo, parece insuficiente para Dworkin afirmar llanamente que «nada tiene que ver con los intereses de una pequeña zanahoria ser arrancada prematuramente y sacada a la mesa como una exquisitez». Tampoco está obviamente en lo cierto cuando asegura que una oruga no tiene intereses en convertirse en mariposa. ¿No podrían utilizarse de igual modo estos ejemplos para demostrar que los intereses sin conciencia son en realidad muy posibles? ¿No estaría mal matar plantas o insectos por puro capricho, pese a su supuesta falta de conciencia?
Acaso vacilamos en mostrarnos de acuerdo con Dworkin porque barruntamos que las zanahorias y las orugas pueden, de hecho, poseer una forma primitiva de conciencia. Dworkin parece suscribir una forma de dualismo en su tajante división de los entes vivos entre quienes tienen conciencia y quienes no, en vez de reconocer una paulatina degradación desde la conciencia humana hasta la insensibilidad de las piedras. Las zanahorias y las orugas responden a sus entornos. ¿Cómo podemos afirmar que ello no constituye, por utilizar la terminología de Dworkin, «alguna forma de conciencia»?
Dworkin puede querer insinuar que es la conciencia propia lo que se requiere como fundamento de los intereses, aunque ello pudiera significar posponer los derechos hasta algún tiempo considerable después de nacer, si Dworkin insistiese asimismo en una elaborada especie de «yo». Pero si por conciencia propia nos referimos solamente a la reflexividad -una conciencia de nuestro propio ser, además de nuestro entorno-, entonces cierta clase de conciencia propia se halla presente dondequiera que exista la vida. En cualquier organismo tienen lugar procesos de homeóstasis y homeórresis, mediante los cuales aquél monitoriza su propio desarrollo y bienestar. Esto es retroacción, con-ciencia, con-conocimiento. En el lenguaje de Dworkin, la zanahoria que se desarrolla y la oruga que se metamorfosea muestran un «interés» en ellos mismos; si fuerzas internas o externas dañan su desarrollo, son aplicados mecanismos correctores para curar la herida y restablecer el crecimiento debido. La vida debe ser consciente de sí misma para gobernarse, para existir como un ser unificado. El cigoto y el embrión, como la zanahoria y la oruga, tienen «alguna forma de» conciencia e incluso de conciencia propia y, por tanto, parecerían tener el fundamento que Dworkin requiere para la atribución del derecho a la vida.
Pese a todo, debo convenir con Dworkin en que resulta raro hablar de fetos que tienen intereses o de nosotros, que necesitamos ser justos con dichos intereses. Creo, sin embargo, que el lenguaje de los intereses y los derechos resulta igualmente raro al hablar de niños recién nacidos o de otros seres que no son tan plenamente conscientes o tan plenamente egocéntricos como nosotros. El cálculo de intereses es más familiar a la terminología del contrato mercantil. Los derechos y la equidad son el lenguaje de la negociación entre adultos con intereses propios. Resulta extraño hablar de niños recién nacidos o de orugas que tienen intereses o son tratados justamente, ya que tales entes no negocian en pie de igualdad con el resto de nosotros. Su conciencia no se ha elevado (o caído, depende de nuestro punto de vista) hasta el extremo de contemplar a los demás como competidores. Es muy difícil comprimir al nonato en la imagen de un conjunto de adultos calculadores negociando un contrato social de derechos básicos. Además, ¿por qué habríamos de contemplar el pensamiento del contrato social, con sus galas de intereses, reciprocidad y consentimiento, como la única o más elevada forma del discurso normativo político y legal?
El lenguaje de los derechos parece en sí mismo ser un producto del individualismo moderno. Como indicábamos antes, los antiguos mundos religiosos y seculares carecían de un concepto claro de un derecho, en nuestro moderno sentido de un poder disfrutado por un individuo. Para ellos, derecho significaba lo que era apropiado o lícito, o sencillamente significaba la propia ley. La noción de que uno podía poseer un derecho hubiese tenido tan poco sentido gramatical como afirmar hoy día que uno puede poseer la ley. En cierto modo, cuando hablamos actualmente de que las personas tienen derechos naturales o positivos, estamos distribuyendo la ley como si fuera una mercancía. La prorrateamos entre nosotros mismos. Reducimos la ley de una autoridad pública a la que obedecer a un conjunto de guardas jurados privados a los que ordenar. Mientras que la ley antigua era objeto de lealtad común, los derechos modernos dividen la comunidad humana en un conjunto de pequeños feudos, gobernado cada uno por un soberano con potestad sobre todo quien se adentra en su dominio.
Si hemos de preservar un sentido solidario, el lenguaje de los derechos y los intereses descrito arriba no es el mejor modo de concebir la comunidad humana. Hasta cierto punto, estoy de acuerdo con Dworkin en que es mejor no pensar en los fetos como poseedores de derechos. Un feto con derechos es un competidor o incluso un enemigo potencial. ¿Por qué hemos de pensar así en los niños nonatos? ¿No podríamos, en cambio, ver al feto como un ser que despierta en muchas personas un sentido cuando menos de inviolabilidad, si no de interés y de preocupación? Ojalá pudiésemos apartarnos de la charla de los derechos, no solamente con respecto al aborto sino a otros muchos problemas que afrontamos en la comunidad humana.
Además, el lenguaje de los derechos y de los poseedores de derechos -a quienes llamamos personas- puede ser particularmente inconveniente para alcanzar un acuerdo en debates como el del aborto. Los derechos escinden el mundo en sujetos y objetos, personas y propiedades, consumidores y consumidos. Todos los entes que no sean personas se disuelven en una reserva amorfa de recursos que hay que dividir equitativamente entre los poseedores de derechos. Los árboles, las ballenas y los fetos deben también convertirse en personas legalmente reconocidas o, de lo contrario, perder toda protección basada en principios. Una postura semejante de ‘todo o nada’ no puede sino obstaculizar el debate sobre el aborto, conduciendo a ambas partes a extremos, ya que en nuestra ley sólo los extremos pueden conceptualizarse. Tanto si Dworkin demuestra al final hallarse en lo cierto como si no, su viraje de los derechos constituye evidentemente un paso hacia el diálogo y la comunidad renovados.
Existe, por último, una importante razón metodológica para excluir la idea de los derechos, para negarse (al menos incialmente) a responder la pregunta de si los fetos tienen derechos: Dworkin nos invita honradamente a examinar nuestras intuiciones más profundas y más sencillas relativas a la dignidad humana, antes y después del nacimiento. Una respuesta adecuada debe descartar no solamente todas las agendas políticas y morales, sino también las estructuras conceptuales desarrolladas por la teoría política y moral. Al procurar ser tan puramente descriptivos como resulte posible, debemos renunciar a la noción compleja y controvertida de un derecho. Cualquiera que sea el mérito que dicho concepto pueda tener, no es una percepción raíz sino una construcción teórica. Como este artículo intentará efectuar una descripción fenomenológica del mundo que compartimos, no debería comenzar con una búsqueda de derechos.
Así pues, cualquier desavenencia que pudiera tener aquí con Dworkin no sería por dejar de reconocer los derechos de los fetos. Sería, más bien, por su insistencia en enfatizar los derechos individuales del resto de nosotros y por toda pretensión de que quienes poseen derechos deben dominar a los demás seres, que sólo tienen lo que él denomina inviolabilidad. El hecho de que el nonato -junto con los niños y otros entes humanos y no humanos- no pueda negociar y reciprocar no presupone que posea menos dignidad intrínseca que quienes pueden hacerlo.
En resumen: aun cuando Dworkin se equivoque al pensar que casi todos los providas consideran el feto sólo como algo inviolable, en vez de un miembro de la comunidad humana, está en lo cierto al indicar que muchos de ellos deberían ser capaces de hablar cómodamente del feto sin recurrir al lenguaje de los derechos. Una solución al tema del aborto basada en la inviolabilidad de la vida, en vez de en los derechos, resulta así potencialmente viable, al menos como un compromiso. Si bien Dworkin se equivoca al sostener que el feto no tiene suficiente conciencia para legitimar que se hable de sus intereses, puede tener razón políticamente en su indicación de que, tratándose del nonato, eludamos el lenguaje de los derechos. Hablar de derechos crea una sensación de conflicto o, como mínimo, de rivalidad dentro de una discusión política ya altamente polarizada. En cambio, al hablar de la inviolabilidad y del bien común podemos hallar más fácilmente un modo de restablecer la paz en la guerra del aborto.
Habiendo dejado sentado a su entera satisfacción que la mayoría de las personas de ambas partes de la discusión sobre el aborto reconocen un valor intrínseco, una inviolabilidad, en la vida humana antes del nacimiento, pero que dicha inviolabilidad no es ni puede equivaler a un derecho a la vida, Dworkin pasa a preguntarse qué otra cosa podría ser. Exponiendo el problema aquí, es donde Dworkin se muestra más brillante. Señala que el valor intrínseco de la vida humana no puede ser la misma clase de valor intrínseco que generalmente encontramos en otras manifestaciones del mundo. De ordinario, cuando pensamos que algo tiene valor intrínseco, deseamos poseer de ello todo lo posible o, al menos, que su valor in potentia se correlacione con su valor efectivo. Por ejemplo, el valor intrínseco del conocimiento significa que deseamos ampliarlo, no sólo preservar el que tenemos. Sería raro que alguien valorase en mucho los diamantes de su pertenencia, pero a la vez no se interesara lo más mínimo por adquirir más, o incluso se opusiera a ello. Sin embargo, esta extraña postura es exactamente la que a menudo adoptamos con respecto a la vida humana. Pocos de nosotros pensamos en la vida humana como tan valiosa que deberíamos, individual o colectivamente, tener un número indefinido de hijos. Con todo, la mayoría de nosotros asentimos, según Dworkin, en que una vez que existe la vida humana, e incluso antes de adquirir derechos, está hasta cierto punto mal destruirla. No sería infrecuente o extraño que un padre se opusiera firmemente a tener más hijos, por razones económicas o de otra índole, y sin embargo que valorase en mucho a un niño, antes y después de nacer, de producirse la concepción accidentalmente. Sin volver al discurso de los derechos -en el que la distinción es obvia-, ¿cómo podemos explicarnos esta extraña postura? ¿Cómo puede algo tener valor inviolable una vez que existe sin que su posibilidad posea un elevado valor correlativo?
Dworkin coadyuva a nuestras reflexiones señalando otras áreas donde parecemos adoptar la misma clase de postura bifurcada de querer respetar y proteger las cosas una vez que existen y, con todo, de mostrarnos en principio indiferentes o incluso hostiles a su materialización. Indica que sentimos una especie de reverencia por el arte: “Concedemos gran valor a las obras de arte una vez que existen, aun cuando no nos preocupamos tanto de si se producen más […] Yo, personalmente, no deseo más pinturas de Tintoretto que las ya existentes. Pero, pese a ello, me aterraría la destrucción deliberada de una sola de las que pintó.
De modo análogo, Dworkin sostiene que las mismas personas que desean proteger como mínimo las principales especies de la vida, desarrolladas a lo largo de eones, pueden tener muy escaso interés en la creación de nuevas especies. Reverenciamos o respetamos, tratamos como inviolables, a las especies que se han desarrollado hasta la fecha, facilitándoles protección legal a un importante coste del disfrute humano, pero no alentamos a la ciencia a emplear su tiempo desarrollando otras formas de vida, tal vez incluso más curiosas.
En los tres casos -vida humana, arte y especies no humanas-, nuestra actitud es la de respetar y proteger aquellos entes ya existentes, por considerar que tienen gran valor, sin desear al mismo tiempo producir otros entes, valorados en mucho, semejantes. ¿Qué cualidad podrían poseer que justificase nuestra insólita actitud hacia ellos? Éste es el gran enigma que Dworkin trata de resolver. Lo ha expuesto bien, pero desgraciadamente su solución es deficiente.
II. La teoría de la inviolabilidad, basada en la inversión,
de Dworkin
La explicación por parte de Dworkin de nuestra aparente personalidad escindida es tanto sencilla como elegante. Un ente posible puede tener poco o ningún valor, mientras ese mismo ente una vez realizado puede tener gran valor si su fuente de valor es algo añadido conforme se crea y desarrolla. Con respecto al aborto (y, como veremos, a la eutanasia), Dworkin defiende lo que llama «una comprensión particular de la santidad de la vida: que una vez que una vida humana ha comenzado es un despilfarro […] cuando la inversión en dicha vida se desperdicia». Pensamos que el aborto es una pena porque lamentamos el desperdicio de la inversión natural y humana que ha sido realizada en el feto. Con todo, no nos entristecemos cuando no se conciben nuevos fetos, cuando las parejas recurren a la abstinencia o a la anticoncepción, pues en este caso no se desperdicia ninguna inversión en la vida.
Aunque Dworkin pretenda estar explicando el valor «intrínseco» de la vida humana, es evidente que su solución a nuestro enigma cuenta con un valor extrínseco: el valor del «esfuerzo» creativo invertido en el feto. La explicación de Dworkin de la paradoja de que deseemos proteger las obras de arte y las especies animales más de lo que deseamos producirlas es parecida: «[E]l nervio de lo sagrado reside en el valor que concedemos a un proceso, empresa o proyecto más que a sus resultados…». Si no deseamos que se desperdicie ese proceso o esfuerzo, necesitaremos tanto no invertirlo imprudentemente, en primer término, como protegerlo una vez que haya sido invertido. La teoría de Dworkin muestra cómo podemos oponernos al aborto fortuito por idéntico motivo que podemos oponernos a la concepción fortuita: porque no deseamos que el esfuerzo creativo vaya a desperdiciarse.
Dworkin emplea esta teoría de la inversión para explicar nuestros sentimientos hacia la vida humana después y antes del nacimiento. Cuanto más tiempo ha vivido un niño, mayor ha sido el esfuerzo invertido en él y más lamentable resultaría su muerte prematura. Por otro lado, si la inversión en la vida de alguien ya ha sido en gran parte redimida (como sucede con los ancianos) o, en cualquier caso, está condenada a frustrarse (como sucede con los gravemente discapacitados), la muerte no es entonces tan trágica. Para Dworkin, la vida humana resulta normalmente más inviolable desde los primeros años de la adolescencia hasta el inicio de la madurez, porque las personas dentro de esta gama de edades encarnan una gran inversión y, si además gozan de salud, una gran promesa.
A modo de ejemplo de cómo el aborto puede, en efecto, manifestar respeto por el valor inherente de la vida, Dworkin menciona a la adolescente embarazada que puede encontrar una inversión mayor en su propia vida desperdiciada si no malgasta, mediante el aborto, una inversión menor que ella y los demás pueden haber realizado en su niño nonato. Paradójicamente, es muy posible que la inviolabilidad de la vida requiera la destrucción de la vida, según Dworkin.
Nada hasta aquí en los argumentos de Dworkin se basa en la religión. De hecho, Dworkin enfatiza que una de sus «afirmaciones principales a lo largo de este libro […] [es] que existe una interpretación […] secular de la idea de que la vida humana es sagrada». Dworkin señala que el arte y las especies animales pueden entenderse, de igual manera, como sagrados en un sentido secular y, de este modo, el Estado puede con toda corrección proteger el «valor intrínseco» hallado en ellos:
Ni los logros culturales, ni las especies animales, ni los futuros seres vivos son criaturas con derechos o intereses. Pero nadie duda que el Gobierno podría tratar al arte y a la cultura como poseedores de valor intrínseco, o que el Gobierno podría tomar medidas para proteger el medio ambiente, las especies animales en peligro de extinción y la calidad de vida de las generaciones venideras. El Gobierno podría, por ejemplo, recaudar debidamente impuestos destinados a mantener los museos; puede prohibir a la gente demoler sus propios edificios si estima que éstos poseen un valor arquitectónico histórico; puede prohibir prácticas de fabricación que supongan una amenaza para las especies en peligro de extinción o que dañen a las generaciones venideras. ¿Por qué no debería el Gobierno tener el poder de hacer cumplir una convicción mucho más apasionada, esto es, que el aborto constituye una profanación del valor inherente que se concede a toda vida humana?
Tras esforzarse por convencernos de que la «santidad» y lo «sagrado» pueden tener significados puramente seculares, Dworkin insiste en que las creencias relativas a un subconjunto de lo sagrado -la vida humana- deben no obstante denominarse «religiosas», aun cuando sean defendidas por ateos, ya que estas creencias son «de mayor fundamento» para nuestras personalidades morales. Dado que dichas creencias «religiosas» estarán reñidas (según los distintos valores atribuidos a la inversión divina, natural y humana), los gobiernos no pueden perjudicar gravemente a algunas personas obligándoles a ajustarse a una interpretación de la santidad de la vida que no comparten. Aunque podamos estar de acuerdo en que la vida prenatal -como el arte y las especies animales- posee cierto valor inherente debido a la inversión creativa que encarna,
[un] estado no puede restringir la libertad para proteger un valor intrínseco cuando el efecto sobre un grupo de ciudadanos sea especial y grave, cuando la comunidad se halle seriamente dividida acerca del respeto que dicho valor exige, y cuando las opiniones de las personas sobre la naturaleza de ese valor reflejen convicciones esencialmente religiosas que resultan fundamentales para la personalidad moral.
Dworkin deja en buena parte sin explicar por qué el Estado no puede penar al menos aquellos abortos practicados por motivos triviales, puesto que, por definición, dichos abortos implican pocos apuros y Dworkin cree que existe un consenso casi general en que están mal. Pero Dworkin va más lejos. No sólo el Gobierno no puede prohibir ningún aborto, sino que -en contra de la actual posición del Tribunal Supremo de Estados Unidos- no puede incluso apoyar a «una de las partes de un debate sobre un tema esencialmente religioso» negándose a financiar el aborto electivo mientras costea el parto, pues ello «equivale a establecer una interpretación de la santidad de la vida como el credo oficial de la comunidad». Por la misma suerte de motivos, el Gobierno «no debería imponer ningún criterio uniforme y general» relativo a la protección de las vidas de los ancianos y los discapacitados. Todo cuanto el Estado podría hacer en apoyo de la inviolabilidad de la vida humana -a diferencia de hacer respetar los derechos legales y constitucionales- es promover la toma de decisiones reflexivas. Los gobiernos pueden «alentar a sus ciudadanos a debatir seriamente el tema del aborto», pero no pueden tratar de enseñar una respuesta correcta.
Dworkin comienza con la tesis provida de que el aborto destruye una vida humana inviolable, pero finaliza con una posición proelección más acentuada aun que la de Roe v. Wade y su progenie.
III. Las desafortunadas consecuencias de valorar la inversión
La aseveración legalmente más importante de Dworkin es que la propia inviolabilidad de la vida puede requerir matar a seres humanos inocentes. Según Dworkin, la inviolabilidad puede entrañar violación. Antes de concentrarnos en sus profundos errores, examinemos algunas de las razones por las que deberíamos esperar que dicha aseveración sea errónea. Antes de debatir su falsedad, quiero hacer ver que sus resultados son muy desafortunados. Primero, la tesis de Dworkin resulta dañina para nosotros como comunidad política; confunde el discurso público y socava la solidaridad social. Segundo, la idea de que la inviolabilidad de la vida, la santidad de la vida, puede requerir matar es una noción que podría poner en peligro -además de a los fetos- a otros seres por quienes nos interesamos y a quienes posiblemente deseamos proteger de la violencia.
En cuanto a la primera especie de consecuencia: antes de Dworkin, los argumentos a favor y en contra del aborto se hallaban, de modo claro, bastante divididos. Aun cuando no pudiéramos ver un modo de reconciliarlas, las reivindicaciones eran al menos diáfanas. Por un lado figuraba el valor de la libertad, y sus defensores eran llamados proelección; por el otro, figuraba el valor de la vida y sus defensores eran llamados provida. A Dworkin le gustaría que ambos bandos fuesen llamados provida. Cada bando defendía su propia interpretación de la inviolabilidad de la vida humana. Políticamente hablando, ¿de qué modo coadyuvará al debate público tener a los partidarios de Roe gritando que debe protegerse la vida y proclamando que hay que derrotar a los antiabortistas para preservar la santidad de aquélla?
El argumento de Dworkin nos recuerda el famoso aserto de George Orwell en 1984 de que «la guerra es paz». Por supuesto, la dictadura totalitarista de Orwell empleaba adrede esa fórmula para paralizar el debate público. No estoy afirmando que Dworkin albergue tal propósito inicuo detrás de su teoría, pero la doctrina de que la violación de la vida respeta la inviolabilidad de la misma podría tener el mismo efecto silenciador. Es más, en 1984 el lenguaje, al sostener que la guerra era paz, no solamente inhibía los esfuerzos en pro de la paz, sino que escarnecía y envilecía a quienes se oponían a la guerra. Se les reprochaba que sus sentimientos antibélicos no podían enunciarse de modo racional. Análogamente, referir a la comunidad provida que sus oponentes son de veras igualmente (o más) provida y que el aborto respeta la vida parece un escarnio así como un amordazamiento. La aseveración de Dworkin parece, deliberada o accidentalmente, hacer enmudecer el criterio antiaborto del mundo y, por tanto, dificultar más aún el diálogo sobre el aborto.
Recuerden que Dworkin también reprende a los providas por pretender, de modo inconsecuente, propugnar un «derecho» a la vida del niño nonato. La comunidad provida debe compartir con el otro bando su argumento relativo a la inviolabilidad y abstenerse de llevar a cabo su alegato respecto a los derechos. Es difícil comprender cómo, de su propuesta, puede resultar el autorrespeto mutuo que Dworkin prometía. No olviden que Dworkin utilizaría el poder estatal para exigir a las personas contrarias al aborto su financiación. Dichas personas serían obligadas a doblegarse y tomar parte en lo que consideran que constituye el asesinato de niños indefensos, sin poder fácil o completamente expresar sus motivos para oponerse a esta práctica. Es difícil concebir un grado mayor de alienación política por parte de las personas provida si los criterios de Dworkin llegasen a predominar, legal y socialmente, en Estados Unidos. ¿Se extinguirían sus convicciones o encontrarían expresión en formas apolíticas y violentas?
En Life’s Dominion, Dworkin no parece preocuparse mucho por las nociones de la solidaridad social y la construcción de la comunidad. Cree que una sociedad basada simplemente en el respeto de los derechos constituiría nuestro objetivo primordial, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte. Con todo, debemos preguntarnos si la especie de anomía extrema que su teoría podría generar no redundaría en un mundo incómodo incluso para él. Dworkin admite que su teoría exige a la comunidad humana renunciar a la protección de sus valores más elementales. El aborto no es una inquietud periférica. Dworkin señala que nuestras «convicciones en torno a cómo y por qué la vida humana tiene una importancia intrínseca, de las que extraemos nuestros criterios sobre el aborto, resultan de mayor fundamento para el conjunto de nuestras personalidades morales que nuestras convicciones en torno a la cultura o a las especies en peligro de extinción, aun cuando también éstas atañen a valores intrínsecos». Además, Dworkin no considera que dichos valores fundamentales sean simplemente privados. Afirma que no deberíamos mostrarnos indiferentes ante los abortos ajenos. Dichos abortos pueden afectar nuestro propio entorno moral y el de nuestros hijos y, naturalmente, pueden importarnos porque nos preocupamos por el valor de la vida misma, la cual podemos considerar dañada por cada aborto. Dworkin podía haber añadido además que los abortos que se practican en nuestra comunidad pueden importarnos debido a nuestra preocupación no sólo por el valor de la vida, sino por el valor de la relación madre/hijo. Al fin y al cabo, si creemos que el feto es un ser humano, entonces no es tan sólo un ser humano más: es el propio hijo de una madre. Sin duda, esta relación maternal constituye en nuestra cultura, y en casi todas las culturas, un arquetipo de la preocupación y el cuidado moral. Autorizar y subvencionar a las madres para matar a sus hijos podría considerarse desechar una piedra angular de la comunidad humana, con consecuencias posiblemente desastrosas. Son muchos quienes creen, como la Madre Teresa de Calcuta, que
El denominado derecho al aborto ha opuesto a madres e hijos, a mujeres y hombres. Ha sembrado la discordia y la violencia en el seno de las relaciones humanas más íntimas. Ha agravado la derogación del papel del padre en una sociedad cada vez más sin padres. Ha retratado el mayor de los regalos -un niño- como un competidor, una intrusión y un inconveniente. Ha concedido nominalmente a las madres un poder sin trabas sobre las vidas independientes de sus, físicamente dependientes, hijos e hijas. Y al otorgar este poder desmedido, ha expuesto a muchas mujeres a peticiones egoístas e injustas de sus maridos u otros compañeros sexuales.
La aseveración de Dworkin de que la inviolabilidad de la vida puede requerir matar es asimismo desafortunada en un segundo sentido, mucho más directo, ya que pone en peligro las vidas de seres humanos que pueden importarnos más de lo que nos importan los fetos: los niños y aquéllos cuyas vidas se ven frustradas por la discapacidad, la edad o incluso los problemas económicos crónicos.
Este peligro no es una cuestión de especulación empírica, sino de vinculación lógica. La reducción, por parte de Dworkin, de nuestro sentido de la inviolabilidad de la vida a un afán de no desperdiciar la inversión requiere que ciertas vidas sean contempladas como menos inviolables que otras y que matar se considere menos malo cuando resulta necesario para evitar un desperdicio neto.
Contemplemos esta lógica con mayor detalle. En una sección de su libro titulada «La métrica de la falta de respeto», Dworkin ofrece un cálculo de «tragedia comparativa» de cuánto se contraviene a la inviolabilidad de la vida mediante un asesinato concreto o cualquier otra clase de muerte prematura:
[C]úan malo es […] depende de la fase de la vida en que acaezca, porque la frustración es mayor si tiene lugar después -en vez de antes- de que la persona haya realizado una importante inversión personal en su propia vida, y menor si se produce después de que cualquier inversión haya sido sustancialmente rentabilizada o tan sustancialmente rentabilizada como, de todos modos, resulta probable.
En resumidas cuentas, Dworkin cree que la medida de la inviolabilidad de una vida es la cantidad de inversión que se desperdiciaría de verse truncada dicha vida.
Adviértase que Dworkin ya no limita su teoría de la evitación del desperdicio a los fetos y al aborto. Su empleo arriba de la palabra «persona» muestra a las claras que se refiere también a las muertes posparto. Adviértase, asimismo, la estocada profundamente no igualitaria de sus observaciones. Aun cuando pueda continuar adhiriéndose a la igualdad de derechos, evidentemente Dworkin considera las vidas de algunas personas mucho menos inviolables que las de otras.
Para Dworkin, los niños apenas son más inviolables que los fetos, ya que ha sido poco lo invertido en «el mero desarrollo biológico: concepción, desarrollo fetal e infancia». Para que sea tenida realmente en cuenta, nuestra vida debe haber sido «determinada no sólo por la formación biológica, sino por la preparación y la decisión individual y social». Así, la «muerte de una adolescente es peor que la muerte de una niña porque la muerte de la primera frustra las inversiones que ella y los demás han realizado ya en su vida».
Algunos podrían discrepar en este punto con Dworkin, al parecerles que la muerte prematura es más trágica, como mínimo para la persona que muere. La adolescente fallecida disfrutó al menos de cierto tiempo en el mundo; la niña muerta, de casi ninguno. Lo que resulta peligroso, sin embargo, no es la acertada o errónea teoría de la tragedia de Dworkin sino el hecho de que de la medida de la tragedia Dworkin haga asimismo la medida de la inviolabilidad, de modo que las vidas de los niños pueden violarse con menor compunción si sus muertes resultan, en cierto sentido, menos trágicas.
No matar a un niño puede constituir incluso la tragedia más grande, con arreglo al esquema de Dworkin, de modo que la inviolabilidad de la vida no sólo llega a permitir el infanticidio sino a exigirlo. Recuerden que el cálculo de la inviolabilidad, a diferencia del de los derechos, no efectúa distinción cualitativa alguna entre los seres humanos antes y después del nacimiento, y que Dworkin está muy dispuesto a ocuparse del análisis comparativo de desperdicio entre la madre y el feto. Afirma que el mismo «respeto por el valor intrínseco de la vida humana» puede requerir el aborto, ya que «el despilfarro de vida […] es mucho mayor cuando se arruina la vida de una madre soltera adolescente que cuando deja de vivir un feto temprano, en cuya vida la inversión humana hasta el momento ha sido desdeñable». ¿Y qué hay de la mujer joven que descubre, nada más dar a luz, que preocuparse de un niño significa, en palabras de Dworkin, que su vida «se arruina»? ¿No podría la balanza de desperdicio propiciar el infanticidio? Es cierto, según Dworkin, que ha existido más inversión ahora que en la primera fase del embarazo, pero en su mayor parte se trata aún de una inversión del tipo «meramente biológico». Por otra parte, dar al niño en adopción -una decisión que Dworkin encontró ya inaceptable como alternativa al desperdicio de un feto- resultaría ahora mucho más oneroso para la madre. Dworkin debe en principio admitir que su concepto de la inviolabilidad de la vida de la madre puede significar que ésta debería matar a su hijo recién nacido.
Cabría esperar de un Dworkin sincero reconocer esta afirmación -que su idea de la inviolabilidad considerada sola podría en realidad propiciar el infanticidio-, pero para señalar que, a diferencia del feto, el recién nacido posee derechos legales y morales, y que éstos bastarán para excluir el asesinato de los niños.
Una respuesta semejante, sin embargo, no disiparía del todo nuestros temores. Si la inviolabilidad requiere matar y los derechos se oponen a ello, lo único que sabemos es que existe un conflicto; no quién ganará. Moralmente hablando, ¿no podría ser mejor, en ocasiones, conculcar un derecho que arruinar la vida de una mujer? Además, es dudoso que los derechos permanezcan legalmente firmes una vez que su apuntalamiento moral se debilite. De hecho, el propio Dworkin parece sostener más adelante en su libro que la vida presente de una persona con Alzheimer puede constituir tal desperdicio que su derecho a vivirla desaparezca.
Lo peor es que Dworkin nunca procura una respuesta semejante. Es decir, nunca sostiene que los niños posean un derecho a la vida inherente que les protege pese a su relativa falta de «valor intrínseco». Aunque parece reconocer que los niños (junto a los fetos en el tercer trimestre de gestación) tienen intereses, Dworkin hace de tener intereses sólo una condición necesaria, pero no suficiente, para poseer derechos. Deja explícitamente abierto el tema de si los recién nacidos son considerados personas en otro sentido que el legalista, al escribir: «[C]abría sostener […] que los recién nacidos son personas constitucionales sin decidir si satisfacen o no cualquier nivel de conciencia que pudiéramos estimar necesario para la cualidad de persona en el sentido filosófico». Dworkin cita después un famoso ensayo de Michael Tooley que aboga por la permisibilidad moral del infanticidio. Ello, junto con su vinculación anterior de los fetos y los niños como ejemplos de «mero desarrollo biológico», hace que parezca improbable que Dworkin sostuviera que matar a los niños viole algo más que la letra de la ley. En el caso de que el cuidado de un niño desperdiciara la vida de una madre, ¿bastaría este tecnicismo legal para detener el infanticidio?
En Life’s Dominion, «la cualidad de persona» y «los derechos» tienen un papel completamente positivista. No existe vinculación lógica en ninguna dirección entre lo que Dworkin denomina la cuestión «filosófica» de si un ente tiene cualidad de persona y la cuestión «práctica» de si debería ser tratado como nos tratamos unos a otros. Esta disyunción parecería amenazar incluso a los niños de más edad y a los adultos, quienes «de modo innegable» -afirma Dworkin- tienen derechos morales. ¿Por qué continuar otorgando a todos estos entes un derecho a la vida práctico cuando dicho derecho se opone a nuestro intenso deseo de evitar el desperdicio?
No resulta sorprendente que la aprobación del aborto, por parte de Dworkin, le conduzca a veces a aprobar el infanticidio. No es una conclusión que pudiera evitar mediante un bosquejo más cuidadoso, ni es siquiera una consecuencia forzosa de su propia teoría idiosincrásica de la inversión y el desperdicio comparativo. El difunto Paul Ramsey lanzó un reto a todos quienes promueven el derecho al aborto que todavía sigue ahí: la construcción de un argumento en pro de la permisibilidad moral del aborto que no constituya, asimismo, un argumento para la permisibilidad del infanticidio. Como otros que lo intentaron antes que él, Dworkin no ha logrado superar dicho reto. Si deseamos asirnos a un sólido derecho a la vida posparto, es preferible esperar a un nuevo aspirante que adoptar la teoría de Dworkin.
Resumiendo otra vez: Dworkin entiende que la vida humana es inviolable sólo hasta el punto en que matar redunde en un desperdicio neto de la inversión; en el caso de que rinda una ganancia neta de inversión, nuestro sentido de la inviolabilidad de la vida puede requerir matar. Como la inversión en ellos ha sido menor, los fetos y los niños son menos inviolables que los seres humanos de más edad. Sus vidas pueden compensarse con otras.
Podría parecer que Dworkin reconociera un grado muy grande, o incluso absoluto, de inviolabilidad una vez que se ha cumplido cierta edad, pues a esas alturas el nivel de inversión sería tan elevado que casi nunca podría compensarse. Pero resulta que la edad sólo constituye un indicador muy tosco de la cantidad de inversión en la vida de una persona. Por ejemplo, aunque de ordinario invirtamos gran cantidad de energía creativa en nuestro propio desarrollo, Dworkin afirma que esto no puede ocurrir en «los casos patológicos». Así pues, las personas con discapacidades demasiado graves para tomar «decisiones creativas» es improbable que acaben siendo menos inviolables. Si bien Dworkin no lo afirma de modo tan explícito, su teoría parecería igualmente entrañar que los niños cuyos padres puedan ser más creativos o afectuosos acaban representando una inversión mayor, y en consecuencia poseen una inviolabilidad mayor. El niño que ha recibido cuidados solícitos es más inviolable que el que ha sido desatendido; el que ha estudiado en una escuela Montessori, más inviolable que el que ha vivido en la calle.
Lo que es peor: con arreglo a la teoría de Dworkin, hasta las personas con una cuantiosa suma invertida en ellas no son forzosamente inviolables. Ciertamente, sus muertes no pueden considerarse un desperdicio de hallarse sus vidas ya «arruinadas» por un hijo no deseado o, de un modo más general, en la medida en que se hallasen «frustradas por otras formas de fracaso: por minusvalías, pobreza, proyectos descabellados, equivocaciones irredimibles, falta de preparación o incluso mala suerte». La muerte es menos mala cuando «se produce después de que cualquier inversión haya sido […] tan sustancialmente rentabilizada como, de todos modos, resulta probable».
Es menos trágico, pues, cuando mueren personas que de todos modos no tenían demasiado futuro. Sus vidas son menos inviolables que las de las personas sanas, ricas y afortunadas. Dworkin indica incluso que para algunos sería mejor haber muerto: «¿Constituye siempre, ineludiblemente, la muerte prematura una frustración más grave de la vida que cualquiera de estas otras formas de fracaso?». En principio, pudiera resultarnos difícil comprender cómo cualquier tipo de frustración podría ser peor que la frustración absoluta provocada por la muerte. La idea de la inversión de Dworkin parecería sólo denotar que los individuos con minusvalías son menos inviolables que los demás, dando a entender que deberían morir si fuera preciso rentabilizar el mayor potencial de otra persona, no que sus vidas consideradas en sí mismas sean un desperdicio neto.
Sin embargo, una conclusión semejante sería poco perspicaz. Dworkin explica que la vida con minusvalías podría de hecho ser más dispendiosa que la muerte prematura, aun sin comparaciones interpersonales, si la vida en curso significase «el ulterior y angustioso desperdicio de las inversiones emocionales personales efectuadas en dicha vida por los demás, pero principalmente por la propia [persona gravemente discapacitada]». En otros términos: la vida de alguien requiere siempre una inversión incesante (de la propia persona y de los demás). Si esa prevista inversión futura va a verse «irremediablemente frustrada», es en efecto menos dispendioso cortar por lo sano, poniendo fin a la vida de inmediato.
Dworkin hace que nos sintamos algo mejor cuando afirma que la pobreza -incluso la pobreza extrema- sólo «rara vez» hará que un niño esté mejor muerto. No obstante, cuando más tarde indica que la vida de Iván Ilich, el personaje de Tolstoi, fue un desperdicio neto debido a que no supo promover sus verdaderos intereses, no podemos sino reparar en cuán ilimitada es la categoría de personas de Dworkin que en ri
Profesor de Derecho de la Universidad de Valparaiso, Indiana, EE UU