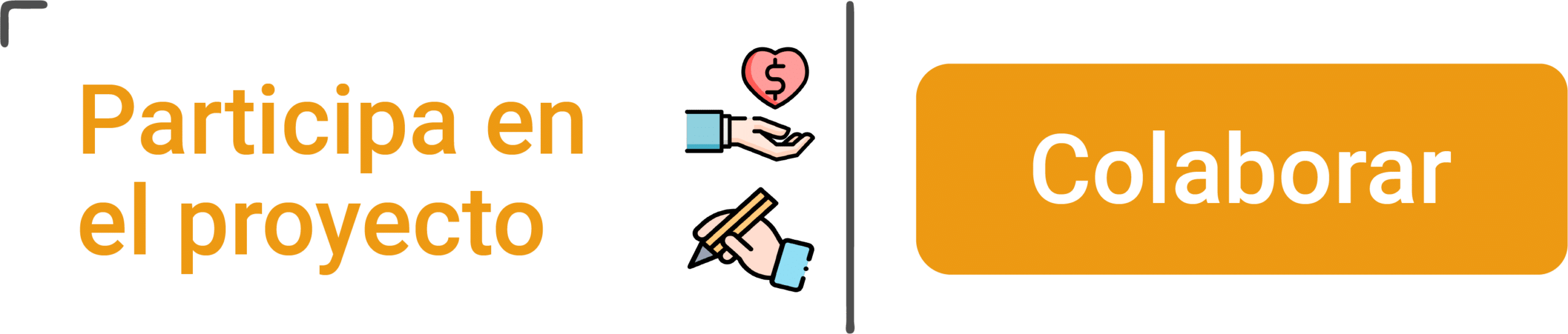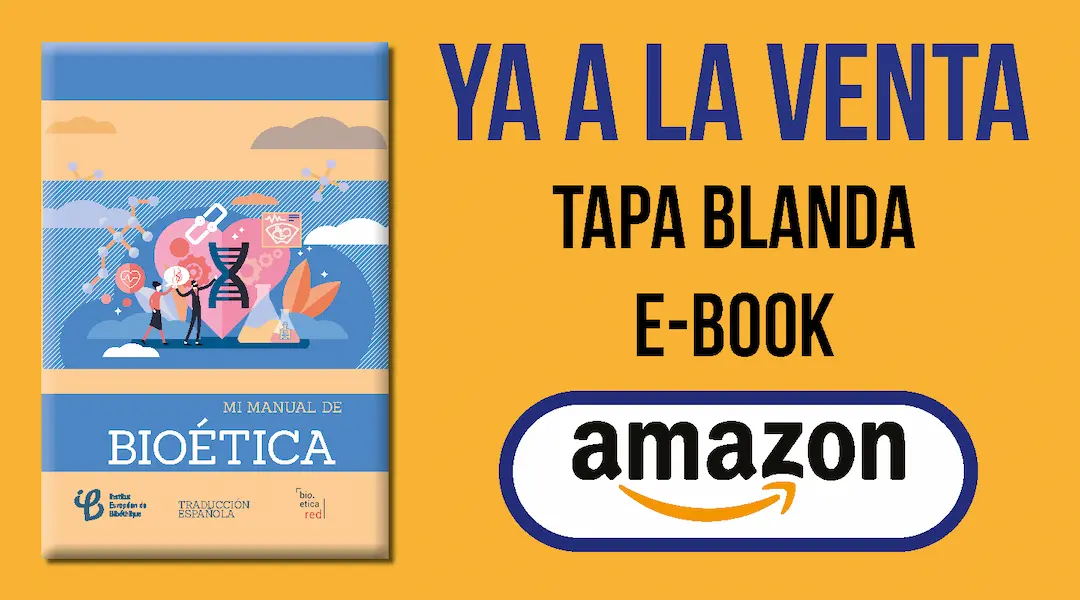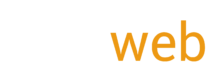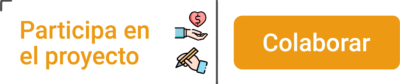Tres razones motivan en este momento el interés por el sida. Primera; que se acaba de celebrar, el 1 de diciembre, su día mundial; segunda, que el pasado 7 de julio inició sus trabajos en Barcelona la XIV Conferencia Internacional, sobre el sida, y tercera la puesta en marcha por …
Tres razones motivan en este momento el interés por el sida. Primera; que se acaba de celebrar, el 1 de diciembre, su día mundial; segunda, que el pasado 7 de julio inició sus trabajos en Barcelona la XIV Conferencia Internacional, sobre el sida, y tercera la puesta en marcha por el Ministro de Sanidad y Consumo de una importante campaña dirigida a prever la transmisión sexual del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esta última, como siempre, centrada en la promoción del preservativo. Pero, con independencia de estos motivos coyunturales, en general, se puede decir que pocas circunstancias sociales y, seguramente, ninguna médica han tenido en los últimos años tanto impacto en la opinión pública como el sida. Por sus especiales características de transmisión; por su implantación en determinados grupos de riesgo, muy sensibilizados y reivindicativos; por la gravedad de la enfermedad en si misma; por sus repercusiones económicas y sociales, y por el debate ético que suscita, el sida ha trascendido los márgenes estrictamente sanitarios, para convertirse en un importante problema social.
Al considerar aquí algunos aspectos relacionados con esta enfermedad nos referiremos fundamentalmente a su expansión y transmisión, así como a valorar las medidas generales para prevenirla, sin detenernos en otros aspectos sobre los que existen excelentes revisiones (1, 2, 3, 4) .
IMPORTANCIA SOCIAL DEL SIDA.
Una primera consideración que se puede hacer el valorar la importancia del sida es revisar algunos datos estadísticos, sobre lo que también existen magníficas revisiones (4, 5, 6, 7) que muestran la importancia de esta pandemia.
Según datos de la OMS, se estimaba que el virus del sida estaba presente en 1995 en todos los países del mundo, siendo el número de portadores en ese año alrededor de 28 millones (8), el número de pacientes con sida de aproximadamente 6,5 millones y el número de fallecidos hasta esa fecha por esta causa, superior a los 5 millones (6). En el 2000 el número de VIH positivos en el mundo era de 36,1 millones (Tabla I).
Tabla I. Datos del VIH/sida en diciembre de 2000 (7)
| Región | Personas con VIH/SIDA | Personas infectadas por VIH/SIDA en 2002 | Prevalencia entre adultos | Porcentaje de mujeres |
| ífrica subsahariana | 25.3 millones | 3.8 millones | 8.8 % | 55 % |
| Norte de ífrica y Oriente medio | 400.000 | 80.000 | 0.2 % | 40 % |
| Sur y Sudeste de Asia | 5.8 millones | 780.000 | 0.56 % | 35 % |
| Este de Asia y Pacífico | 640.000 | 130.000 | 0.07 % | 13 % |
| Latino América | 1.4 millones | 150.000 | 0.5 % | 25 % |
| Caribe | 390.000 | 60.000 | 2.3 % | 35 % |
| Este de Europa y Asia Central | 700.000 | 250.000 | 0.35 % | 25 % |
| Europa Occidental | 540.000 | 30.000 | 0.24 % | 25 % |
| América del Norte | 920.000 | 45.000 | 0.6 % | 20 % |
| Australia y Nueva Zelanda | 15.000 | 500 | 0.13 % |
10 % |
| TOTAL | 36.1 millones | 5.3 millones | 1.1 % | 47 % |
A finales de 2001, 65 millones de personas habían sido infectadas por el VIH desde el inicio de la pandemia, de ellas 25 millones habían muerto ya y 40 estarían viviendo con el VIH/sida (9). Los últimos datos de diciembre de 2002 (Tabla II) indican que, en este momento, existen 42 millones de personas VIH positivas en el mundo, de ellas, 38,6 son adultos (19,2 mujeres) y 3,2 millones menores de 15 años (10).
Tabla II. Datos del VIH/sida en diciembre de 2002
| Región | Personas con VIH/SIDA | Personas infectadas por VIH/SIDA en 2002 | Porcentaje de mujeres |
| ífrica subsahariana | 29.4 millones | 3.5 millones | 58 % |
| Norte de ífrica y Oriente medio | 550.000 | 83.000 | 55 % |
| Sur y Sudeste de Asia | 6 millones | 700.000 | 36 % |
| Este de Asia y Pacífico | 1.2 millones | 270.000 | 24 % |
| Latino América | 1.5 millones | 150.000 | 30 % |
| Caribe | 440.000 | 60.000 | 50 % |
| Este de Europa y Asia Central | 1.2 millones | 250.000 | 27 % |
| Europa Occidental | 570.000 | 30.000 | 35 % |
| América del Norte | 980.000 | 45.000 | 20 % |
| Australia y Nueva Zelanda | 15.000 | 500 | 7 % |
| TOTAL | 42 millones | 5 millones | 50 % |
Fuente: ONUSIDA, diciembre 2002.
El número de personas que se han infectado en este año es de alrededor de 5 millones y el de defunciones de 3,1 millones (10).
En cuanto a su distribución geográfica, se conoce que el VIH/sida está especialmente extendido en el continente africano, sobre todo en el Africa subsahariana. Así, datos de 1995 indicaban que un 3% de la población total del subsahara, aproximadamente 10 millones de individuos, eran portadores del VIH (11), llegando algunos países de esta zona a tener una prevalencia de alrededor del 9% (12). En Uganda, que en ese momento tenía una población de 19 millones de habitantes, existían 1.8 millones de personas infectadas (6), y en los distritos de Mosaka y Rakai de ese país, la prevalencia de esta infección oscilaba entre el 8 y 13% respectivamente (13,14). Sin embargo, Uganda es el único país de Africa en el que, como consecuencia de un plan de prevención de la enfermedad, parece que la infección está disminuyendo (15), ya que la prevalencia entre embarazadas era del 29,5 en 1992, y fue de 11,3% en 2000 (16), aunque estos datos hay que valorarlos con precaución, pues la mayoría de ellos corresponden a zonas urbanas y más del 80% del país vive en zonas rurales, en donde la prevalencia de la infección es mayor (17). La situación era especialmente crítica en Botswana, en donde, según datos de la OMS (18), el 18% de la población era seropositiva. Según MH Merson, responsable durante los años 1990-1995 de los programas de la OMS en Ginebra para la erradicación del sida, pocos conocían en ese momento la extensión del problema en el continente africano, en donde se producen la mitad de las infecciones de sida que se dan diariamente en el mundo, constatando que en muchas ciudades africanas 1 de cada 3 embarazadas estaba infectada (19). En el momento actual, en el Africa subsahariana hay alrededor de 29,5 millones de personas infectadas por el VIH y en este año 2002 se han contagiado alrededor de 3,5 millones de personas (10). Del total mundial, a Africa corresponden el 77% de los muertos, el 70% de personas VIH positivas, el 68% de nuevas infecciones y el 90% de niños infectados y huérfanos por causa del sida. En muchos países africanos la probabilidad de que un adolescente muera de sida es superior al 50% (20). En este continente existen actualmente siete países, Botswana, Lesotho, Namibia, Suráfrica, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, en donde más de 1 de cada 5 personas, de 15 a 49 años, están infectadas por el VIH, y otros seis en donde esta infección se da en 1 de cada 10 habitantes (21). Pero, posiblemente el dato más escalofriante sobre la gravedad del sida en ese continente, es que para el 2010 se prevé que los huérfanos de padre y madre menores de 15 años por causa de esta enfermedad será 14 millones (Tabla III), de ellos el 95% en Africa (22). Del 15% al 25% de todos los niños, en 12 países del Africa subsahariana, serán huérfanos (21).
Tabla III. Datos globales del VIH /Sida en 2001
| Región | Personas con VIH/SIDA | Niños huérfanos por causa del Sida | Fallecidos por causa del Sida |
| ífrica subsahariana | 28.500.000 | 11.000.000 | 2.200.000 |
| Sur y Sudeste de Asia | 5.600.000 | 1.800.000 | 400.000 |
| Latino América | 1.500.000 | 330.000 |
60.000 |
| Asia Oriental y Pacífico | 1.000.000 | 85.000 | 35.000 |
| Este de Europa y Asia Central | 1.000.000 | < 5.000 | 23.000 |
| América del Norte | 950.000 | 320.000 | 15.000 |
| Europa Occidental | 550.000 | 150.000 | 8.000 |
| Norte de ífrica y Oriente medio | 500.000 | 65.000 | 30.000 |
| Caribe | 420.000 | 250.000 | 40.000 |
| Australia y Nueva Zelanda | 15.000 | < 1.000 | < 100 |
| TOTAL | 40.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 |
Fuente: UNAIDS, Informe sobre la Epidemia de VIH/Sida, 2002
También el sur de Asia es una región en la que el sida está en permanente expansión. Aunque fue introducido en ese continente más tarde que en el resto del mundo, en diciembre de 2002 existían en el sur de Asia alrededor de 7,5 millones de personas VIH positivas (7). En Tailandia, según datos de 1996 (23), la prevalencia del sida entre drogadictos era del 45%, de 28% entre prostitutas y de 1,7% en mujeres embarazadas, aunque en algunas regiones concretas la prevalencia de esta infección entre varones jóvenes era del 10% y en embarazadas, oscilaba entre el 7% y el 12%, llegando a ser entre los drogadictos del 80%. Un país asiático, en el que por su importante componente demográfico, puede ser el sida un problema sanitario de excepcional importancia es China. El primer caso de sida fue diagnosticado en ese país en 1985. El 30 de septiembre de 2001, el ministro de sanidad chino comunicaba que habían 28.133 personas infectadas por el VIH, de las que 1.208 habían desarrollado el sida y 641 habían ya muerto. Sin embargo, se piensa que en abril de 2002, el número de VIH positivos podría ser superior a 600.000. Incluso, diversos grupos internacionales afirman que el número de infectados puede ser de alrededor de 1,5 millones (24). UNAID sostiene que China podrá tener 10 millones de personas con VIH/sida en 2010 (25). Aunque otros grupos (23), incrementan esta cifra a los diez millones dentro de cuatro años y los 20 en 2010. También la India ese otro importante foco emergente del sida. Su gobierno estimaba que, en 2000, había en ese país 3,86 millones de personas infectadas, y unas proyecciones del Banco Mundial indican que, si no se toman medidas inmediatamente, la India podrá tener 37 millones de personas infectadas por el VIH en 2005, prácticamente la misma cantidad de todas las que existe actualmente en todo el mundo (26).
En diciembre de 2001, en América Latina existían alrededor de 1,4 millones de personas VIH positivas, lo que supone una prevalencia del 0,5% (el 30% mujeres). Estos porcentajes para el Caribe eran del 2,2% (el 50% mujeres) (27), siendo Haití el país con mayor prevalencia de la infección, el 12% (28).
Pero no solamente en los países en vías de desarrollo es alarmante la prevalencia del VIH/sida, sino también en los países occidentales de elevado nivel de vida. Según datos del Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades Infecciosas de Atlanta (CDC), en Estados Unidos, desde 1981, año en el que se detectó el primer paciente de sida, hasta 1995, habían contraído esta enfermedad alrededor de 500.000 personas (6); pero lo más alarmante es que hasta 1992, cada año se incorporan aproximadamente 40.000 nuevos individuos a este colectivo de pacientes (29), habiendo muerto hasta 1994 243.423 personas (30). En junio de 2001, 20 años después de diagnosticar el primer caso de sida en ese país, esta enfermedad se ha cobrado ya 438.000 vidas, existiendo en diciembre de 2002 alrededor de 1 millón de personas VIH positivas (31).
Otra de las áreas emergentes del sida es la Europa del este, en donde la infección se está expandiendo más rápidamente que en cualquier otra parte del mundo (32). La transmisión del sida en esos países por vía sexual ha aumentado un 20% de 1995 a 2000. Al final de 2000 el número estimado de personas VIH positivas en la Europa del este era alrededor de 700.000, cuando en el año 1999 eran 420.000. Solamente en la Federación Rusa el número de infectados a pasado de 130.000 al finales de 1995 a 300.000 al final de 2000. En 1995 solamente en algunas ciudades aisladas se detectaron personas VIH positivas. A finales de 2000 se habían detectado en 82 de las 89 regiones de la Federación. Ucrania tenía 110.000 VIH positivos en 1997 y alrededor de 240.000 en 2000 (33). En 2001 comunicaron 75.000 nuevos infectados, en Rusia, lo que ha hecho que en 3 años se haya triplicado el número de VIH positivos. Aunque, según otras fuentes, en 2001 se habrían producido en la Federación Rusa 250.000 nuevas infecciones (30), por lo que se calcula que, en este momento puede existir 1 millón de seropositivos en ese país (34).
En España, los casos diagnosticados en 1996 ascendían a 5301, el 76% con edades comprendidas entre 25 y 39 años. En ese año España ya tenía una tasa de individuos HIV positivos de 16,5 casos por 100.000 habitantes, la más alta de Europa (35), siendo, por otro lado, el país de la Europa Occidental con mayor incremento anual de casos de sida, un 14.2% en 1994, con respecto al año anterior (36). Desde 1981, año del inicio de la epidemia, hasta el 31 de marzo de 1997, el total de casos de sida notificados en el Registro Nacional ascendía a 45.102, siendo el número de infectados alrededor de 120.000 (37). En 2000, se habían comunicado 59.466 casos, de los que el 55% han fallecido. Más del 80% son hombres. Por grupos de edades, 18.000 tenían entre 30 y 40 años; 14.607 entre 25 y 29 años y 10.000 entre 35 y 39. Los niños menores de 5 años eran 929 (38). En 2001 España fue el país de la Unión Europea que, registró mayor número de nuevos casos de sida, un total de 2.297, lo que representa la cuarta parte de los declarados en el conjunto de la Unión, donde se notificaron los 8.210 nuevos casos (39). La tasa actual de nuevas infecciones en España es de 8/100.000 habitantes, lo que sigue siendo alto, pues esta cifra en la Unión Europea oscila entre el 4 y 7/100.000 (40). Esta alta incidencia de nuevas infecciones hace que en España en diciembre de 2002 existan alrededor de 130.000 personas portadoras del VIH. Sin embargo, el número de casos de sida, gracias a los nuevos tratamientos antiretrovirales, sigue disminuyendo, como ocurre en la gran mayoría de los países occidentales, por lo que el porcentaje de nuevos casos fue un 14% menor que en el año 2000 (41).
Para concluir esta pequeña evaluación estadística sobre la prevalencia del sida, cabría destacar que, según datos de la OMS, en 1995, cada día 10.000 nuevas personas se infectaba por el VIH, lo que aproximadamente suponía un nuevo infectado cada 8,5 segundos (4,5). En este momento (2002), se estima que estas cifras se han elevado a 14.000 o 15.000 nuevas infecciones diarias (9).
Tabla IV.- Prevalencia del VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad en todo el mundo a fines de 1.999
Fuente: ONUSIDA, Programa 200O/162
Pero no solamente los datos estadísticos sobre la extensión del sida son de gran relevancia, sino también la especial incidencia de esta infección en determinados grupos sociales. En este sentido, se constata (Tabla IV) la elevada prevalencia del VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad en el mundo a finales de 1999. Esto hace que el sida sea la primera causa de muerte entre los jóvenes de algunos países desarrollados. Así, según el CDC norteamericano, el sida en 1994 fue la primera causa de muerte entre los varones de 25 a 44 años, ya que de cada 100.000 jóvenes adultos comprendidos en esa edad, 35 murieron por causa del sida y 32 por accidente de tráfico (42). En nuestro país, las cifras eran parecidas, siendo también el sida la primera causa de muerte entre los varones de 25 a 40 años (36). Aunque afortunadamente estos porcentajes de mortalidad por causa del sida entre los jóvenes de los países occidentales, han disminuido sustancialmente con la introducción de las nuevas terapias combinadas antirretrovirales, circunstancia que no se da en los países en vías de desarrollo por no poder utilizarse los mismos por su elevado coste. También en mujeres jóvenes, en edad fértil, la incidencia es muy elevada. En Estados Unidos, aproximadamente 100.000 de estas mujeres, son portadoras del virus HIV, siendo el sida la tercera causa de muerte entre mujeres de 25 a 44 años (43).
Otra área social en la que esta enfermedad está especialmente extendida es en la de la prostitución. Así, se estima que en el Zaire un tercio de las prostitutas son HIV positivas, aunque en algunas áreas africanas, el porcentaje de prostitutas infectadas podría llegar a ser del 90% (44). En Bombay, en donde existen alrededor de 100.000 prostitutas, alrededor de un tercio de ellas son HIV positivas (45, 46). Si se tiene en cuenta que cada una de estas mujeres recibe alrededor de 5 clientes por noche (45), y que la posibilidad de contagio por un solo contacto en este tipo de relación sexual oscila entre el 3 y 5%, se puede deducir el número de posibles nuevos individuos que cada día pueden, en aquella ciudad, incrementar los VIH positivos.
Otro aspecto de salud pública, en donde el sida esta impactando fuertemente, es en la expectativa de vida. En algunos países africanos no pasará ésta de los 30 años. Si las circunstancias de la epidemia no varían, la posibilidad de que un muchacho, que tuviera 15 años en 1999, muera de sida, es del 65% en Suráfrica y del 90% en Bostwana (47).
Pero no solamente los datos sobre el número de individuos afectados, o la consideración de su mayor incidencia en determinados colectivos sociales, generalmente los más deprimidos, sino también las consecuencias económicas de esta enfermedad merecen ser tenidas en consideración. Según datos del CDC, en Estados Unidos, el tratamiento y cuidado de un paciente con sida, puede llegar a costar 120.000 dólares (48) sin embargo, datos más recientes indican que el tratamiento puede oscilar entre 2.500 dólares/persona/año, cuando se utilizan nucleosidos, y 8.000 dólares/persona/año, cuando se utilizan inhibidores de las proteosas (49). En España, el coste de la atención de uno de estos pacientes, es de alrededor de 1 millón de pesetas al año (50), lo que supone que el coste global económico para la atención de los pacientes con sida es de unos 80.000 millones de pesetas anuales, alrededor del 2% del presupuesto sanitario nacional (50). Aunque estos datos son importantes, sin duda es incluso más estremecedor pensar que en los países africanos en los que hay una mayor prevalencia del sida, la renta per capita no suele ser superior a los 100 dólares por año, por lo que es difícil saber como van a poder asumir la responsabilidad económica de tratar a sus enfermos de sida, cuando el coste de un tratamiento puede ser hasta 75 veces superior al total de lo que ese ciudadano ingresa en un año. Es este un dato económico objetivo que sin duda tiene que hacer reflexionar a la opulenta sociedad occidental. En este sentido es amplia la campaña internacional, reflejada en los últimos congresos sobre el sida, y en general en acciones promovidas por organismos gubernamentales y medios de comunicación social, sobre la ineludible necesidad de reducir el coste de estos tratamientos en los países en vías de desarrollo, aspectos que fundamentalmente pasa por la fabricación de medicamentos genéricos en las propias zonas geográficas donde van a ser utilizados (1, 20, 51, 52, 53). Aun así, expertos en la materia han calculado que un plan global para luchar eficazmente contra la erradicación del sida podría costar alrededor de 9.000 millones de dólares al año (54),
Como anteriormente comentábamos una de las regiones de mayor expansión del sida es el sur de Asia, por lo que volviendo sobre los datos económicos, se puede prever que el sida costará para final de esta década a la economía asiática, más de 52 mil millones de dólares (19) y que en algunos países concretos la repercusión económica de esta enfermedad puede ser especialmente grave. Así, se prevé que Tailandia tendrá que destinar alrededor de 1,4 billones de pesetas en los próximos 5 años al VIH/sida (47). Finalmente, después de esta breve evaluación sobre la extensión del sida en el momento actual, puede ser de interés referir algunas de las proyecciones que sobre su futura evolución se han realizado. En relación con ello, las perspectivas no parecen más halagí¼eñas. Así la OMS preveía, que en el año 2.000, podrán existir en el mundo entre 30 y 40 millones de personas HIV positivas (55, 56), cosa que se ha confirmado. De ellas, 15 millones mujeres, y 3 millones niños, estando el 90% de los infectados en países del tercer mundo (47), alrededor de la mitad, unos 20 millones, en Africa (32). Proyecciones de la OMS de diciembre de 2002 indican que entre el año 2002 y el 2010, 45 millones de personas se infectaran por el VIH en 126 países subdesarrollados (10).
TRANSMISION DEL SIDA.
Con la introducción de las terapias antirretrovirales y muy especialmente con su aplicación en las etapas iniciales de la enfermedad, se está consiguiendo prolongar la supervivencia de los pacientes con sida, lo que ha supuesto que para muchos enfermos pase a ser una enfermedad crónica a largo plazo, en lugar de una enfermedad mortal a corto. Pero de todas formas, el remedio más eficaz para erradicarla sigue siendo la prevención de su transmisión, por lo que las campañas con esta finalidad son de gran importancia social.
El VIH se puede transmitir por cuatro vías: sexual, contacto sanguíneo, algunos líquidos orgánicos, y por la denominada transmisión vertical entre madre e hijo, generalmente en el momento del parto. Desde que se descubrió la enfermedad, en el mundo occidental, el 39,4% de los contagios ha sido debido al uso de jeringuillas infectadas, el 17,6% a relaciones heterosexuales y el 32,6% relaciones homosexuales (39). Sin embargo, estos porcentajes varían grandemente cuando se consideran en el total del mundo, ya que el mayor porcentaje se contagia por vía heterosexual (Tabla V).
Tabla V. Transmisión del VIH. Datos globales sobre las distintas vías de contagio en 2000 (7)
| Vías de contagio | Porcentaje global |
| Transfusión sanguínea | 3.5 |
| Madre ““ hijo | 5-10 |
| Vía sexual | 70-80 |
| Heterosexual | 60-70 |
| Homosexual | 5-10 |
| Drogadicción | 5-10 |
| Personal sanitario contagiado | < 0.01 |
En nuestro país, según datos de 1995 (57), las principales vías de transmisión eran: drogas inyectables (65.6%), contagio heterosexual (12,8%), prácticas homosexuales (11.1%), transmisión por transfusiones de sangre (1,2%) y la transmisión vertical madre-hijo (0.9%). En el informe del Plan Nacional sobre el Sida correspondiente al año 2000, las vías de contagio son, 56% drogadicción; relaciones heterosexuales 22% (en las mujeres 39%, homosexuales 11% (58). De estas formas de transmisión merece referirse brevemente a la vertical, porque con los nuevos tratamientos antirretrovirales casi ha sido erradicada en los países occidentales. La mayoría de los niños con VIH son infectados por sus madres durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sin tratamiento, las tasas de transmisión de la madre al hijo oscilan entre el 15% al 20%, porcentajes que pueden incrementarse de un 10% a un 20% más por la lactancia materna (27, 59). Sin embargo, con el uso de los nuevos fármacos antirretrovirales, las cesáreas electivas y la alimentación artificial desde el nacimiento la transmisión vertical del sida se ha reducido, en los países occidentales, a menos del 2% (27, 59).
Transmisión heterosexual. Como tal se define aquella derivada de un contacto heterosexual con una persona HIV positiva, con independencia de si esa persona pertenece o no a un grupo de riesgo (60). Diversos factores pueden influir en la transmisión heterosexual del VIH, como son la frecuencia y tipo del contacto sexual, el uso o no de preservativo, la situación inmunológica del sujeto sano, la circuncisión (en el hombre), y que algún miembro de la pareja padezca otras enfermedades de transmisión sexual. También son importantes la carga viral (número de virus por mm3 de sangre) (61), la presencia o no de receptores celulares en el sujeto sano, y el uso o no de fármacos antirretrovirales (62). Con una carga viral de menos de 1.500 copias de ARN de VIH por mm3, difícilmente se transmite la infección (62). Por ello, la capacidad infectante del portador del VIH puede variar en los distintos momentos de la enfermedad y por supuesto entre los distintos sujetos (63). En 1994, de los aproximadamente 28 millones de personas HIV positivas que existían en el mundo, del 75% a 85% se habían contagiado por vía heterosexual (8). En Europa estas cifras, en 1991, oscilaban entre 4.5% en España y 42.5% en Bélgica (64). Una constante que se da en la mayoría de los países desarrollados, es el incremento de la transmisión heterosexual del sida. Así, en EEUU entre 1989 y 1999 se produjo un incremento del contagio heterosexual del 265% (1.954 casos en 1989 y 7.139 en 1999). En 1989 el 62% de todos los casos de sida declarados se habían contagiado por vía homosexual. Este porcentaje fue del 48% en 1994 y del 37% en 1999, es decir entre 1989 y 1999 se produjo un descenso en el contagio homosexual del 26.5% (65). Según otros datos entre 1985 y 1993 la disminución fue del 65% el 46% (66). En España, el porcentaje del contagio heterosexual del sida era del 3% en 1988, 4,5% en 1991, 12.8% en 1995 y 17,5% en 1996 (67). Aunque en 2002 el contagio ligado al consumo de drogas por vía intravenosa sigue siendo el más prevalente (52%) en nuestro país, los casos de transmisión heterosexual pasan a ser ya el 24% del total (40% en mujeres) (68). Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, los porcentajes de transmisión heterosexual del sida son mucho más elevadas. Así, en ífrica más del 80% de los nuevos infectados lo son por vía heterosexual (9), y en la India, el 83% de las infecciones son por esta vía (11).
Al analizar estos datos, y valorar su repercusión en la expansión de la epidemia, hay que tener en cuenta que, la transmisión heterosexual es la más difícil de evaluar, por lo que su control tiene una importancia capital cuando se quieren evaluar las posibilidades de erradicación de esta enfermedad. Esta dificultad de control se agrava, porque en ocasiones los infectados por el VIH desconocen esta circunstancia y pueden con sus relaciones sexuales transmitir la infección aún sin saberlo, con el efecto multiplicador de contagio que ello supone. En este sentido, es muy demostrativa la experiencia de un ingeniero belga (69), que desconociendo que era portador del virus del sida, había mantenido relaciones sexuales con 19 mujeres distintas durante 3 años. Cuando se detectó que era HIV positivo se examinaron a aquellas 19 compañeras sexuales y se pudo comprobar que 11 de ellas habían sido contagiadas. También en Nueva York, un hombre infectado por el sida, habría contagiado a 13 mujeres de las 42 con quien tuvo relaciones sexuales (70). En relación con esto, cabe destacar, que uno de cada tres pacientes de sida diagnosticados en 2001, y más de la mitad de los que contrajeron la infección por transmisión sexual, desconocían que estaban infectados por el VIH hasta que desarrollaron el sida (32).
Al considerar el contagio por vía heterosexual , también hay que valorar las posibilidades de contagio por relación sexual, que pueden variar desde el 1/1000 al 1/10 (71, 72), aunque la misma para los hombres expuestos a prostitutas infectadas es, mayor entre el 3 al 5%. Datos obtenidos de parejas heterófilas en Estados Unidos y Europa (72), indican que estas posibilidades de contagio por contacto sexual varían entre el 0,0001 al 0,0014. En países en vías de desarrollo y en determinados grupos sociales, esta probabilidad es mayor. Así, en parejas tailandesas es del 0,002. Sin embargo, en las relaciones con prostitutas en ese país, y en Kenia, la probabilidad es mayor, de 0,056 a 0,100. En Uganda (73), la probabilidad de contagio por relación sexual era del 0,0011.
C) MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR LA TRANSMISION DEL SIDA.
Para evitar o reducir la transmisión del sida por vía sexual, solo existen tres tipos de medidas: continencia sexual, relaciones sexuales con personas sanas, y utilización del preservativo en caso de promiscuidad sexual. Más adelante nos referiremos a las medidas de prevención recomendadas por distintas instituciones médicas, pero ahora vamos a comentar más específicamente la utilización del preservativo. El preservativo es recomendado por distintos colectivos políticos y sociales como el método idóneo para evitar la transmisión sexual del sida, y en este sentido se han promovido amplias campañas en las que se suele equiparar el denominado sexo seguro (sin posibilidad de contagio) con la utilización del preservativo. A nuestro juicio, este aserto está muy lejos de la realidad científica y a ello vamos a dedicar los siguientes párrafos.
Para analizar la eficacia del preservativo como medio para prevenir la transmisión del sida, vamos a valorar primero su eficacia en otras circunstancias en las que también es utilizado. Si en ellas funcionara adecuadamente, se podría inferir que también podría funcionar con respecto a la transmisión del sida.
El preservativo como medio contragestativo. En general, se puede decir que el preservativo tiene un elevado número de fallos para prevenir embarazos no deseados. En este sentido, si se define este índice de fallos como el número de embarazos en parejas que utilizan el preservativo durante un año, encontramos que el mismo, según distintas fuentes, es de un 3.6% (74), 3 a 28% (75), 8 al 15% (76), 14% (77), 10 al 15% (78), 13% (79), entre el 9 y 14%, para menores de 25 años del 17.9% (80). Son por tanto, abundantes los datos que indican que el índice de fallos del preservativo, para prevenir embarazos no deseados, oscila alrededor del 10%. Es, por tanto, uno de los métodos contraceptivos menos seguros. Por ello, si falla para prevenir los embarazos no deseados, es fácilmente deducible cuanto más podrá fallar para prevenir una enfermedad de transmisión sexual como el sida.
También el preservativo falla como método para evitar la transmisión de otras enfermedades sexuales distintas al sida. Así, un informe de la OMS (81) indica que los usuarios del preservativo tienen dos tercios de posibilidades, en relación con los que no lo utilizan, de evitar la transmisión de gonorrea, tricomoniasis, o infecciones por clamidias. Es decir, que la protección sería aproximadamente del 66%. Siendo esta protección aún menor en el caso del herpes simplex (82). De forma general, según un reciente informe de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la evidencia epidemiológica es insuficiente para determinar la efectividad de los preservativos en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Recientemente un panel de 28 expertos de los NIH, de los CDC de Atlanta, de la FDA y de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, han analizando 138 estudios sobre el uso de los preservativos, y su eficacia en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Este estudio revela una reducción del riesgo de transmisión de gonorrea en los hombres del 49% (83). Como consecuencia de todo lo anterior está ampliamente constatado que, tras las intensas campañas para la utilización del preservativos en los países occidentales, las enfermedades de transmisión sexual, no sólo no han disminuido sino que han aumentado (84, 85).
Aunque estos datos indirectos pueden indicar el valor que el preservativo tiene en la prevención de la transmisión del sida, sin duda, lo más adecuado es referirse a aquellos estudios en los que específicamente se analiza esta cuestión. Aunque existen datos aislados (79, 86, 87, 88) que sugieren que la utilización del preservativo no garantiza el denominado sexo seguro, a principios de los noventa, no estaba bien establecido en que medida el preservativo podía proteger de la infección por enfermedades de transmisión sexual. En relación con ello, es crucial un estudio publicado en 1993, en el que se recogían datos relacionados con la eficacia del preservativo para prevenir la transmisión del sida por vía heterosexual (80). En él se utilizaban datos procedentes de todos los artículos publicados en lengua inglesa antes de julio de 1990, en revistas de garantizada calidad científica, analizados conjuntamente en un detallado estudio multicéntrico. Como conclusión más significativa, se constata que el preservativo, reduce el riesgo de infección por el HIV aproximadamente un 69%. Es decir, ésta sería la capacidad del preservativo para prevenir el contagio del sida, en unas relaciones heterosexuales normales, en las que habitualmente se utilizara. También según datos de la OMS (82), de ese mismo tiempo, el riesgo relativo de contagio para los usuarios del preservativo sería muy similar al del trabajo anterior, aproximadamente un 40%. Datos más recientes ofrecidos por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (65), indican que el preservativo reduce en un 85% el riesgo de transmisión del VIH.
Pero sin duda, los estudios más eficaces deben ser aquellos realizados en parejas heterólogas para la infección por el VIH, entendiendo por tal, aquellas en las que uno de sus miembros es portador del virus y el otro no. Evidentemente, estos estudios son difíciles de realizar, por su propia naturaleza, pues incluso no sería ético recomendar a algunas de estas parejas que no utilizaran el preservativo, con el único objetivo de conocer el porcentaje de contagios de los miembros sanos. Pero a pesar de ello, existen algunos estudios en que se ha abordado este tema. Padian y col (89, 90), en un interesante trabajo sobre transmisión heterosexual del sida, concluyen que la utilización del preservativo no se asociaba de forma directa y estadísticamente significativa con una adecuada protección contra la infección, aunque en este estudio la heterogeneidad de la muestra y las circunstancias personales de los sujetos, no eran las idóneas para este tipo de trabajos. En otra publicación se constata que la seroconversión en parejas que utilizan permanentemente el preservativo es de aproximadamente 1,5% personas/año (91), aunque otros indican que el fallo del preservativo para prevenir la transmisión del sida puede llegar a ser del 17%. Fischl et al (92) refieren, en un estudio en el que participaron 45 parejas heterólogas con sida, y en las que se realizó un seguimiento durante dos años, para valorar la posible seroconversión del miembro sano que de las 45 parejas, 10 utilizaron sistemáticamente el preservativo y en una de ellas (10%), el miembro sano resultó contagiado durante este periodo de tiempo. De las parejas que no utilizaron sistemáticamente el preservativo, en 12 de ellas, el miembro sano se contagió, durante el tiempo que duró el estudio. Estos datos indican que en una relación heterosexual, utilizando el preservativo, disminuye el riesgo de contagio del sida, pero no se elimina totalmente. Pero sin duda los estudios más interesantes son los realizados entre parejas heterólogas de hemofílicos. En este sentido se han publicado ocho estudios (93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100), en los que se detecta que el porcentaje medio de seroconversiones era del 14%, oscilando entre 4% y 19%. Sin embargo, excepto en dos estudios (93, 94), en los demás no se garantiza el uso sistemático del preservativo. Solamente en el trabajo de Laurian y col (93), se estudian parejas heterólogas de hemofílicos, que siempre utilizaron adecuadamente el preservativo. Se evaluaron 14 parejas que fueron seguidas durante dos años. En los primeros resultados analizados no se constató seroconversión de ninguno de los miembros sanos. Sin embargo, un poco más tarde, este mismo grupo científico (94), utilizando técnicas más sensibles para detectar los sujetos HIV positivos, encontraron, al reevaluar 11 de estas parejas, que habían utilizado el preservativo correctamente, que 3 mujeres se habían positivizado (27%). Por ello, sin exagerar, se podría afirmar, que, haciendo un calculo medio aproximativo, el porcentaje de compañeros sanos que en un año de relaciones sexuales, utilizando correctamente el preservativo se habían contagiado no fue menor del 5%, lo que indica, que tras 10 años de relaciones sexuales en parejas heterosexuales que utilizaran el preservativo, aproximadamente la mitad de la personas sanas se habrían contagiado.
Las causas por las que el preservativo puede fallar en la prevención del contagio del sida son muy variadas (83, 101, 102). Una posibilidad es su mala utilización, que muchas veces depende de las dificultades propias de usarlo adecuadamente en tales circunstancias (83). También hay que tener en cuenta que, al igual que el semen, los líquidos preseminales pueden contener el virus, por lo que es posible que el contagio pueda realizarse antes de que se haya utilizado el preservativo. También existe un porcentaje de fallos atribuibles a rotura del mismo. En un estudio prospectivo se detectó que este porcentaje oscilaba alrededor del 1% al 12% en el coito vaginal, pero que era superior en las relaciones homosexuales (83). Estas cifras se confirman en diversos estudios retrospectivos (103, 104). También se ha especulado sobre el paso del virus a través de los poros del látex, habiéndose comprobado que utilizando partícul
Jefe del Departamento de Biopatología ClínicaHospital Universitario La Fe Valencia
Fallecido en 2022