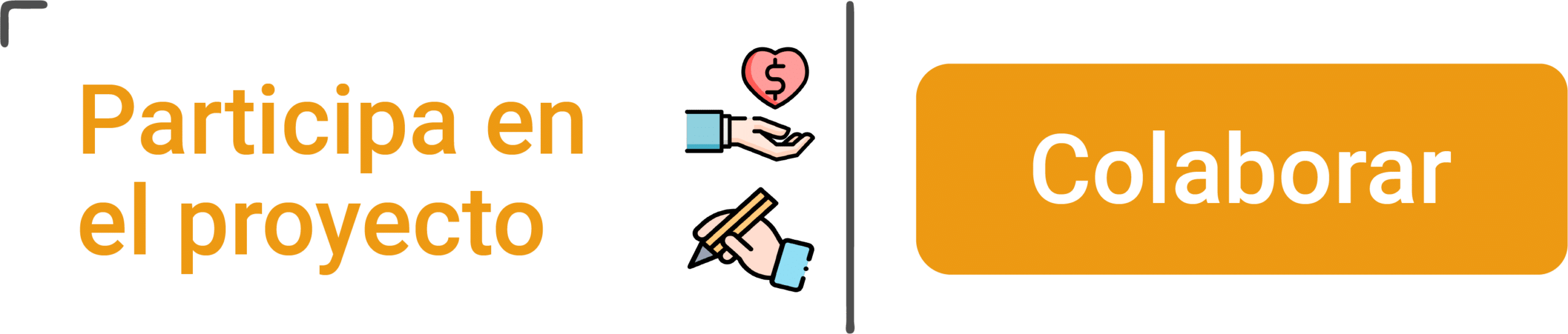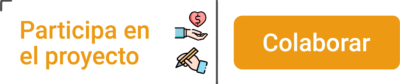Indice: INTRODUCCIí“N CONCEPTO DE BIOí‰TICA Y BREVE RECUERDO HISTí“RICO TIPOS DE BIOí‰TICA FUNDAMENTACION DE LA BIOí‰TICA: CONSIDERACIONES PREVIAS PLURALISMO DOCTRINAL Y BIOí‰TICA MODELOS DE FUNDAMENTACIí“N EN BIOí‰TICA BIOí‰TICA PERSONALISTA: UNA PERSPECTIVA DE LAS í‰TICAS MODERNAS EL ENTORNO DE LA BIOí‰TICA PERSONALISTA PRESUPUESTOS DE LA BIOí‰TICA PERSONALISTA: El concepto de persona Benevolencia …
Indice:
Tabla 1. Objetivos
|
Iniciarse en la historia, definición y contenidos de la bioética. |
|
Proporcionar al médico una perspectiva universal acerca de las principales teorías éticas que están siendo soporte de decisiones morales en el mundo de la Medicina y de las ciencias de la vida. |
|
Ofrecer una visión de la bioética respetuosa con los valores y las tradiciones de nuestra sociedad |
La historia de la ética es tan antigua como la historia del hombre. Las ideas acerca de lo bueno, lo justo, el deber o la virtud están presentes ya, de modo implícito o explícito, en los escritos de Homero (1). La bioética en cambio -al menos en su formulación actual- tiene pocos años, nace en el seno de la cultura norteamericana y se proyecta al mundo de la Medicina y la ciencia como una disciplina que la necesidad social impone. Este presupuesto explica la aceptación y el extraordinario desarrollo de la bioética en el mundo médico y su entorno en las últimas décadas.
El propósito de esta publicación se centra en la idea de proporcionar al lector una perspectiva acerca de los fundamentos o teorías de filosofía moral -de lo que algunos han denominado meta-bioética- que sirven de base o de inspiración racional a las decisiones éticas de los médicos, de otros profesionales sanitarios y de los científicos que investigan en el campo de la vida y del comportamiento humano. Más tal propósito quedaría corto si no se subrayara desde el principio que los dilemas éticos que se proyectan en el campo de la bioética son de tal complejidad y de tan poderosa repercusión social que, por ello mismo, la responsabilidad de los modelos de comportamiento que se impongan en la sociedad no puede dejarse sólo al arbitrio de los científicos y de los profesionales de la filosofía moral, sino que, por el contrario, es algo que nos compete a todos porque a todos nos interpela. No parece razonable que con tan importantes valores en juego (¿qué es el hombre? ¿cuál es el valor de la vida humana? ¿cuál es el significado del cuerpo? ¿cuál el alcance de la libertad?, etc.) pueda dejarse sólo a la ciencia y sus intérpretes o a los filósofos el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Es preciso conocer la realidad de los valores que están siendo sometidos a juicio y adoptar cada uno en conciencia una posición personal. De aquí la exigencia de iniciarse en la bioética, y de ésta como disciplina indispensable en el curriculum universitario de los profesionales de la salud.
CONCEPTO DE BIOí‰TICA Y BREVE RECUERDO HISTORICO
La bioética, tal como se formula hoy en los documentos emanados del mundo de la Medicina y de las ciencias de la vida, es un producto típico de la cultura norteamericana. Es allí donde nace y se implanta como disciplina en gran número de universidades y centros de enseñanza. Pero es importante subrayar que esta dimensión genuinamente americana de la bioética que, principalmente a través de la teoría principialista, se ha difundido rápidamente por el entorno médico, no representa el único modo de racionalizar la respuesta moral ante los modernos dilemas éticos de la Medicina. De hecho ha pasado a ser contestada en la misma Norteamérica y en Europa, donde la tradición ética es mucho más elaborada y conceptual. Como veremos más adelante, en el momento actual operan en la Medicina diversas ópticas de filosofía moral en mayor o menor medida asociadas o fundidas con la resolución epistemológica o científica de los dilemas. Bien puede decirse que la Bioética ha atravesado su etapa infantil de la vida y se halla inmersa en la complejidad y el debate moral de la edad adulta.
Como es sabido el término bioética fue acuñado por el investigador en Oncología Van Rensselaer Potter en su libro “Bioética: puente hacia el futuro”, publicado en 1971; evento que ha sido considerado como el disparo de salida de la bioética: ésta tendría pues un cuarto de siglo. El término ha hecho fortuna porque es pretendidamente amplio y expresa claramente su contenido: ética de la vida biológica. Se respondía así a la necesidad de formular un concepto que incorporara una dimensión ética más abarcadora e interdisciplinar que aquellos otros, más históricos, como “ética médica” o “deontología médica”, que realmente venían a concluir acerca de los deberes del médico para con sus pacientes. El término bioética vino a resolver la necesidad de un marco de debate y de formulación moral al que se pudieran incorporar muchos otros profesionales vinculados a las ciencias de la vida y su legitimación legal, como los biólogos e investigadores básicos, los farmacéuticos, los expertos en Salud Pública, los juristas y, obviamente, los filósofos y los teólogos, por aludir a los más motivados. Hoy nadie duda de que la bioética va a ocupar un creciente papel en el marco de la filosofía moral, con decisiva repercusión sobre el ordenamiento jurídico y social de los pueblos.
Es de justicia destacar el papel estelar que en estos primeros años de desarrollo de la bioética han jugado instituciones como el Hastings Center de Nueva York (1.969), del que ha sido alma hasta su jubilación Daniel Callahan, y el “Kennedy Institute of Ethics”, vinculado a la Universidad Georgetown de Washington D.C. (1.972), pero una meritoria labor de emulación, creación y difusión de la bioética ha sido desarrollada desde entonces en otras instituciones de Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia y España (2).
La definición de bioética es menos universal. Abel la define como el “estudio interdisciplinar de los problemas creados por el progreso biológico y médico, tanto a nivel microsocial como a nivel macrosocial, y su repercusión en la sociedad y en su sistema de valores, tanto en el momento presente como en el futuro”3; definición extensa, donde parece diluirse la figura del profesional sanitario -que es el principal protagonista de la decisión ética- pero que tiene la virtud de destacar el carácter interdisciplinar de la bioética -y la importancia de su repercusión para la sociedad y su sistema de valores.
Otra definición es la proporcionada en la Encyclopedia of Bioethics (New York, 1978) que la interpreta como el “estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios”. En definitiva, aquella parte de la í‰tica o filosofía moral que estudia la licitud de las intervenciones sobre la vida del hombre, especialmente en el campo de la Medicina y de las ciencias biológicas.
Entrambas definiciones configuran los cuatro rasgos definitorios de la bioética moderna: 1º) se trata de un marco de reflexión ética interdisciplinar; 2º) es básicamente una ética práctica, de aplicación inmediata en el mundo de la Medicina y su entorno, cuyos principales protagonistas son el médico y el paciente; 3º) se trata de una reflexión ética que soporta, además, decisiones de Salud Pública de gran repercusión social y legal; y 4º) nadie puede permanecer ajeno a la bioética, porque ésta determina una praxis sanitaria e involucra a unos comportamientos que someten a prueba el sistema de valores que opera en una sociedad.
Los cuatro rasgos aludidos cristalizan en los 4 campos o tipos de bioética: teórica, clínica, legal y cultural, a las que aludiremos seguidamente.
Callahan (4) reconoce cuatro áreas de la bioética que poseen un contenido propio:
-
La bioética teórica o conceptual, para otros denominada meta-bioética, que se propone la reflexión acerca de los fundamentos racionales de las acciones morales en el campo de la Medicina y de las ciencias de la vida. Debate hoy si estos fundamentos -si la racionalidad de las decisiones médicas y científicas ante los grandes dilemas- han de ser buscados en las tradiciones éticas y en la propia práctica de estas profesiones, o si debe iniciarse a la luz de los grandes principios de la filosofía moral o de la teología.
-
La bioética clínica, que se centra en la toma de decisiones éticas en el día a día de la práctica profesional, en la consulta, en la cabecera de la cama del enfermo, en el quirófano -en el caso de los médicos- o en la misma oficina de farmacia en el caso de los farmacéuticos. Se trata de una ética muy vinculada a los casos clínicos concretos: ¿Se puede considerar competente a este enfermo depresivo al tomar una decisión sobre sí mismo? ¿Se puede retirar el respirador a este enfermo mantenido en estado vegetativo? ¿Cómo debe responder el obstetra ante una grave malformación congénita del feto que puede hacer peligrar la vida de su madre? Estas y otras muchas, semejantes por su complejidad, son las preguntas que se hace la ética clínica. Juega en ella un papel estelar la figura del médico, al que corresponde el protagonismo de iniciar la toma de decisiones, un proceso donde se ha de fundir la teoría moral y la práctica y donde el procedimiento que articula la reflexión ética -lo que Aristóteles llamaba la razón práctica- juega un determinante papel.
-
La bioética orientada a decisiones de Salud Pública y al debate con la justicia nos introduce en el contexto de la Política sanitaria y de la leu ética clínica, ésta no suele localizar su interés sobre casos individuales, sino más bien en la racionalidad de las soluciones sanitarias a los desafío,, de la Salud Pública, al arbitrio de la política en el reparto de la justicia social y su correlato legal, a los conflictos y a la articulación entre las técnicas y los progresos científicos y los fundamentos del Derecho. En ella se inscriben desde las grandes decisiones políticas acerca de la distribución de los recursos en el mundo de la sanidad hasta la esfera del derecho sanitario.
-
Por fin, las bioéticas culturales se orientan al esfuerzo sistemático de relacionar los dilemas de la bioética con el contexto histórico, ideológico, cultura] y social en el que se han expresado. Es el caso de¡ aborto, cuya irracionalidad era de reconocimiento generalizado en la ética médica occidental, y que tuvo su primer apoyo social en la California liberal de los años setenta, en el seno de una sociedad sometida a una convulsa revisión de valores. En este sentido, son evidentes las diferencias culturales que han operado en el mundo anglosajón y en el área mediterránea o centroeuropa. En el mundo norteamericano es manifiesto el énfasis que se ha concedido al denominado “principio de autonomía”, propio de las sociedades y de las culturas muy individualistas, -políticamente liberales- frente al esfuerzo de solidaridad en la distribución de los recursos en el área de la Salud Pública que ha prevalecido en las naciones europeas. Desde esta perspectiva, autonomía y solidaridad son los valores más representativos de USA y Europa; que, por su condición de consensuados, representan conquistas estables de la sociedad que es muy importante no someter a los vaivenes de la novedad o de las disputas políticas. En suma, es papel también de la bioética aquel de ayudar a reconocer el alma de los pueblos, contribuyendo al proceso de integración de las nuevas conquistas de la ciencia con realismo, mesura y respeto a los valores.
FUNDAMENTAClóN DE LA BIOí‰TICA
El nacimiento de la bioética ha hecho emerger dos importantes exigencias. La primera de ellas es la necesidad de distinguir entre el conocimiento y dominio de la ciencia, es decir, el mundo de los “hechos” científicos -que, obviamente, ha sido siempre soberanía de los médicos y de los científicos- de aquel otro de la ética y de los “valores “, que ha sido el campo de trabajo de los filósofos y de los moralistas. Esta distinción no es baladí, pues, como consecuencia del triunfalismo positivista del siglo XIX y buena parte del XX, se ha tendido a pensar que el dominio de los “hechos” científicos debería siempre prevalecer sobre el mundo de la ética y de los valores. Este espinoso asunto, esta verdadera dicotomía entre “hechos” y “valores” (Maclntyre, 1981) parece ya superada. Según la vieja mentalidad, mientras los “hechos” científicos constituían realidades sólidas, impersonales, ciertas, que se imponían por sí solas de modo autoritario, el mundo de los valores era entendido como algo blando -evanescente- relativista y altamente personal. Desde esta perspectiva los médicos debían adoptar por sí solos sus decisiones morales al modo como tomaban sus decisiones médicas, porque en el fondo una buena decisión médica era equivalente a una buena decisión moral. Así pensaron en el pasado y de buena fe médicos insignes, humanistas de la categoría de Marañón, que son nuestra tradición inmediata y a los que siempre deberemos agradecimiento. Pero esa vieja mentalidad parece hoy superada por los nuevos aires de la bioética, y es tarea de ella borrar esa dicotomía y acercar la filosofía moral al mundo de la Medicina y ésta, en reciprocidad, a la filosofía moral.
La segunda tarea de la bioética es la de tender puentes de comprensión entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores. Esto reafirma el carácter multidisciplinar de la bioética y establece firmemente la necesidad de que los médicos y los profesionales sanitarios aprendan y sean entrenados en filosofía moral -en í‰tica- del mismo modo que los filósofos y los teólogos deberían formular sus discursos con arreglo a una implícita voluntad de ser entendidos, buscando, en fin, adaptar sus formulaciones a una semántica inteligible para el profesional de la Medicina y de la ciencia. Por la misma razón, estos peritos procedentes del campo de la filosofía moral han de hacer un esfuerzo -sobre todo en ética clínica- por asimilar no solo la información acerca de las materias objeto de controversia (algo complejo para el hombre no científico) sino por captar el humus de la práctica asistencias (limitada en el tiempo, siempre en la presencia de dos agentes morales -médico y enfermo- representando como dos historias, dos conciencias, dos culturas, dos derechos, etc … ) y, cómo no, el propio telos de la conciencia médica, el hábito de la beneficencia, de favorecer al enfermo, de reproducir, en fin, un principio de amistad (Laín Entralgo, 1983)5 que está en la entraña del acto médico.
Corolario de ambas exigencias es la necesidad de pensar en un método, metodología o procedimiento, que sirva de marco sencillo y asequible al juicio moral de los dilemas éticos; y que agilice la toma de decisiones en cualquier situación donde la práctica sitúe al médico, ya fuere en la cabecera de la cama del enfermo, en la consulta o el quirófano. Como veremos más adelante, en el mundo anglosajón más que en el mundo europeo los desarrollos procedimentales han adquirido una gran relevancia, lo que sin duda ha contribuido a facilitar la expansión de la doctrina de los principios.
PLURALISMO DOCTRINAL Y BIOí‰TICA
En el momento actual no hay acuerdo acerca de si la bioética debe buscar su fundamentación moral dentro o fuera de la Medicina. A este respecto, aunque el autor piensa que la bioética no es sino una ética especial y como tal no se propone elaborar nuevos principios éticos, estima igualmente que constituye una disciplina con personalidad propia -como lo pueda ser la ética social, la ética política o la ética económica, lo cual, a los efectos de construir o formular una racionalidad moral de las acciones médicas, obliga a no prescindir del acerbo histórico y de la sabiduría de los actores, en suma, de la experiencia médica y de su tradición moral.
Pero aún más importante, si cabe, es la duda acerca de qué perspectiva o teoría moral puede ofrecer apoyo más consistente a la resolución de los grandes dilemas éticos a que se enfrentan los médicos y los científicos de la vida. En el momento actual -y somos de la opinión de que esta situación durará mucho tiempo- los médicos y científicos carecen de una visión uniforme y universal acerca del modo de sancionar lo que es “bueno” y lo que es “malo” en el plano moral. ¿Ofrece una ética de virtudes o una ética de deberes la mejor perspectiva? ¿Proporciona el utilitarismo, la casuística o la ética de los principios -por citar algunos modelos- una ruta de reflexión moral que satisfaga a todos? La respuesta es negativa. Esto nos viene a decir que un cuarto de siglo después de su arranque, cuando el interés por sus contenidos se ha generalizado, la fundamentación teórica acerca de los principios filosóficos que deberían sostener las decisiones morales en Medicina permanece irresuelta. Aunque ciertamente más que irresuelto deberíamos decir que permanece plural y controvertida.
Tres hechos están detrás del desacuerdo l) El fuerte individualismo de las decisiones médicas, asentado sobre una tradición de “deberes” específicos de los médicos y de los investigadores y sobre una mentalidad escasamente sensible a los argumentos teóricos generados desde disciplinas o instancias ajenas a la ciencia médica. Individualismo que, a su vez, se genera sobre la experiencia de que las decisiones éticas aplicadas implican siempre al propio médico, que se convierte, a su pesar, en el agente moral de la acción. Durante siglos, las determinaciones utilitaristas de la Medicina vinieron orientadas por la herencia de la physis griega, por una respetuosa contemplación de la naturaleza del hombre. Hoy, desde hace medio siglo, el núcleo determinante de las acciones medicas es básicamente epistemológico, científico, crecientemente asistido por la idea de dominio del hombre, de su corporeidad, de su reproducción, y de su muerte: y ésta es una opción que el médico se ve obligado a aceptar o rechazar. 2) La fuerza coactiva y determinante de la praxis, de los resultados, de los logros, que impresiona a la sociedad y proporciona solidez a la visión utilitarista y horizontal de la vida en este final de siglo. El prestigio de la ciencia es extraordinario y dota a las acciones del médico o del científico de un valor añadido suficiente para muchas conciencias, que identifican sin mayor análisis “acción médica” o “avance científico” con acción moralmente buena. Si un ginecólogo aconseja a una esposa un ligamiento de trompas para resolver una situación de compromiso, una gran parte de las mujeres no se interrogarán acerca de la eticidad de esa indicación: pensarán que procede de un especialista en la materia, que la decisión posee una racionalidad en sí misma y esto para ellas será suficiente. En un principio fue el médico quien creía que el dominio de la ciencia era suficiente para dominar el juicio moral. Pero ahora es el paciente quien fácilmente lo estima así. Y 3) el pluralismo moral de la sociedad democrática y liberal que, de hecho, ha trocado en virtual la vieja aspiración kantiana del principio de universalidad. La modernidad ha elevado a dogma de nuestro tiempo el principio de autodeterminación de la persona -el ejercicio de la libertad como simple elección y no como búsqueda del bien- que ha remitido al dominio de la subjetividad sobre las realidades objetivas. El telos de la conciencia médica, liberal y comprensivo, a veces sin recursos, ha sido frágil muro de contención -cuando no parte interesada- de las contradicciones de la sociedad moderna, donde ha hecho fortuna una exaltada interpretación de la libertad sobre la virtud, del “yo quiero” sobre el “yo debo” o el “yo soy”. Al borde del tercer milenio la crisis de fe en la razón incapacita al hombre para acceder a un dialogo o debate radical sobre la naturaleza esencial del ser humano; y la organización de la sociedad renuncia a buscar la verdad en sí misma, elevando el consenso, sobre una base de tolerancia y relativismo, a valor clave de la convivencia. Se abre así paso la conveniencia de dar por igualmente buenos y válidos los distintos modelos de obrar moral, que, a modo de paradigmas, vendrían a representar “marcos” de pensamiento común que han de coexistir en un espíritu de tolerancia. En este contexto, entre la necesidad de responder a las exigencias sanitarias de una sociedad plural y el empuje del desarrollo tecnológico, la Medicina ha ido poco a poco perdiendo conciencia acerca del significado moral de muchos de sus “hechos” o acciones -preventivas o terapéuticas- elevando, como veíamos antes, los “hechos” a la categoría de resolución moral.
MODELOS DE FUNDAMENTACIí“N EN BIOí‰TICA
Ha sido Gracia (7) el que ha detallado con más acierto el proceso de gestación de la denominada “ética de los principios” o “principialismo”. En efecto, fue en 1974 cuando el Congreso de EE.UU. creó la National Commissionfor the protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, con la indicación de que llevara a cabo una amplia investigación y estudio a fin de identificar los principios éticos básicos que deberían orientar la investigación con seres humanos en las ciencias del comportamiento y en biomedicina. Cuatro años después, el grupo de expertos publicó el que se puede considerar como el documento más importante de la bioética norteamericana: el Informe Belmont. Los expertos, tras hacer hincapié en la dificultad de aplicar los códigos históricos -como, por ejemplo, el de Nuremberg- al problema que les había sido encomendado, elevaron a consideración de los legisladores unos “principios éticos básicos” entre aquellos aceptados por la tradición del país, que consideraron particularmente relevantes: los principios de respeto por las personas (hoy más conocido como “principio de autonomía”), beneficencia y justicia.
La Comisión reconocía que otros principios también podrían ser relevantes, pero hacía énfasis en el valor de estos tres. Además, entre las aplicaciones más inmediatas de los tres principios éticos básicos destacaban el “consentimiento informado” (que debería contener tres elementos: información, comprensión y voluntariedad), la “evaluación del riesgo y el beneficio”, y la “selección de los sujetos”. En suma, un documento breve, que supuso un nuevo enfoque metodológico y procedimental, en el modo de juzgar la validez ética de las acciones médicas.
Por “respeto a las personas” la Comisión establece dos convicciones éticas: la primera que todos los individuos deberían ser tratados como entes autónomos, y la segunda que las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. Respetar la autonomía por parte del profesional sanitario es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas así consideradas y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que estas produzcan un claro perjuicio a otros. Como subraya Gracia, el concepto de autonomía de la Comisión Nacional no es kantiano -el hombre como ser autolegislador- sino algo mucho más práctico, según lo cual una acción se considera autónoma cuando ha pasado por el trámite del “consentimiento informado”.
El “principio de beneficencia” es considerado por la Comisión como una “obligación”. Por él se entiende la obligación de hacer o buscar el bien del enfermo. El documento rechaza que la beneficencia se haya de entender “como un acto de bondad o caridad que va más allá de la estricta obligación”. La obligación de la beneficencia se ha de formular sobre la base de dos reglas: l) no hacer daño (principio que posteriormente se desgajaría y vendría a ser denominado de “no-maleficencia “) y 2) extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos.
Tabla 2. Algunos ámbitos de debate en Bioética Clínica y Salud pública
|
RESPETO A LA VIDA
|
TRANSMISION DE LA VIDA
|
OTROS íMBITOS
|
|
– Aborto |
– Esterilización anticonceptiva |
– Anticoncepción |
|
– Eutanasia |
– Píldora abortiva |
– Enfermo terminal |
|
– Destrucción de embriones |
– Eugenesia |
– í‰tica pediátrica |
|
– Investigación básica |
– Inseminación artificial |
– Terapia génica |
|
– FIVET |
– Diagnóstico prenatal |
– Cirugía de la asignación de sexo |
|
– Congelación de embriones |
– Consejo genético |
– Asignación y limitación de recursos |
| – Transplante de tejido fetal | – Terapia sexual |
– Secreto profesional |
|
– Elección de sexo |
– Ensayos clínicos |
|
| – Clonación | -Trasplantes | |
|
– Modificación del comportamiento |
||
|
|
|
– Drogadicción |
Por fin, el tercer principio o de justicia es vinculado por la Comisión a “la imparcialidad en la distribución de las cargas y los beneficios”, por aquello de que “los iguales deben ser tratados igualitariamente”. Siempre, obviamente, desde la perspectiva de la experimentación con seres humanos.
Cinco años después, en 1979, Beauchamp -que había participado en la Comisión Nacional- en colaboración con Childress (8), un deontologista, aplicarían el modelo de los principios a la ética clínica. Pese a que sus fundamentaciones éticas diferían consiguieron abocar a unas mismas “reglas” sobre principios y procedimientos. Reconocen sus diferencias en los planos teóricos de la ética, pero admiten que con los “principios” en la mano consiguen llegar a decisiones idénticas sobre los mismos dilemas éticos. La novedad de su aportación a la bioética de principios es la distinción tajante entre “no maleficencia” y beneficencia, una diferencia aceptada por la moral tradicional. Como ejemplo de esta diferencia, los autores traen a colación el ejemplo de que en Medicina no es igual matar (por ejemplo, la eutanasia activa) que dejar morir (eutanasia pasiva): la primera, matar, es siempre inmoral -contradice el principio de no-maleficencia-; la segunda, dejar morir, puede abundar en serios argumentos a favor de qué es lo que conviene hacer en algunos casos, y podría significar lo mejor para el enfermo, sería pues una acción de beneficencia.
Una segunda novedad -y ésta es verdaderamente clave para entender la debilidad del principialismo originario- es la solución propugnada acerca del modo cómo resolver el conflicto generado cuando, tras el análisis de un caso clínico, la evidencia revela que dos principios, al menos, se hallan enfrentados. Para resolverlo echan mano de la distinción que David Ross9 propuso entre deberes “Prima facie” y deberes “actual” (reales, efectivos). Los cuatro principios son considerados obligatoriamente deberes prima facie -esto es, que si no aparecen enfrentados existe siempre la obligación de respetarlos-, pero en caso de conflicto habrá que conceder prioridad a uno de ellos sobre los demás, el cual pasaría a ser deber actual, esto es, efectivo, el que prevalece. En el mundo norteamericano, en el espíritu del Informe Belmont, el principio de autonomía ha sido, de hecho, el principio que ha prevalecido y que sigue deshaciendo los conflictos.
En nuestro país Gracia ha modificado el modelo originario de los principios, dotándoles de mayor racionalidad ética y solidez doctrinal. El modelo, que vamos a denominar principialismo jerarquizado 10 ancla sobre el modelo de estructura racional de la ética de Zubiri, donde el esbozo moral -es decir, los cuatro principios- se jerarquizan en dos niveles (tabla 3), los cuales surgen de modo natural del propio sistema de referencia. Según el autor los principios de no-maleficencia y justicia son, de algún modo, independientes del principio de autonomía y jerárquicamente superiores a él porque obligan moralmente siempre, incluso contra la voluntad de las personas, en este caso de los enfermos: por ejemplo, nadie puede quitar la vida a un enfermo (principio de no-maleficencia). Es en este primer escalón donde se postula la mayor exigencia del “bien común” sobre el “bien particular” de la autonomía. En el segundo escalón, el principio de la beneficencia no es enteramente separable del de autonomía. La no-maleficencia expresa, por otra parte, el criterio universal de hacer bien a todos no haciéndoles el mal, mientras que la beneficencia proporciona un concepto de bien que parece referirse, en la concepción del autor, a un bien particular. Por eso ese bien particular está densamente adherido a la autonomía.
El primer escalón o nivel 1, constituido por no-maleficencia y justicia viene a representar una “ética de mínimos”, lo mínimamente exigible para dar carácter ético al acto médico o sanitario y siempre un verdadero deber. Beneficencia y autonomía son el nivel 2 y cuando siguen al nivel 1 convierten el acto médico en una “ética de máximos”, transformando la acción de cumplir el mero deber en satisfacción del paciente, en felicidad. El primer nivel es exigible por el Derecho, el segundo sería específico de la Moral. El nivel 1 sitúa el acto médico ante un deber universal -de universalización-, el nivel 2 en un rango de exigencia ética mayor pero de particularización.
Tabla 3. Racionalidad ética y pasos en la metodología del principialismo jerarquizado
(modificado de Diego Gracia, 1991)
|
I. EL SISTEMA DE REFERENCIA MORAL |
|
* La premisa ontológica: el hombre es persona, y en cuanto tal tiene dignidad y no precio |
|
* La premisa ética: en tanto que personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto |
|
II. EL ESBOZO MORAL |
|
í— Nivel l: No-maleficiencia y justicia |
|
í— Nivel 2: Autonomia y beneficencia |
|
III. LA EXPERIENCIA MORAL |
|
í— Consecuencias objetivas o de nivel 1 |
|
í— Consecuencias subjetivas o de nivel 2 |
|
IV. LA VERIFICACií“N MORAL |
|
í— Contraste el caso con la “regla” |
|
í— Compruebe si es posible justificar una ‘excepción’ a la regla |
|
í— Contraste la decisión tomada con el sistema de referencia |
|
í— Tome la decisión final |
Como puede apreciarse, dentro de las dificultades de las éticas formales, el principialismo de Gracia racionaliza la acción moral y dota al procedimiento de un mayor rigor ético, constituyendo, a juicio de su autor, una ética formal de bienes.
Otro marco ético de influencia en la Medicina es el utilitarismo. Este modelo filosófico ha sido considerado como paradigma de la teoría consecuencialista y se le ha venido a considerar como una doctrina coherente, aunque muy controvertida desde el punto de vista de otras perspectivas, el consecuencialismo no aparezca tanto como una forma alternativa de justificación moral de la conducta, cuanto como una alternativa a la moral misma, pues su propósito de integrar la moralidad en una teoría general de la racionalidad práctica equivale, en realidad, a reducir la moralidad a mera prudencia. La teoría consecuencialista sostiene que, en una situación dada, la acción moralmente correcta es la que produce el mejor resultado global posible, desde una perspectiva impersonal que concede igual peso a los intereses de todas las personas afectadas. En suma, que la corrección moral de una acción depende de sus consecuencias buenas o malas. El cientificismo positivista que impregna a la ciencia médica en el último siglo, al limitar el conocimiento moral a registrar los “hechos” en un contexto de realidades científico-técnicas -prescindiendo de sus significados en el plano moral- ha sido fácilmente captado por esta filosofía utilitarista, sobre todo en el mundo de la Salud Pública, donde la limitación de los recursos económicos para Sanidad impone a los administradores la expectativa de la elección de un destino u otro para esos fondos. Es fácil comprender que la medida de las consecuencias, utilidad o beneficio de una determinada decisión, se haya constituido en la base moral formal que determina la decisión, y que la consecuencia -por ejemplo la relación costeleficacia- determine la base moral de la política a seguir. Desprovista de una concepción moral previa de la vida y de la justicia, de una correcta idea de la persona, el utilitarismo en Medicina puede conducir a graves excesos- *(1), al siempre interpretar la naturaleza humana en sentido colectivo, de manera que “ser fin en sí mismo” -axioma de las éticas contemporáneas- ya no es un atributo esencialmente inherente a las personas individuales sino a los agregados de individuos que integran los estados sociales. La fijación de prioridades en Medicina en una sociedad individualista y ultraliberal -una actividad plena de sentido ético- podría quedar reducida, en el espíritu del utilitarismo, a mera racionalización estratégica.
Una teoría competitiva del utilitarismo es la ética deontológica o kantiana, pues ésta hace énfasis sobre la condición inviolable de la persona humana, a la que siempre habrá que considerar fin de sí misma y nunca jamás como medio. Esta condición fundamenta su derecho inalienable a no ser tratada de cierta forma por otros -por ejemplo, por los médicos o los investigadores- e impone la prohibición estricta de tratarla de esa forma. Surgen así los derechos fundamentales de los individuos, y para los profesionales de la Sanidad la cuestión de sus deberes y obligaciones básicas respecto de los enfermos. Por lo tanto, desde esta perspectiva, determinados beneficios para una comunidad deben ceder ante los inalienables derechos individuales de algunos de los miembros de esa comunidad. Exponer la vida de un paciente sin su consentimiento expreso, para experimentar un fármaco que se prevé que puede salvar la vida de muchos, es profundamente inmoral desde esta ética deontológica.
Es obvio que esta defensa del interés particular, individual y personal, sobre los intereses colectivos representa un indudable progreso moral. El interés del modelo deontológico sigue vigente, aunque exige un esfuerzo por parte de los médicos para poner al día los códigos.
En el mundo de la Medicina la idea de los “deberes” médicos cristalizó en los Códigos deontológicos, que mantienen su validez si son objetivamente sometidos a las oportunas revisiones. Al menos siempre son el testimonio de un modo de ser histórico, de una secular tradición moral.
Para finalizar, aunque seguramente otros planteamientos de ética han influido en la bioética civil y moderna, es interesante abordar en esta perspectiva de la bioética otras dos peculiares concepciones éticas que configuran, en nuestros días, el horizonte de la filosofía moral en el mundo sanitario y ciencias de la vida. Nos vamos a referir al paradigma moral dialógico, ética del discurso o ética de la comunicación, y al neocontractualismo.
El paradigma moral dialógico se ha ido desarrollando en Alemania desde los años setenta, inspirado en las pretensiones fundamentadoras de Kant, y como reacción contra el subjetivismo radical existencialista y contra el emotivismo, doctrinas ambas que niegan radicalmente la esencia y la existencia de cualquier verdad moral. Sus máximos exponentes, Apel 12 y Habermas 13, retornan al reconocimiento de la validez y por tanto de la obligación de “lo bueno” como principio de lo que “debe ser”. En el ámbito práctico sostienen que es posible, desde la razón, un conocimiento inter-subjetivo de las normas más correctas. Como otras éticas modernas se trata de una ética formal, es decir, no viene a proponer normas de conducta o valores morales concretos sino principios procedimentales, un método a través del cual elegir las normas a fin de que éstas sean racionales y correctas. El procedimiento formal aquí no es otro que el diálogo entre los afectados por una norma, en el que se parte ya de unos supuestos (que éste se produzca en un clima de verdad, que el discurso sea inteligible por ambos, correcto, orientado al acuerdo, etc.), es decir, en una situación ideal de diálogo (Habermas). La ética del discurso (del diálogo entre discursos) se considera deontológica.
Aquí, como puede verse, tampoco el contenido u objeto* (2) de las acciones médicas determina su corrección moral, sino que la moralidad del acto se hace depositar sobre el procedimiento de la comunicación. En suma, adquirirían básicamente la condición de correctas sólo aquellas normas que todos los hombres pudieran admitir.
En el mundo médico, la repercusión de estos planteamientos éticos es indudable, pues proyecta la imagen deseable del médico: atento, buen informador. dialogante y tolerante, virtudes que son muy apreciadas por los pacientes. Como veremos más adelante, quienes previamente, por la fuerza de sus convicciones morales, se ven incapaces de ceder en un diálogo acerca de acciones o actos cuyo cumplimiento estiman intrínsicamente rechazable -inmoral- jamás podrán ir a un diálogo del acto médico en la disposición a priori que exige el discurso. Con todo, la ética de la comunicación puede servir de base a un exigible diálogo en las sociedades democráticas acerca de los deberes mínimos que habrían de ser obligatorios para todos, para defender, en el contexto del pluralismo moral de la sociedad, unos mínimos, unas normas éticas que todos deberíamos respetar]5. Como ha destacado Gracia, el modelo ha permitido ya apuntar el valor y la racionalidad de las normas mínimas (“ética de mínimos”) en la Medicina y en la vida social. De hecho, en Francia el “Comité Consultivo Nacional de í‰tica para las Ciencias de la vida y de la Salud” ha integrado la ética dialógica de origen alemán con el personalismo francés y especialmente con la denominada “filosofía de la reciprocidad de las conciencias” (Nédoncelle, Ricoeur, Lévinas), lo cual ha permitido por vía de diálogo racional la afirmación -a propósito del uso de los tejidos fetales- de que el embrión humano o feto “es una persona humana…….. desde el inicio, y que por tanto, debe ser tratado con respeto y no como mero material de laboratorio o de comercio…… una afirmación elemental, por obvia, para los que afirman la dignidad de la persona humana también como corporeidad, pero con indudable carácter afirmativo en el seno de una sociedad pluralista. Más recientemente el “Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina” (1996), elaborado por el Consejo de Europa, y el más reciente protocolo adicional sobre prohibición de clonar seres humanos (1997), de la Unesco, son buenos ejemplos de este modelo. En suma, no cabe duda de que, para quienes creen que la razón puede allegar a las fronteras de la eticidad de las acciones humanas, la ética de la comunicación contiene, dentro de su calculada limitación, elementos muy positivos de significado no desdeñable.
El paradigma moral neocontractualista se ha relacionado con la ética biológica. Pues la tesis básica de ambas tendencias neo-kantianas vendría a sostener que tanto la corrección o eticidad de las normas como su justificación racional no se basan en una serie de verdades morales inmutables y universales, que pueden ser conocidas por todos los hombres, sino que la rectitud y la racionalidad de las normas depende, sobre todo, de si pueden llegar a ser consensuadas o acordadas por medio de procesos argumentativos.
La posición original de los individuos, en el contexto de una discusión o deliberación (pensemos en una decisión médica que muestra el desacuerdo inicial entre paciente y médico) se inicia en términos de procedimiento: la racionalidad o la justificación de unos principios o de una norma de justicia emanaría exclusivamente del procedimiento de su elección, y no de la coincidencia mayor o menor respecto de una “verdad” moral previa al procedimiento o al acuerdo, como sustentaría un partidario del discurso.
El plano de los interlocutores es el deseo de ser imparciales, configurar una posición simétrica y abocar a un acuerdo entre individuos iguales, autónomos y libres. En el modelo propugnado con Engelhardtl6 la única fórmula que asegura el contrato es la idea de vaciar de contenidos morales a la ética, a fin de asegurar entre médico y enfermo o en la política sanitaria la lógica de una negociación pacífica y civil. “El precio que hay que pagar por la libertad -dice el autor- son la tragedia y la diversidad”.
Relación médico-enfermo radicalmente relativista, contrato de servicios, ausencia de compromiso moral dotado de contenido y desaparición, en suma, de la moral.
Otros modelos bioéticos de interés son el casuismo, el enfoque clínico y la ética sociobiologista, cuyos fundamentos esenciales vamos a resumir.
a) El enfoque casuista ha sido vehiculado en EEUU dentro del mundo de la bioética civil por hombres como Albert Jonsen y Stephen Toulmin, para quienes el procedimiento tradicional de la ética médica había sido siempre la discusión de los casos o de los dilemas concretos a la luz de unos mismos principios. Por esta razón histórica 10,s autores rechazan cualquier intento de elaborar una teoría ética de carácter universal y con pretensiones de valor absoluto, que piensan es irreal. Argumentan que en Etica el procedimiento no debe partir nunca de los principios sino de las situaciones individuales. El resultado son juicios morales que sólo aspiran a ser probables, no ciertos. Cuando la tradición moral de una profesión genera acuerdos masivos de conducta suelen cristalizar “máximas” morales que todos sus agentes respetan y que tienen un indudable valor moral. Estamos aquí ante la recuperación de la vieja sabiduría de las profesiones vinculadas a responsabilidades entre personas directamente vinculadas por una decisión moral o norma. El planteamiento casuista, aunque de formulación laxa, no deja de contener una profunda realidad moral, que de alguna forma hace emerger un cierto celos de la conciencia médica, de una “sabiduría” por encima de la retórica, los conceptos y las formulaciones a priori. Es un proceder muy extendido en el mundo norteamericano y, por extensión, en muchos lugares del mundo.
b) El enfoque clínico es un modelo de racionalidad ética, también generado en el seno del mundo médico norteamericano, cuya fundamentación no sigue el modelo de los principios ni tampoco las éticas de la virtud. Su inspiración proviene directamente de la Medicina y más concretamente de la clínica. En su formulación juega un papel importante la historia clínica del paciente, a la que algunos convierten, de modo práctico, en el punto de partida para el proceso racional de toma de decisiones: los datos médicos se convierten en una regla moral (Thomasma, 1978). En estos procedimientos de análisis de la relación médico-enfermo, los autores intentan armonizar los “hechos” objetivos (la enfermedad, el criterio terapéutico más científico, la condición social del enfermo, etc.) y los “valores” en juego, tanto del enfermo, como de su familia y el médico. El procedimiento aboca finalmente a una racionalización de las decisiones y ordena, con arreglo a criterios prácticos, los valores a respetar. El modelo clínico está muy extendido y a él se inscriben bioéticos tan prestigiosos como Edmund Pellegrino, Kieffer o Cortado Viafora entre otros. El modelo cuenta con la simpatía del autor, aunque se reconoce en él una insuficiente delimitación de los valores en juego.
e) El sociobiologismo propugna una ética basada en el evolucionismo. Este tipo de planteamiento lleva a considerar como éticamente correcto cuanto favorece biológicamente a la evolución de la especie. Desde esta visión, el individuo puede ser sacrificado en aras del conjunto biológico. El ethos de una sociedad es un problema de genes y un producto de la selección natural. Según esta teoría, en el cosmos hay varias formas de vida que están en evolución y dentro de ellas se encuentra la sociedad humana. Los valores de la sociedad no solo registran una lectura historicista, sino biológica, que se expresaría mediante genes regidos por la lógica del “gen egoísta”. En efecto, el género humano -el homo sapiens sapiens- al ser susceptible de ser explicado de modo natural y físico-químico, en la medida en que evoluciona, crea -por decir así: inventa- la socialización del hombre, la cultura, la técnica, incluso a Dios. Dios en el concepto sociobiologista de Richard Dworkin es una respuesta tranquilizadora de los genes humanos para responder a preguntas que no se podían de otro modo explicar, como la realidad del sol, el rayo, el trueno o la existencia después de la muerte. El hombre sería una máquina programada para experimentar amor y ternura por sus hijos… y así sucesivamente. Como el óvulo humano es un simple problema de química orgánica, es obvio que cabe experimentar con él discrecionalmente, ya para curar en el futuro las enfermedades hereditarias o para modificar a voluntad, si se desea, los genes del comportamiento. Peter Singer, el conocido bioético, es consecuente con estas ideas y propugna que debería estar permitido acabar con la vida de los niños malformados, incluso después de nacer. El campo de la eugenesia se abre a esta ideología como su inevitable correlato, puesto que el hombre para esta mentalidad radical y materialista no posee dignidad, sino, a lo sumo, valor. El derecho supremo es una determinada interpretación de la evolución, o, lo que es igual, la negación del derecho, el puro cinismo. Aunque no formulada de modo sistemático, esta visión es compartida por algunos científicos y hombres de la investigación básica en el campo de las ciencias de la vida.
UNA PERSPECTIVA DE LAS í‰TICAS MODERNAS
Como veíamos anteriormente la gran pregunta en el mundo de la bioética es qué visión o teoría moral puede ofrecer mayor fundamento para responder al reto de los grandes dilemas que emergen en el campo de la Medicina y la investigación aplicada. La bioética aspira a una base de acuerdo común que permita abarcar diferentes ideologías y religiones y estar al alcance de todas. Pero esto, a todas luces, parece una irrealidad. Todo lo más será posible la búsqueda de acuerdos parciales, consensuados, para servir de guía a legislaciones posteriores: como es el caso del ya citado “Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina ” elaborado por el Consejo de Europa en 1996, que representa un triunfo de la ética discursiva, aunque obviamente marcada por un fuerte signo político y definida por un producto que no ha convencido a todos.
1. Ciertamente, al enjuiciar desde una óptic
Licenciatura en medicina en la Universidad de Sevilla (1966) y el doctorado en Madrid (1974) con las máximas calificaciones. Tras un periodo de especialización junto a los profesores Jiménez Díaz y Ortega Núñez, ha pasado toda su vida profesional en el Hospital Universitario "La Paz" de Madrid, siendo Jefe de la Sección de Endocrinología y Nutrición desde 1976 y desde igual fecha profesor de Endocrinología en la Facultad de Medicina de la U.A.M. Pertenece a diversas asociaciones médicas españolas y extranjeras, ha publicado más de 100 trabajos de su especialidad, y es autor del tratado "Diabetes Mellitus en la Práctica Médica" (1994). Entre 1975 y 1978 fue director de la revista Mundo Farmacéutico y ulteriormente director de la Escuela de Enfermería de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid (1985-1996). Ocasionalmente ha representado a la Santa Sede (Consejo de Europa, l981) y a España en organismos de Nutrición de la C.E.(1990). Su vinculación a la Bioética se remonta a una década, básicamente orientada a la actividad académica y como conferenciante y autor de diversas publicaciones. En 1995 fundó la Asociación Española de Bioética (AEBI), de estructura confederal, que en la actualidad se extiende por gran parte de la geografía nacional y por Latinoamérica y de la que es Vicepresidente. Su labor docente se ha centrado en la Facultad de Medicina de la U.A.M. como director de Cursos de Bioética del Doctorado (1994 -l998) y en la actualidad como Director del Programa de Bioética de dicha Facultad (1998). Forma parte del Consejo Asesor del Instituto de Bioética de la Fundación de Ciencias de la Salud desde l996.