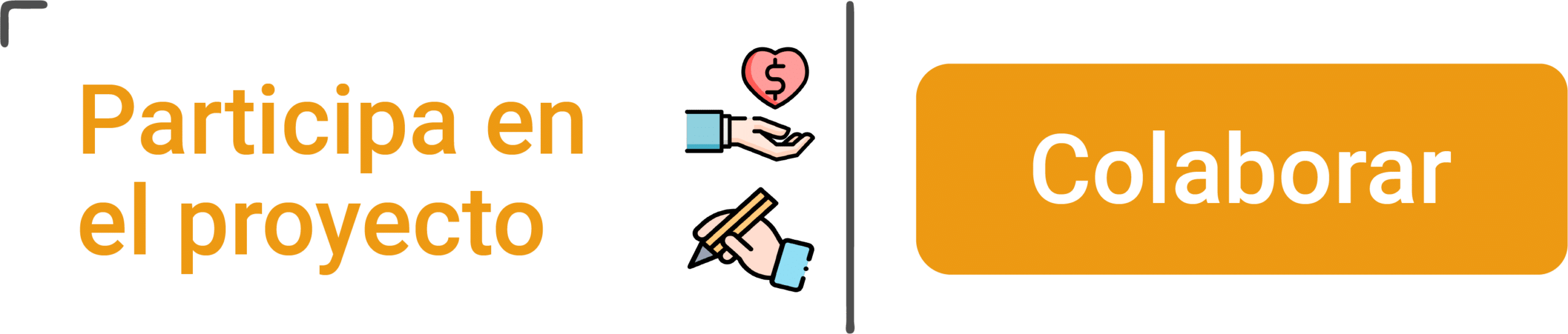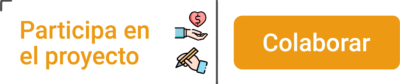I. La costumbre constituye un poder. A las buenas costumbres las denominamos virtudes, y a las malas, vicios. Los vicios o pecados habituales son aquellos en los que la conciencia ya apenas repara. Por eso, la tradición cristiana los considera especialmente perversos. Donde, so pretexto de libertad, todo vale desde el …
I.
La costumbre constituye un poder. A las buenas costumbres las denominamos virtudes, y a las malas, vicios. Los vicios o pecados habituales son aquellos en los que la conciencia ya apenas repara. Por eso, la tradición cristiana los considera especialmente perversos. Donde, so pretexto de libertad, todo vale desde el punto de vista ético, lo que se hace sin remordimiento de conciencia deviene en costumbre que transforma lo malo en bueno, y lo mismo ocurre con el sentido de la culpabilidad: parece que la propia culpa también acaba desapareciendo. De manera análoga, estamos inclinados, en la vida social, a considerar gradualmente lo habitual como normal, sobre todo si eso no hace daño a nadie de forma directa, o si ello nos ahorra identificarnos con quienes son víctimas de una normalidad inhumana, como los esclavos, las brujas, los hombres de otras razas o los niños no nacidos. En esa situación nos encontramos hoy. Las compañías de seguros de enfermedad de la República Federal alemana contabilizaron en 1987 alrededor de 200.000 muertes de niños no nacidos. La entrega de la vida humana es reconocida oficialmente en nuestro país como enfermedad; dar la muerte, como curación. El ginecólogo que no advierta a una mujer de la eventual “posibilidad” de una complicación para que pueda desembarazarse de ese estorbo a tiempo, hace punible su conducta. La abdicación del Estado social ya se ha producido, tal como había advertido el jurista y político socialdemócrata Adolf Arndt: la “indicación social” significa hoy que el Estado se declara incapaz de ofrecer alternativas que puedan evitar una muerte en las situaciones penosas. Con un cinismo poco ejemplar, mujeres embarazadas que en un determinado momento se encuentren con una sobrecarga psíquica, a veces agravada por el pánico, son reconocidas por el Estado -y con frecuencia también por el propio marido y la familia- como soberanas sobre la vida y la muerte de su hijo, así, sin más ni menos, pudiendo elegir libremente entre ambas. Si se deciden por la vida, se hacen, en consecuencia, “culpables”. En realidad, la actual manipulación de la indicación social contradice claramente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional federal. Pero ningún partido, ningún país gobernado por “cristianos” se decide, por lo menos, a reclamar el establecimiento de una disposición constitucional que devuelva a las mujeres la protección legal para sus hijos contra la insinuación extorsionadora de su entorno, para liberarlas de esa violencia contra su propia dignidad y conciencia que implica el tener que elegir entre la vida y la muerte. El pensamiento de una tal posibilidad de decisión ha penetrado incluso en las publicaciones de algunas instituciones eclesiásticas, que en ese contexto se refieren al deber de “respetar” la decisión del aborto cuando en dicho contexto se hable de “conciencia”, todo ello sin añadir que sólo una de las dos decisiones puede ser considerada, a fin de cuentas, como asumible por una persona con conciencia.
El actual estado de cosas sólo puede calificarse de perverso. Se comenzó con mentiras e informaciones manipuladas. El Dr. Nathanson ha hecho público el modo como fue planteada y puesta en marcha, en su día, la campaña para la liberalización del aborto, promovida por él mismo y por sus amigos en USA, a través de cifras sobre abortos y daños a la salud que distorsionaban las cifras reales. Las revelaciones del Dr. Nathanson representaron una catástrofe para los partidarios del aborto. Igualmente resultó falso el pronóstico de que las nuevas leyes conducirían a una disminución de las cifras de aborto. Ha sucedido todo lo contrario. En 1968 se llegó, según estimaciones fiables, a la proporción de un aborto por cada seis nacimientos. ¡Hoy son dos abortos por cada tres nacimientos! Por lo demás, es bien sabido que en las sociedades secularizadas el Derecho penal actúa precisamente como marco regulador -más bien protector- de las costumbres. Así argumentan quienes exigen hoy la agravación penal de la violación dentro del matrimonio: “Si se puede aplicar tal ley aun en los casos más extremos, entonces también es razonable que se cree una conciencia de lo injusto”. La despenalización, en la conciencia actual, se identifica de forma automática con la autorización legal. Prueba de ello es que los seguros de enfermedad públicos ofrecen como “prestación” la muerte de niños no nacidos, y que en pocos años la ética profesional de los ginecólogos ha quedado dañada gravemente. Este momento histórico se asemejaría al nazismo: el juramento hipocrático, que condena cualquier cooperación a la muerte del paciente o del feto, colgado en la pared de la sala de espera, también aquí como seña de identidad de los médicos íntegros y respetables. En tiempos de injusticia manifiesta la polarización es inevitable. ¿Es el temor a caer en extremismos la causa de que los médicos católicos en nuestro país no sean en forma alguna advertidos de que, según el Derecho canónico postconciliar, el médico que practica un aborto queda excomulgado?
El peligro que acompaña a toda radicalización es el fariseísmo. Pero dicho peligro ya no es preocupante hoy día. La condena cristiana de la arrogancia moral se ha interiorizado profundamente en nuestra cultura, y especialmente en el ambiente cristiano. Lo ha sido de tal manera que ya es frecuente que se transforme la conocida parábola de Jesús, de modo que el publicano oraría de la siguiente forma: “Te doy gracias, Dios mío, pues no soy como ese fariseo”. Este nuevo fariseísmo-publicanismo pone las cosas todavía peor, pues a la postura errónea de la autoexaltación sobre los demás añade la perversión social de la regla según la cual nadie carece de una cierta autoestima. Las prácticas de vida del fariseo -ayuno, oración y limosna- eran a los ojos de Jesús mejores que la colaboración con el poder injusto. “Fariseísmo” puede convertirse en un arma arrojadiza contra cualquier empeño por el bien o por su reconocimiento público.
II.
Desde hace algunos años se ha ido desarrollando, con una gran arrogancia teórica, un nuevo ataque contra el derecho a la vida. Su principal abanderado es Peter Singer. En el debate jurídico alemán, sus ideas han sido difundidas por Norbert Hoerster (1).
Estos autores difunden la insostenible afirmación de que el hombre es, en los primeros meses de la gestación, una parte del organismo materno y que “sólo al nacer se convierte repentinamente en un individuo humano. Este punto de vista, basado en el slogan: ‘mi vientre es mío’, es erróneo desde su base. Desde el comienzo, el nasciturus es mucho más: es un individuo perteneciente al género humano, desde el embrión hasta su conversión en adulto, recorriendo un proceso continuo de desarrollo (2). Si de ahí puede deducirse que todo hombre posee realmente derecho a la vida -lo cual, según Hoerster, carece completamente de justificación- entonces también puede serle quitado cuando concurran motivos proporcionados según lo dispone la llamada indicación social. Lo que cuestionan Singer, Hoerster y otros es que la pertenencia al género humano justifique realmente un derecho a la vida. Según ellos, tal derecho debería atribuirse, más bien, a quienes poseen ciertas cualidades y capacidades que son relevantes en este contexto, a saber, la autoconciencia y la racionalidad. Sólo tales seres son personas, y sólo las personas son titulares del derecho a la vida. Los embriones no son personas; tampoco lo son los niños en el primer año de vida, los que padecen una grave invalidez mental o los que sufren demencia senil en los asilos. Por tanto, todos esos grupos humanos, en principio pueden ser entregados a la muerte, así como también otros, cuando concurran motivos de carácter sociopolítico o de higiene social. Esta pretensión es ya notoria en los Estados Unidos. El derecho a la vida de un cachorro de una especie animal superior está por encima del de un niño de un año, según Singer. Quienes se oponen al aborto predijeron ya hace tiempo la irrupción de sus terribles consecuencias, y entonces fueron acusados, de forma irresponsable y poco noble, de manipular para producir temores infundados. Esta nueva generación de partidarios del aborto se caracteriza porque son lo suficientemente honrados como para exponer esas consecuencias abiertamente. En todo caso, intentan suavizarlas de tal modo que el efecto “schock” sobre personas que hayan crecido en el ambiente tradicional judío o cristiano, no sea demasiado grande. De acuerdo con sus convicciones filosóficas, Hoerster pretende establecer el nacimiento como punto donde comienza a tener vigor el derecho a la vida, considerando las cosas desde el punto de vista jurídico, pues esa frontera resulta claramente insuficiente atendiendo a otros aspectos del problema. De todas formas, esto no resulta plausible, ya que ese límite es cualquier cosa menos claro. Esto implicaría, por ejemplo, que un parto prematuro de seis meses deviene protegible, mientras que podría aniquilarse impunemente a niños de nueve meses todavía no nacidos. El cuerpo de la madre se convierte, así, en el lugar más inseguro del mundo. En cambio, llegar al primer año de vida es un punto mucho más claro, y aunque no se diera ninguna razón objetiva para reconocer el derecho a la vida a los niños en el primer año de vida, existen motivos relacionados con la seguridad jurídica que, ciertamente, no se pronuncian contra ese plazo.
Quienes desean separar las nociones de “hombre” y “persona” todavía no han ponderado realmente, a fondo y hasta el final, las consecuencias de ello. De acuerdo con una concepción bien fundada filosóficamente desde el punto de vista de la tradición, es persona todo ser de una especie cuyos miembros poseen la capacidad de alcanzar la autoconciencia y la racionalidad. Por tanto, si sólo fueran personas aquellos seres que, en efecto, poseen dichas cualidades en acto, en ese caso a cualquier hombre dormido podría serle impedido despertar vivo, pues mientras duerme, claramente no es persona. El deber de proteger su vida -cuando se queda dormido sin el temor de no volver a despertar ya nunca- cesa, en todo caso, según nuestros deseos. Otro filósofo de la misma orientación, Derek Parfit, nos dice que ese miedo es verdaderamente irracional, por lo que deberíamos apartarnos de él (3). Desde luego, quien se despierta de un sueño no puede ser precisamente el que se durmió, por razón de lo cual la persona queda anulada durante el espacio intermedio (el sueño). Es, por tanto, otra persona, que únicamente ha heredado, por así decirlo, los recuerdos de la persona anterior a causa de la continuidad corporal del organismo. La reducción de la persona a determinadas situaciones actuales como son la autoconciencia y la racionalidad, deshace, en fin, la noción general de persona. No hay en absoluto personas, sino sólo algo parecido a “situaciones personales” de unos organismos. Es notorio que esto contradice nuestras intuiciones más elementales y espontáneas. Este punto de vista resulta contradictorio en sí mismo, por cuanto los estados de la conciencia personal no pueden describirse en modo alguno sin recurrir a algo así como una identidad del hombre y de la persona. Cuando decimos: “Yo nací aquí o allá”, con ese yo no mencionamos una conciencia del yo, que no poseíamos en absoluto en el momento de nacer, sino que nos referimos al ser, que ya era, al que es antes de que pudiera decir “yo”. De igual manera se expresa la madre al hablar a su hijo, ya crecido, de “cuando estaba embarazada de ti”. Ella no dice: “Cuando yo estaba embarazada de aquel individuo del que más tarde saliste tú…”. Que la madre considere, desde el principio, al hijo como persona, como un “tú”, implica la condición para que el hombre logre aquellos estados de conciencia que serán después lo que le caracteriza como persona. Los niños adquieren la racionalidad y la autoconciencia únicamente en el medio lingí¼ístico, pero las adquieren en la medida en que la madre les habla como seres que ya “son” personas. La madre sonríe al bebé, y sólo así éste aprende a devolverle la sonrisa. Ningún hombre aprendería las formas expresivas del ser personal si no se le tratara ya desde el principio como persona, y no como una especie de ser vivo condicionado.
La personalidad es, por tanto, el elemento constitutivo del ser humano, no una cualidad suya y, desde luego, en ningún caso, una cualidad adquirida gradualmente. Puesto que por detenninadas características se reconoce como personas a los individuos normales de la especie homo sapiens, hemos de considerar personas a todos los individuos de esa especie, incluso a aquellos que todavía no están en condiciones de manifestarlas.
III.
De aquí se deducen otras consecuencias importantes. Quienes exigen una protección eficaz para la vida serán acusados de muy diversas maneras con el argumento de que ellos intentan imponer a los demás sus ideas morales, ideas que presentan una imagen de lo humano completamente diferente. Esto no debe ocurrir en una sociedad pluralista. Tal argumento no tiene sentido. El que está convencido de que determinados seres son personas está obligado a luchar por los derechos de ellas. Al que lucha contra la esclavitud porque tiene el convencimiento de que es inhumana, no se le puede exigir que respete las convicciones del negrero. Si existen unos derechos, entonces éstos justifican precisamente la independencia de alguien respecto al juicio de conciencia de otras personas. Esto se reconoce incluso en el debate acerca de la protección de los animales. Los defensores de los animales no dicen que quienes opinen que se puede experimentar con animales no deberían hacerles sufrir. Quien no acepta ese sufrimiento podrá, evidentemente, hacer sufrir a los animales, pero en ningún caso se le puede obligar a aceptar la concepción de los animales que poseen sus protectores. Los protectores más bien dicen, y con razón: “Los animales sufren. Y por ello hay que hacérselo saber a los hombres que no lo ven así, para que asuman ese hecho y traten de evitar que se ocasionen ciertos padecimientos a los animales”.
Análogamente, quien no cree que los niños no nacidos son personas humanas, debe no obstante reconocer que aquel que sí lo cree tiene el deber de luchar por el derecho que tienen a ser respetados como personas. Si así no lo hiciera, sería señal de que no está realmente convencido de ello, o bien debería esta cobarde postura gravar sobre su conciencia. Todo ello en la medida en que las posiciones morales de una y otra parte no son simétricas. Debería poseerse, pues, una completa certeza de que los niños no nacidos no son personas para poder justificar que sean entregados a la muerte. Cualquier duda, cualquier incertidumbre en ese punto sólo puede obrar, razonablemente, a favor de la vida. Aquel que dispara sobre un objeto en movimiento por el bosque con la duda de que pueda tratarse de una persona, por lo menos es condenado por homicidio culpable.
IV.
¿Qué hacer? Es necesaria una modificación de la ley, que haga del
aborto nuevamente un acto ilegal, aunque esto no constituye de ningún modo condición suficiente para que pueda confiarse en que mejorará algo la situación. Menos deseable aún sería una vuelta a la situación anterior a la modificación del § 218 (del Código penal) y a los supuestos arcaicos allí contemplados. Es sabido que se aborta y se seguirá abortando frecuentemente en algunas sociedades arcaicas, e incluso en sociedades cristianas. Las cifras de aborto en Polonia y en los Balcanes son muy elevadas y lo fueron siempre. La campaña para la liberalización del aborto ha exagerado las cifras de manera tendenciosa, pero tiene el mérito de haber expuesto las cosas a la conciencia general por primera vez.
Hasta entonces, el aborto se había movido en la oscuridad, no había sido autorizado pero sí tolerado tácitamente por la sociedad, a semejanza de la prostitución. Era punible pero no se hizo un gran esfuerzo por hacerlo desaparecer. Con la campaña de liberalización, este tabú -y con él, la doble moral ligada al mismo- quedó eliminado. El problema fue trasladado a otra posición con plena conciencia. Pero tal toma de conciencia es siempre ambivalente: nos puede llevar a que, por primera vez, en una sociedad ilustrada del bienestar pueda ser protegida, con plena coherencia, la vida humana. Los bajos fondos pueden quedar limpios. El otro posible efecto perverso es que ahora se da muerte a las vidas humanas de forma abierta y clara. Esta situación es peor que el estadio anterior de oscuridad, porque ahora toda la sociedad asume una responsabilidad por la muerte. La muerte es reglamentada oficialmente, reconocida y admitida. En el curso que ha tomado la situación, han aparecido ciertos impedimentos como la necesidad de acudir a los servicios sociales de orientación, que deben extender unos certificados que se requieren para que un aborto no sea perseguido penalmente. De esta forma, también las iglesias, en su esfuerzo por evitar los abortos, quedan comprometidas con el sistema. Se impone así un cinismo que es por completo ajeno a lo que ocurría tradicionalmente en nuestras sociedades, y cuyas consecuencias son imprevisibles.
Las sociedades tradicionales son siempre hipócritas, en una cierta medida. Pero en el siglo XVIII era obligado decir: “La hipocresía es la reverencia del vicio ante la virtud”. El hipócrita todavía reconoce que existen ciertas reglas que miden lo verdadero y lo falso. Así, la discusión abierta sobre el aborto podría haber resultado enteramente positiva, también para la Iglesia, porque también la Iglesia había cerrado persistentemente los ojos fuera del confesionario y de la caridad privada que, por supuesto, no es de despreciar. Ella, y no los liberalizantes, debería haber abierto el debate y, ciertamente, bastantes años antes. Deberíamos haber discutido sobre aquellas cifras nebulosas. Deberíamos haber llamado a un cambio en la situación general. En lugar de eso, se confundió la sensatez con una tendencia característica de las modernas civilizaciones, la tendencia de tratarlo todo mediante la técnica, incluso la misma vida humana. La fabricación de hombres en laboratorio, el aborto, la prolongación o extinción artificial de la vida humana: todo ello conforma un gran fenómeno al que subyace la pretensión de dominar definitivamente la vida humana.
Nunca como hoy ha sido tan importante el pensamiento de la creación, nunca ha sido éste tan opuesto a la corriente dominante en la civilización. Hoy es clara la alternativa: el cinismo público contra la vida humana o la protección efectiva de la misma. El final de la doble moral es equívoco: después de ese final todo puede ser mucho peor, o mejor incluso de lo que era antes.
(Título original:”Sind alle Menschen Personen?”, publicado en la revista “Communio”, 1990, pp. 108-114. Traducción: Ricardo Barrio Moreno y José Mª Barrio Maestre)
Notas bibliográficas:
1 Vid. N. Hoerster: “Ein Lebensrecht fí¼r die menschliche Leibesfrucht?”, Juristische Schulung, n. 29 (1989), pp. 172 y ss.
2 Ibídem.
3 Vid. D. Parfit: Reasons and Persons, Oxford, 1984.
(Publicado en Cuadernos de Bioética 31, 3º 1997, PP. 1027-1033)
Profesor emérito de la Universidad de Munich. Además, ha sido profesor visitante en las Universidades de Río de Janeiro, Salzburgo, París (La Sorbona), Berlín, Hamburgo, Zurich o Moscú. También se le ha galardonado con diversas distinciones: doctor honoris causa por las Universidades de Friburgo (Suiza), Santiago de Chile, Universidad Católica de América y Universidad de Navarra. Ha recibido también la Medalla Tomás Moro (1982) y la Cruz del Mérito de Alemania (1ª clase, 1987). Asimismo, es "Officier de I"Ordre des Palmes Academiques" (1988), miembro fundador de la Academia Europea de las Ciencias y de las Artes y miembro de la Academia Pontificia Pro Vita en Roma. Su obra está principalmente dedicada al ámbito de la filosofía práctica. Destacan sus escritos Crítica de las utopías políticas (1977, 1980), Ética: Cuestiones fundamentales (1987), Lo natural y lo racional: Ensayos de antropología (1987, 1989), Felicidad y benevolencia (1991) y Personas: Acerca de la distinción entre algo y alguien (1996, 2000).