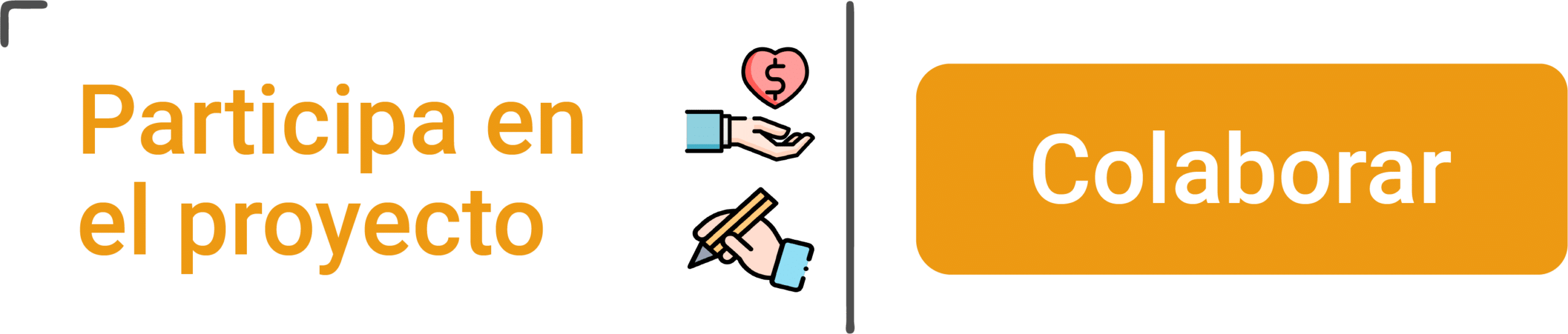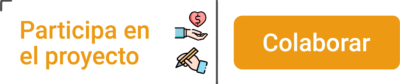La presente situación cultural sigue marcada por el gran debate acerca del final de la modernidad que se inició hace una década, aunque sus precedentes se remontan al período de entre-guerras. La polémica misma ha perdido fuerza, pero no está cerrada, y todas las discusiones actuales vienen a ser -en …
La presente situación cultural sigue marcada por el gran debate acerca del final de la modernidad que se inició hace una década, aunque sus precedentes se remontan al período de entre-guerras. La polémica misma ha perdido fuerza, pero no está cerrada, y todas las discusiones actuales vienen a ser -en un sentido u otro- algo así como corolarios de esta discusión básica.
Otro condicionante que es preciso tener en cuenta desde el principio es la revolución de 1989, es decir, la inesperada y abrupta caída del bloque soviético, con sus secuelas también inesperadas y, en buena medida, decepcionantes. El papel jugado por Juan Pablo II en el inicio de este proceso tiene un sentido emblemático desde la perspectiva de la nueva evangelización de la cultura, que es el que voy a adoptar en esta exposición.
El gran interés de la polémica sobre el final de la modernidad estriba en que, al hilo de ella, la situación cultural se desbloquea. Empieza a ser posible cuestionar públicamente las tesis dominantes durante dos siglos -al menos- en Europa y en Norteamérica. Tales tesis son, básicamente, las de la Ilustración: la implacable racionalización del mundo y la sociedad a través de la ciencia; el progreso histórico indefinido; la democracia liberal como solución de todos los problemas sociales; la revolución como método fundamental de liberación de los pueblos y de los individuos.
La toma de conciencia de la crisis de la modernidad viene dada por la evidencia histórica de que ninguna de estas anticipaciones se cumple. Acontecen, sin duda, múltiples “progresos” de los que ninguno de nosotros estaría dispuesto a prescindir; pero la magnitud de “efectos perversos” es tal que -por señalar sólo uno de los aspectos de esta equivocidad- estamos ya en condiciones de hacer balance del siglo XX como el más sangriento de la historia de la humanidad.
La amplitud y profundidad de esta gran decepción no es casual: apunta a las raíces filosóficas de tan variadas frustraciones. El pensamiento moderno se nos presenta hoy como una ficción intelectual que se ha tornado improseguible. No han fallado ésta o aquélla aplicación, un desarrollo o el otro: lo que ha fallado es el paradigma, el enfoque básico del pensamiento moderno. El modelo que ha entrado en crisis es el paradigma de la certeza, cuyos origines se retrotraen hasta Descartes. Según este modelo, la realidad no esconde ningún misterio: sus secretos se nos desvelarán progresivamente si somos capaces de utilizar correctamente la razón, de acuerdo con un método adecuado. Si acertamos con el método -y lo ponemos al alcance de todos- se abrirá ante nosotros el panorama luminoso de las objetividades, que quedarán a nuestra disposición para transformarlas por medio de la técnica y ponerlas al servicio de la dominación de la naturaleza y de la autónoma liberación del hombre. Es el racionalismo, que separa a la inteligencia humana de la luz de la Fe, haciendo abstracción de nuestra efectiva condición creatural.
Estamos ante una gran paradoja: la racionalización a ultranza ha traído consigo la mayor explosión de irracionalismo que la humanidad ha conocido hasta ahora; la supuesta transformación humanizadora del mundo nos ha puesto al borde de su destrucción por una catástrofe atómica; la utopía de la liberación total nos ha hecho experimentar la realidad del completo sometimiento. En definitiva, lo peor de nuestras “certezas” es que no eran verdad: tenían, sin duda, elementos verdaderos de los que aún seguimos viviendo; pero no se atenían a la realidad de las cosas, sino a nuestros afanes de poder, a nuestras ansias de perfecta autonomía, a nuestro rechazo del misterio del ser y de la Providencia divina. Se impone, entonces, el cambio de modelo. Como dice MacIntyre, es preciso pasar del paradigma de la certeza al paradigma de la verdad. Según el modelo que antepone la verdad a la certeza, lo radical no es la objetividad sino la realidad. Y a la realidad no podemos acceder de manera automática, por la simple aplicación de un método racional. Tal acceso requiere un trabajoso aprendizaje que se alimenta de una larga tradición de pensamiento. En rigor, no hay ciencia sin historia, sin educación, sin comunidades de investigación, sin componentes éticos y políticos. El paradigma de la certeza era una gran abstracción racionalizante y ahora, enfrentados nuevamente con la dura realidad, hemos de renovar el paradigma de la verdad, que nos invita a relativizar nuestras representaciones intelectuales y a acudir a la compleja y misteriosa profundidad de las cosas y de las personas. Cosas y personas cuya condición creatural no se puede poner, sin más, entre paréntesis. La sabiduría no tiene en el hombre su más alta y definitiva sede. El saber humano es una participación de la Sabiduría divina. Si prescindimos programáticamente de una metafísica abierta a Dios, la propia ciencia queda trivializada y acaba por detenerse su progreso de fondo.
Casi todo lo que acabo de contar, ya lo había atisbado Edmund Husserl, el iniciador de la fenomenología (una de las positivas tradiciones de pensamiento del siglo XX), en su obra La crisis de las ciencias europeas, publicada en 1936. La fenomenología es un anti-positivismo radical. Lo que nos viene a decir es que no conocemos los estados de nuestro cerebro -como todavía le oí decir hace unos meses al sociobiólogo Dworkins- sino que conocemos “las cosas mismas”. En realidad, la explicación positivista del hombre -a la que conduce inevitablemente el racionalismo- está teóricamente abandonada, pero sus consecuencias culturales son aún muy fuertes. Como escribió en 1994 Hilary Putnam, “la idea de que la única comprensión del hombre digna de llamarse así es la reduccionista no tiene ya ningún fundamento, pero no cabe duda de que está todavía muy arraigada en nuestra cultura científica”.
Y es que una cosa es “nuestra cultura científica” y otra bien distinta es la ciencia e incluso la rigurosa teoría de la ciencia. Afortunadamente, la ciencia real y efectiva, la ciencia que hacen los científicos, no siempre se ha atenido al paradigma de la certeza, sino que ha seguido empeñada en buscar la verdad y por eso se ha arrimado de hecho al paradigma alternativo, a esa actitud epistemológica que según Wittgenstein -otro de los grandes innovadores del pensamiento contemporáneo- es lo más difícil en filosofía: el realismo sin empirismo. Las propias teorías de la ciencia popperianas y postpopperianas -Kuhn, Lakatos, Feyerabend- han superado hace tiempo la concepción ilustrada de la investigación científica y ya no nos hablan de progreso indefinido, sino de crisis epistemológicas, revoluciones científicas, programas de investigación o actitudes anti-metódicas.
A todo este movimiento contra-ilustrado le podríamos llamar ya “postmodernidad científica”.Pero entonces aparece la incómoda y confusa palabreja “postmodernidad”, de la que algo habrá que decir antes de seguir adelante. Lo que se podría decir es casi inagotable, pero aquí voy a resumirlo drásticamente, acudiendo a una distinción introducida por Jesús Ballesteros y desarrollada por Robert Spaemann. Una cosa es la postmodernidad como toma de conciencia de la crisis de la modernidad y propuesta de nuevos modelos culturales, y otra bien distinta es la “tardomodernidad” como intento de retrasar el final de la Ilustración -prolongándola inercialmente- o de acogerse al relativismo lúdico, al llamado “Pensamiento débil”.
Empecemos por donde más quema, para ver luego de qué modo se puede manejar la compleja situación actual sin chamuscarse las manos, es decir, sin que el remedio sea peor que la enfermedad.
Hay, por de pronto, una “tardomodernidad” progresista, que contempla la modernidad como un proyecto inacabado y pretende radicalizarla más aún. Sería la actitud de un Habermas o un Apel, para quienes lo que introduce elementos confusos e inerciales es precisamente el entreveramiento de residuos tradicionales con planteamientos genuinamente modernos. Se trataría entonces de proceder a eso que en Italia se ha llamado “modernización salvaje”, típica de los movimientos o partidos postmarxistas, cuyo único programa ideológico es ahora una implacable campaña anticristiana, por pretender que la religión es la principal causa de la violencia, del sometimiento, del fanatismo o del fundamentalismo.
Después está la “tardomodernidad” irónica y divertida. Sus resultados más característicos e interesantes se encuentran, sin duda, en el terreno de las artes plásticas o, incluso, en el de la literatura. Leer un rato a Borges vale por toda una larga explicación; y desde luego resulta menos pesado que recorrer las ingeniosas pedanterías de los deconstruccionistas o postestructuralistas, a través de los libros de Derrida, Deleuze, Foucault o Rorty. Pero hay otras manifestaciones menos gratas. Son los relativismos decadentes, que ciertamente ya no se creen los “grandes relatos” de la modernidad, pero meten a toda la llamada “tradición occidental” en el gran saco de lo que ya está pasado sin remedio. ¿Qué cabe hacer entonces? Jugar. Explorar la posibilidades menores de una racionalidad cansada y aburrida. Indagar en los matices y variaciones de las mentalidades actuales, para descubrir que son cómicamente dispares -o ridículamente semejantes, que viene a ser lo mismo- y a las que sólo cabe prescribir que no pretendan hacerse con todo el campo de juego. Aunque ellos nos aconsejen amablemente que no nos tomemos nada en serio -ni siquiera lo que dicen ellos- hay que registrar que ésta es una de las principales fuentes culturales del relativismo ético. Y eso ya es más serio, como veremos enseguida.
Pero hay una postmodernidad buena. Consiste en rescatar a la modernidad de su propia interpretación modernizante. Es lo que, por ejemplo, propone Spaemann, uno de los pensadores más lúcidos de la hora actual. Se trata del siguiente “experimento conceptual”: ¿qué pasa si tomamos los grandes rendimientos positivos de la modernidad -la ciencia positiva, las nuevas tecnologías, la democracia política- y los desencajamos del paradigma de la certeza, por ver si se pueden injertar en el paradigma de la verdad? Pasan muchas cosas y muy interesantes. Por de pronto, el “proyecto moderno” pierde su carácter unívoco y monológico. Aparece un pluralismo real de inspiraciones, tradiciones históricas, actitudes, posibilidades de orientación y analogías. Es a lo que, en otra ocasión, he llamado “nueva sensibilidad”. Ahora habría que relacionar esos fenómenos emergentes con otro de los grandes temas culturales de la actualidad: el multiculturalismo. Pero seria más perentorio insistir en que la apertura que el multiculturalismo lleva consigo no está reñida con el universalismo ético. La síntesis mejor de estos dos polos de tensión se encuentra en el magisterio de Juan Pablo II. Pensemos en dos de sus manifestaciones, por lo demás de muy desigual envergadura: el reciente discurso ante las Naciones Unidas, reivindicando el nacionalismo bueno, por una parte; y la encíclica Veritatis Splendor, por otra. Sin entrar ahora en una cuestión clave de este fin de siglo (quizá la cuestión clave): el decisivo papel de la mujer en la sociedad actual, con sus apremiantes y delicadas demandas de igualdad y diferencia.
Pero ya es hora de dejar estas incursiones apresuradas y casi impresionistas- en el panorama cultural de fondo, para pasar a los problemas más concretos que de él se derivan. Entre los diversos campos que se podrían examinar, es quizá el terreno del pensamiento político y de la praxis social el que nos ofrece tesituras más plásticas.
Si he acertado a describir adecuadamente el contexto de ideas en el que hoy nos movemos, lo que resulta de tal descripción es claramente positivo. Ha acontecido una especie de “liberalización del pensamiento”, en virtud de la cual ya no está prohibido cuestionar los dogmas monolíticos de una modernidad materialista y agnóstica. Se han abierto, en principio, muchas oportunidades culturales. Pero si tratamos de hacer efectivas tales oportunidades, las cosas se presentan más oscuras. Los motivos para ese pesimismo parcial -y, desde luego, provisional- se encuentran a mi juicio en el campo político.
Lo que tiene de inesperada la caída del bloque soviético se debe a que no éramos suficientemente conscientes de que el paradigma ideológico cuya instancia más drástica era el marxismo estaba ya agotado. Y lo que tienen de decepcionantes las secuelas de esa quiebra se debe a que muchas consecuencias operativas del modelo moderno continúan vigentes y, en cierto modo, se han radicalizado.
La más notoria de esas consecuencias es la que se podría llamar “ideología democrática”, que poco o nada tiene que ver -más bien todo lo contrario- con la promoción y defensa de la democracia política. Tanto en la encíclica Centesimus Annus como en la Veritatis Splendor se denuncia la alianza entre Democracia política y relativismo ético como una de las principales causas del deterioro moral de las sociedades de nuestro entorno. Se trata de la ideología del individualismo radical, que ya hace años Martin Kriele señaló como el constructo teórico-práctico dominante en los países del capitalismo avanzado. (Cabría, por cierto, recordar ahora a John Henry Newmann, cuando resumió toda su labor intelectual como una lucha contra el liberalismo, en cuanto indiferentismo social en materia de religión). Para lo que aquí nos interesa, el punto álgido de la cuestión es el siguiente: parece que en una sociedad democrática pluralista y configurada por los grandes medios de comunicación colectiva- no es posible defender la vigencia pública de unos principios morales sustantivos y permanentes. Y ello por una fundamental razón: porque los ciudadanos no están de acuerdo en ningún ideal de la vida buena, de manera que imponerles uno de ellos iría en contra de la libertad individual de pensamiento y expresión, que es el quicio mismo del sistema democrático.
La versión más reciente y operativo de esta “ideología democrática” está recogida en las formulaciones neocontractualistas y neoutilitaristas de autores como John Rawls, Ronald Dworkin o Will Kymlicka. El resultado de lo que proponen es lo que uno de sus críticos, Michael Sandel, ha llamado “república procedimental”. Según este esquema de filosofía política, hay una primacía del right sobre el good, de lo justo -o, mejor, “correcto”- sobre lo bueno. Ciertamente, los ciudadanos pueden individualmente acoger y cultivar ideas acerca de lo bueno y lo mejor, pero no deben pretender que esas preferencias suyas se reflejen en las leyes, porque ello llevaría a nuevas “guerras de religión”, a desacuerdos insalvables que pondrían en peligro la paz pública. De ahí que las leyes deban ser neutrales respecto a esos bienes privados y se limiten a establecer procedimientos para organizar la convivencia, promover el bienestar general y dirimir los conflictos -también los ideológicos- entre los ciudadanos. El aparato jurídico del Estado, y el Estado mismo, ha de ser éticamente neutral, con la única excepción de aquellos imperativos éticos que se refieren precisamente a las reglas de justicia que protegen la libertad individual y -en la medida de lo posible- la igualdad entre las personas singulares, tratando siempre de proteger preferentemente a los más débiles.
Se establece así una quiebra entre la moral pública y la moral privada, cuyas consecuencias prácticas se perciben en las sociedades occidentales. La primera implicación -que casi nunca se destaca- es que se niega sistemáticamente la competencia ética de los ciudadanos particulares, a quienes de hecho se prohibe participar en las cuestiones decisivas de la vida política, las cuales tienen precisamente que ver con esos ideales de la vida buena, cuya dilucidación se relega al ámbito privado. Esas “grandes cuestiones” pasan a ser gestionadas por los expertos en cuestiones colectivas, es decir, por los burócratas y tecnócratas, que lógicamente tienen también sus propias convicciones morales y acaban por imponérselas a los demás. La presunta neutralidad suele ser selectiva y casi siempre discurre por los mencionados derroteros del relativismo ético o, sin más, del permisivismo. Lo procedimental se sustantiviza. Como en general las leyes dejan los temas cruciales abiertos, las decisiones clave se remiten a los tribunales, donde el procedimiento penal tiende a poner el acento en las “inmunidades” y “garantías”, de acuerdo con la concepción “democrática” de la justicia.
El resultado es predecible: siempre salen perjudicados los más débiles, aquellos que no tienen capacidad de presión o de propaganda para establecer lo que es “razonable” en una sociedad democrática. Los casos del aborto, la eutanasia, el incesto o la corrupción de menores son los más notorios, pero no los únicos. Si a esto se añade el lógico aumento del volumen del aparato del Estado del Bienestar, también hay otro resultado predecible: la corrupción generalizada. Estamos ante una moral de reglas, en la que se ha prescindido de los bienes y las virtudes. Pero, como señalaba Wittgenstein, la aplicación de reglas no puede estar, a su vez, sometida a reglas, porque entonces iríamos a un proceso al infinito. Por lo tanto, la aplicación de las reglas por parte de quienes detentan el poder es arbitraria, aunque siempre apele a la “legitimidad democrática” que presuntamente les asiste.
La actual polémica entre liberales y comunitaristas ha sacado a la luz las aporías de la “república procedimental”. Como señala Charles Taylor, si la democracia liberal no es capaz de acoger proyectos comunes acerca de la vida buena, entonces desaparece la lealtad y el patriotismo, que son los recursos últimos a los que tiene que recurrir un Estado no despótico. A falta de tales resortes, no es extraño que se empiece a registrar la presencia de ese “despotismo blando”, del que ya habló Tocqueville. La ocupación de los mass media por parte de la Administración pública agrava esta colonización de los mundos vitales y de las solidaridades primarias, con especial incidencia en la familia.
No se trata -al menos, por mi parte- de alinearse con los comunitaristas en contra de los liberales, aunque sólo sea porque bajo la etiqueta “comunitarismo” se sitúan posturas de lo más divergente, como pueden ser las de Walzer, Bellah, Etzioni, Sandel o Taylor. Se trata de actualizar algunas ideas aristotélicas y tomistas, recogidas en la Doctrina Social de la Iglesia: la naturaleza social del ser humano, el decisivo papel de las “instituciones intermedias”, y los principios de subsidiaridad y solidaridad. Elementos doctrinales que en modo alguno se oponen a los ideales democráticos y liberales. Es más: sólo en una sociedad democrática pueden hoy tener cabal desarrollo. La democracia liberal puede y debe acoger proyectos comunes que se refieran al ideal de la vida buena. Lo contrario equivale a coartar la libertad de los ciudadanos y a privar a la propia democracia de sus fundamentos. En definitiva, urge renovar la idea de bien común, que en modo alguno ha perdido vigencia, ni puede ser sustituida por la de interés general, típica de ese individualismo actual que Amartya Sen llama “welfarismo”.
Varias veces nos ha salido ya al paso la cuestión del relativismo ético. No en vano es el problema que sintetiza una situacion cultural caracterizada tanto por la apertura a nuevas oportunidades como por la debilidad intelectual de fondo. Aquí se detectan, ciertamente, algunas de las consecuencias poco deseables del presunto abandono de la modernidad, como puede ser el rechazo del universalismo ético kantiano, en favor de formas de racionalidad circunstancial o despotenciada. Aunque en la discusión común, tal como aparece en los mass media, todo se simplifica, de suerte que estar a favor de preceptos morales que no admiten excepción equivale a ser “conservador” o “cerrado”, mientras que remitirse a la conciencia individual o a las meras consecuencias de los propios actos pasa por ser propio de personas “abiertas” o “tolerantes”.
Para centrar bien la cuestión, lo primero que habría que hacer es no admitir tales etiquetas y remitirse a los verdaderos intereses que están en juego y, sobre todo, a la dinámica real de la vida ética. Los intereses en juego, por de pronto, suelen ser menos limpios que los que aparecen ante la opinión pública: baste pensar en el “neocolonialismo demográfico” que está en la base de las posturas antinatalistas mantenidas por la Unión Europea o los Estados Unidos en las recientes reuniones internacionales de El Cairo, Copenhague o Peking, como los políticos o diplomáticos de cierto nivel no se recatan de admitir en privado. Más interesante filosóficamente es la consideración de lo que sucede realmente con la vida ética cuando se rechaza la ley natural.
Como indicó hace tiempo Elisabeth Anscombe, la postura que está en la base de la mayor parte de los errores éticos actuales es el emotivismo. Se parte de algo que, sencillamente, no es verdad: del inmediatismo de la percepción moral. Se entiende que las actitudes éticas son objeto de preferencias individuales irreductibles a cualquier fundamentación racional. Estamos ante la libertad entendida como choice, es decir, como opción o elección entre varias posibilidades disponibles, algo así como si se tratara de diversos artículos expuestos a la venta en una gran superficie. La postura pro choice sería la única propia de personas maduras y razonables en una sociedad democrática, a la que habría que someter incluso la postura pro life. Pues bien, lo que cabe decir es que la choice así entendida no tiene madurez ni racionalidad alguna: es pura espontaneidad que, más que otra cosa, refleja infantilismo.
Nos guste o no, lo cierto es que la vida moral tiene una dinámica, conocida por todas las tradiciones sapienciales, según la cual no hay cualidades éticas innatas o puramente naturales. Como decía Aristóteles, lo que hay que hacer después de haber aprendido lo aprendemos haciéndolo. Con palabras más claras: es preciso aprender a elegir de modo éticamente correcto, y este aprendizaje sólo se realiza en la práctica. Según ha señalado MacIntyre, tenemos que aprender, en primer lugar, a distinguir entre lo que me parece bueno y lo que realmente es bueno: entre lo que meramente me gusta y aquello que me verdaderamente me perfecciona y me capacita para alcanzar una vida buena. Y esto no lo aprendemos solos, por nuestra propia cuenta y riesgo. Siempre lo aprendemos en una comunidad.
Detrás del error de la espontaneidad individualista, hay -como suele pasar con todos los errores- algo positivo e interesante que no se está entendiendo bien. Lo interesante y positivo aquí es lo que Charles Taylor ha llamado “el ideal moderno de la autenticidad”. A diferencia de las sociedades tradicionales, en las que el propio status y su valor moral venía dado por la inserción de la persona en una totalidad jerárquica, las culturas modernas descubren que la posición en la vida y la categoría ética de cada uno tienen que ver con su propia e irrepetible identidad. Hay como una “voz moral” dentro de cada uno de nosotros que nos indica cómo hemos de comportarnos y cuál es nuestra misión en la sociedad. A esa voz, reveladora de nuestra identidad, hemos de ser fieles si no queremos malbaratar nuestra vida. Se trata de un descubrimiento radicalmente cristiano, que San Agustín elevó a una posición filosófica de primer rango. Pero este ideal de la autenticidad se trivializa y se disuelve cuando no se advierte que la identidad personal sólo se descubre a la luz de horizontes valorativos y sociales que van mucho más allá de la propia individualidad.
Yo sólo me puedo realizar auténticamente en diálogo estable con aquéllos que George Herber Mead llamó los “significant others”, es decir, los interlocutores relevantes, como son mis padres y hermanos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo o mis amigos. Sin compartir con ellos situaciones permanentes de diálogo, yo no puedo descubrir esos bienes comunes -como es la propia amistadque son imprescindibles para descubrirme a mí mismo y empezar a desplegar una vida moral. Por eso son necesarias las comunidades abarcables, vividas, en las que comienzo a distinguir lo que parece bueno de lo que realmente lo es, y voy adquiriendo capacidades de discernimiento y elección que incorporo como hábitos activos o virtudes. En tales comunidades han de tener vigencia una serie de reglas que no admitan excepción, porque de lo contrario es imposible la lealtad que el adiestramiento ético presupone. Por ejemplo, nunca se deben decir mentiras, porque de lo contrario se daña en su mismo núcleo esa conversación humana al hilo de la cual acontece todo crecimiento personal; nunca se deben transformar relaciones de confianza o aprendizaje en relaciones de placer físico inmediato, razón por la cual todas la culturas prohiben el incesto o el abuso sexual de menores; se debe respetar a los ancianos, porque ellos han acumulado una gran experiencia vital que pueden transmitir a los más jóvenes … En definitiva, las prescripciones de la ley natural son condiciones imprescindibles para que se descubran los bienes y se cultiven las virtudes. Tenemos así -expuesta en su núcleo natural más rudimentario- una moral de bienes, virtudes y normas, que la filosofía y la teología desarrollarán y fundamentarán con un discurso ético de alcance universal. Tal viene a ser, básicamente, el propósito de ese documento crucial que es la Veritatis Splendor.
Como también ha señalado MacIntyre, todo intento de concebir la libertad humana como una capacidad de elegir que es anterior e independiente de los preceptos de la moral natural, no sólo estará teóricamente equivocado, sino que será prácticamente inviable. Porque la libertad no se puede llegar a constituir plenamente si no se sabe que las virtudes y normas no la constriñen, sino que la posibilitan. La libertad no se puede desplegar a espaldas de la verdad.
Naturalmente, será en términos de la propia cultura como cada ser humano formulará inicialmente estas verdades que atañen a su propia naturaleza. Pero, si están certeramente orientadas, tales formulaciones trascenderán los parámetros de la propia cultura, de la cual no somos prisioneros. Porque toda auténtica cultura nos hace trascenderla y entrar en diálogo con otras culturas. Lo cual es hoy más visible que nunca, porque si bien han aumentado los conflictos culturales al crecer la movilidad social, también es cierto que las respectivas culturas se han hecho más porosas para recibir aportaciones externas a ellas. Se produce así lo que Gadamer llamaba “fusión de horizontes”: la propia manera de entender el mundo se perfila sobre el fondo de otras maneras de comprender la realidad, en las cuales encontramos muchos elementos que son complementarios de una idiosincrasia a la que no es necesario renunciar, pero que es posible enriquecer. Si no se plantea así el problema del multiculturalismo, no sólo se llega a extremos ridículos, sino que el enredo entre el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de la diferencia se hace teórica y prácticamente insuperable.
En términos ontológicos, es preciso recordar algo que se sabe, al menos, desde los tiempos de la polémica de los filósofos de la escuela de Atenas con los sofistas: que todas las realidades humanas están mediadas por la cultura, pero que esas mismas realidades no se reducen a su mediación cultural. En toda expresión cultural, como diría Spaemann, hay un “recuerdo de la naturaleza” humana que en ella se manifiesta. De manera que ir contra esa naturaleza implica destruir el fundamento mismo de tal manifestación cultural. En último análisis, y de acuerdo con George Steiner, siempre nos encontramos con la “presencia real” de la propia naturaleza, por más oculta que parezca tras las construcciones y deconstrucciones culturales. Así que el relativismo ético de corte culturalista responde a una defectuosa concepción de la naturaleza humana y de la propia índole de la cultura. Por lo demás, no parece llevar a ninguna parte.
Para concluir, cabe intentar echar un vistazo a lo que parece asomar en el horizonte del pensamiento filosófico en este fin de siglo (con todas las cautelas que requiere este tipo de adivinaciones) . Por más que se haya acumulado un montón de retórica sobre el advenimiento de la sociedad del saber -a lo que han contribuido no poco lo que Fukuyama demomina cookbooks acerca de la competitividad- lo cierto es que estamos asistiendo a una profunda transformación de nuestras sociedades por obra de las “nuevas tecnologías”. Lo que no se suele advertir es que lo más importante en la nueva sociedad del conocimiento no es la acumulación de informaciones, sino el llegar a saber más. Y esto, a su vez, pone en primera línea la cuestión del aprendizaje, la investigación y, en último término, la educación. A mi juicio, la clave del futuro inmediato es tomarse la educación en serio.
Parece una conclusión modesta, pero está muy lejos de serlo. En rigor, el tema de la educación pone en vilo todos los problemas que hemos examinado apresuradamente. Para educar, es preciso tener una concepción del conocimiento y de la verdad, así como de la dinámica histórica del saber, es decir, del papel de la tradición y del progreso en las comunidades de enseñanza y aprendizaje. La propia naturaleza de la ciencia entra, por tanto, en cuestión. Y también es patente la conexíón entre la educación, por una parte, y la ética y la política, por otra.
Pero más decisivo aún es el hecho de que la educación representa la prueba de fuego de las diversas concepciones acerca del mundo y de la persona humana. Si estas concepciones están equivocadas, la educación -por decirlo así- “no funciona”. No es que se eduque equivocadamente, según valores deficientes, es que no se educa en modo alguno, es que se interrumpe la dinámica del saber, por no haber sabido pulsar los adecuados resortes de la realidad misma. La realidad se puede transformar, pero no se puede falsear. Aunque nosotros no lo seamos, la realidad siempre es fiel a sí misma. Tal es la vieja enseñanza de la metafísica realista, que -pese a la peregrina sucesión de escepticismos, idealismos y positivismos- sigue teniendo tanta vigencia como hace veinticinco siglos. Aquí -queramos o no- nos las tenemos que ver con la “naturaleza”, palabra de raíz semántica estrechamente relacionada con la fecundidad. Una cosa es la eficacia y otra la fecundidad. La eficacia tiene que ver con la disposición objetiva de los medios. La fecundidad se refiere al logro real de los fines. Es cierto que sin un mínimo de eficacia no hay fecundidad, pero sólo la fecundidad asegura la eficacia a largo plazo, es decir, en términos históricos y culturales.
La eficacia viene hoy dada, preferentemente, por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Pero tales instrumentos sólo son relevantes si se ponen al servicio de la fecundidad, que viene dada ahora por la sabiduría en el uso de esos medios; uso dirigido hacia la formación de personas o, lo que viene a ser lo mismo, hacia la promoción de cultura. La clave del inmediato futuro -me atrevo a avanzar- estribará en la articulación o sutura de los medios tecnológicos más avanzados con planteamientos educativos y culturales rigurosos, que respondan a un realismo sin empirismo, que estén atentos a las exigencias éticas que el propio avance en el saber teórico y práctico lleva consigo.
Lo apremiante de la nueva situación es que, aceleradamente, la calidad cultural se pondrá de manifiesto cada vez de modo más claro, gracias justamente a la inmediatez y transparencia que aportan las nuevas tecnologías. Por el mismo motivo, el riesgo es también inminente y obvio: las maniobras de enmascaramiento y equivocación pueden producirse con una contundencia inédita. Pero la propia rapidez de los ciclos comunicativos contribuirá a la pronta rectificación del error y a la patentización de la realidad. Lo que aparecerá una y otra vez es la capacidad cultural de los usuarios, es decir, su facultad de comprender panoramas complejos y rápidamente cambiantes. Desde el punto de vista operativo, lo que tendrá más importancia es la capacidad estratégica para la comunicación, mientras que la acumulación de medios pasará a segundo término.
Hablábamos, al comienzo, de una mayor apertura y fluidez en la actual situación cultural. Pero, al terminar, aparece un fenómeno nuevo, que no tiene sólo un origen negativo en el desmembramiento de la modernidad ilustrada. Nos encontramos ahora con una “modernidad alternativa”, que no discurre ya por la unívoca senda del racionalismo, sino que viene dada por la articulación tecnológica del diálogo cultural y por la apertura de nuevas necesidades y exigencias educativas.