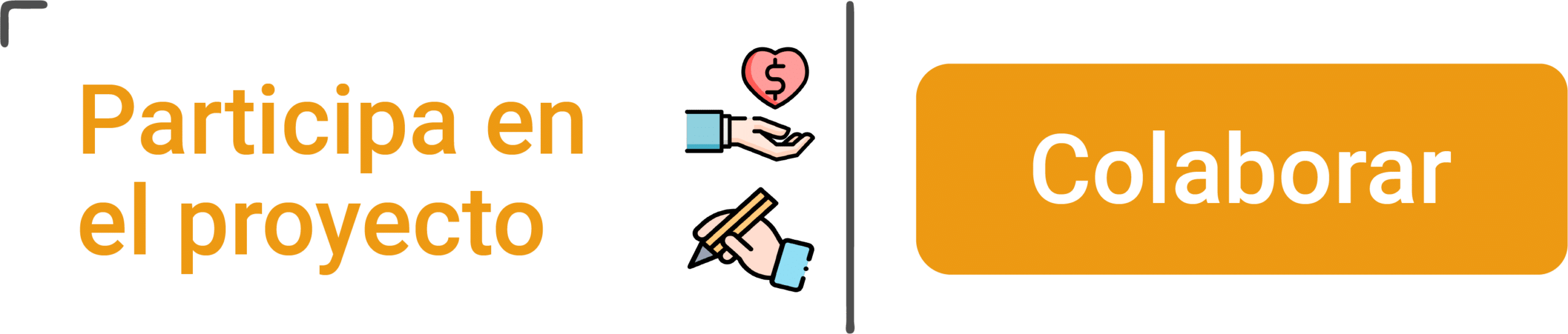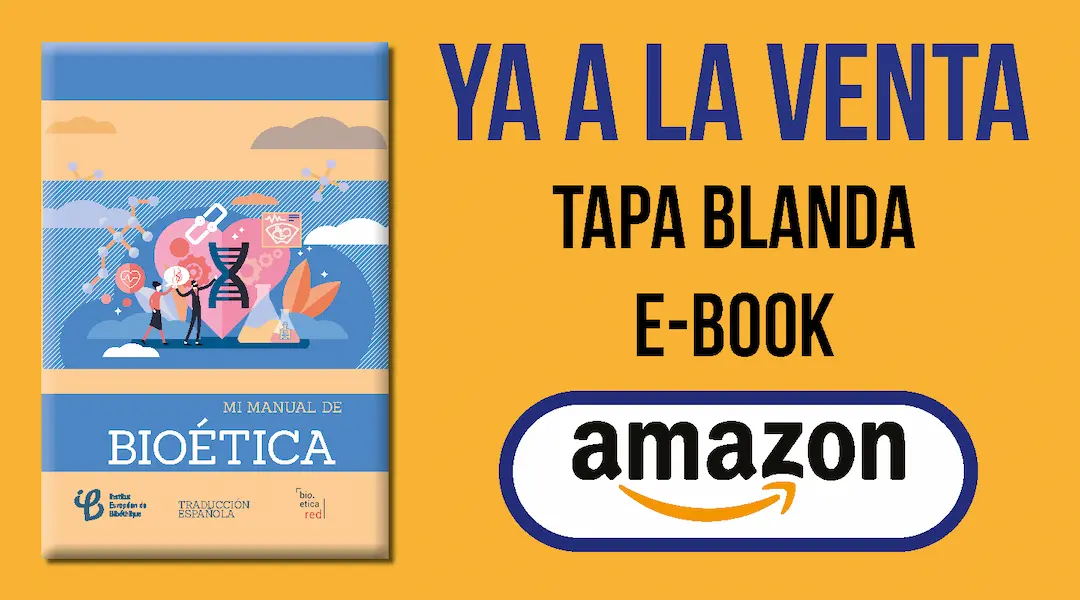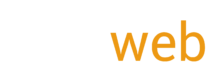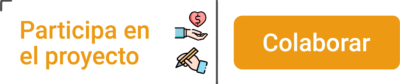Introducción
Plan de esta intervención
I. La función institucional y social de los códigos profesionales
-
La dimensión individual del código
-
El código, norma institucional
-
El código, documento público
II. Modelos generales de relación entre norma deontológica y ley
-
El modelo británico
-
El modelo europeo continental
-
Donde el código es ley
-
Países sin código
-
En busca del entendimiento entre norma deontológica y norma legal
III. El Código de í‰tica y Deontología vigente
-
1. El proceso de redacción y aprobación del CEDM
-
2. Los Contenidos del CEDM de 1999
-
3. Las Declaraciones que completan e interpretan el CEDM
-
4. VI. De las actitudes de los colegiados hacia el CEDM
IV. La legitimación del Código y del sistema disciplinario
Conclusión
En este cuaderno se trata de definir, para quienes están interesados en la problemática del Derecho Sanitario y por quien no es experto en ella, la naturaleza, significado, contenido y función del Código de í‰tica y Deontología Médica (CEDM) de la Organización Médica Colegial de España (OMC).
No es tarea fácil. Porque, desde hace ya más de dos decenios, seguimos a la espera de una norma que sustituya a la insatisfactoria Ley 2/74, de Colegios Profesionales[i]. En cierta medida, esa es una ley en blanco, lo que la hace compatible con situaciones muy anómalas. No pocas profesiones colegiadas andan todavía a la búsqueda de su propia deontología institucional, mientas otras han de conformarse con un desarrollo atáxico de normas provisionales y parciales. Se van creando así situaciones anómalas que no será fácil reconducir más adelante a un régimen de normalidad. Mientras la nueva Ley de Colegios Profesionales, moderna y sensible, encargada por la Constitución Española en su Artículo 36, no entre en vigor, se irá prolongando este tiempo de indeterminación acerca de la validez jurídica de la deontología colegial y de su papel regulador del ejercicio de las profesiones.
Esta incerteza afecta a la deontología sanitaria. Hasta no hace mucho, era posible referirse a ella como a algo maduro y largamente experimentado[ii]. Y, sin embargo y a pesar de que hace muy poco, el 10 de septiembre de 1999, la Asamblea General de la OMC aprobó la nueva versión, por tanto tiempo esperada, del CEDM[iii], la deontología médica es víctima igualmente de esa perplejidad general.
No se puede olvidar además que, coincidiendo con la entrada en el año 2000, se está tratando de ultimar una reforma de los Estatutos Generales del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (EGCGCOM) de la que se derivarán fuertes cambios en el modo de ejercerse la gestión ético-deontológica colegial y la función disciplinar que le es inherente.
En efecto, la situación, hasta ahora mantenida, de un único CEDM vigente en todo el territorio del Estado español tenderá a ser sustituida progresivamente por otra nueva, en la que los Consejos Autonómicos de Colegios Médicos gozarán, al parecer, de la prerrogativa de promulgar sus propios Códigos y de administrar autónomamente la disciplina colegial[iv]. Esta tendencia recibe un fuerte respaldo legal, gracias a la promulgación de Leyes de Colegios Profesionales en las diferentes Comunidades Autónomas. El resultado final de tal proceso será la fragmentación y diversificación de la deontología médica: los Consejos Autonómicos de Colegios Médicos y sus Comisiones de Deontología terminarán por ejercer las funciones que con anterioridad estaban asignadas al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y a su Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado (CCD)[v].
Asistimos, pues, a una situación de cambio, que no terminará de definirse hasta que no quede consolidada la etapa nueva. Mientras tanto, la deontología médica tendrá que experimentar tensiones, ojalá que constructivas, para fijar los límites entre la necesaria unidad y la deseable diversidad en lo que respecta tanto a la normativa codificada como al modo de aplicación del régimen disciplinario.
El hecho de haber formado parte de la CCD como Presidente y Secretario ha influido en el modo de pensar y de expresar la Deontología colegial del autor de este cuaderno. Sin embargo, ello nunca le ha impedido ser y sentirse libre para expresar sus opiniones personales[vi]. En consecuencia, el autor reclama para sí la total responsabilidad de las opiniones contenidas en este Cuaderno. Nada de lo que aquí se dice puede tomarse como doctrina oficial de la OMC, su Consejo General, o su CCD.
En lo que sigue, se tratará de los siguientes puntos:
En primer lugar, del papel que los códigos de ética profesional juegan en la construcción interna y en el reconocimiento social de las profesiones.
En segundo lugar, de los diferentes tipos de relación que en los distintos países o áreas culturales se anuda entre normativa ético-deontológica y normativa legal.
En tercer lugar, del CEDM, para describir, con respecto al aprobado en 1999, cual fue su historia, pues ilustra algunos aspectos interesantes de su génesis y estructura; para ofrecer una visión panorámica de sus capítulos y de las declaraciones que potencialmente servirán para completarlo, para señalar algunos de sus múltiples puntos de contacto con la normativa legal; y para, finalmente, describir las actitudes generales de los colegiados hacia los códigos.
En cuarto lugar, se referirán las bases de la legitimación pública del CEDM y de la disciplina colegial que le es anexa, bases que se encuentran en la Constitución Española y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la Ley de Colegios Profesionales y en el Real Decreto 1018/1980.
Para terminar, se propondrán algunas conclusiones.
I. La función institucional y social de los códigos profesionales
No es éste el lugar de discutir cuáles son los elementos que identifican a las genuinas profesiones, de definir los rasgos que las diferencian de otros grupos de profesionales (gremios, oficios, sindicatos), ni de determinar quienes merecen la condición de profesionales, y quienes no. Esos problemas son objeto de interpretaciones muy controvertidas de filósofos, sociólogos y políticos. De momento, nadie ha conseguido ofrecer una opinión que satisfaga a todos. No parece muy arriesgado, sin embargo, afirmar que todos estamos de acuerdo en que el ejercicio de las profesiones exige dos requisitos imprescindibles: unos conocimientos expertos y una ética específica[vii].
La historia muestra que, desde su origen en Hipócrates, ciencia médica y ética médica han caminado siempre juntas. Y muestra también que la ética específica de la profesión médica ha mostrado una tenaz tendencia a cristalizar en ciertas fórmulas, ya juramentos, ya códigos, que no han nacido de la elucubración de los cultivadores de la filosofía moral, sino de la sabiduría práctica de los médicos. Los Códigos empezaron por ser la esencia, lentamente destilada, de la experiencia de los maestros. í‰stos iban seleccionando sus consejos, aforismos y normas según resistieran o no la prueba decisiva de la ética clínica. De modo semejante, las primeras formulaciones modernas de la deontología fueron el resultado de comprobar, en la piedra de toque del trabajo diario, qué normas ayudaban más a resolver las complejas relaciones de los médicos con sus enfermos y sus colegas. Fueron médicos quienes, en hospitales o sociedades profesionales, fijaron de común acuerdo, tras mucho debate y comprobación empírica, qué requisitos de conocimiento, competencia y rectitud deberían reunir los colegas, antes de admitirles a trabajar en un hospital o a inscribirles en la lista de los colegiados.
Modernamente, con la emergencia de la medicina social y la institucionalización de los colegios médicos, la deontología codificada se hace más compleja. Puede afirmarse que esos cambios la ha dotado de, al menos, tres dimensiones: una primera, individual, que compromete la conducta personal de cada médico; una segunda, corporativa, que afecta a la profesión organizada; y una tercera, pública, que incluye el ámbito social en el que es ejercida la medicina. Esto significa que un código de ética médica tiene destinatarios múltiples, pues se dirige a cada médico individual, a la organización médica, y a la sociedad.
La dimensión individual del código
El médico es un ser humano común, que, en principio, no necesita para su trabajo de una ética sui generis: le obliga la ética ordinaria. Pero, en su tarea habitual, se dan unas circunstancias en las que el código puede prestar inspiración, guía y consejo.
Por una parte, al médico se le presentan en la práctica cotidiana, a veces de modo reiterado, ciertas cuestiones morales. Para facilitar la rápida y prudente solución de esos problemas, se han ido codificando las respuestas más congruentes con el ethos permanente o coyuntural de la Medicina. En este sentido, el código cumple la función de un prontuario moral.
Por otra parte, aunque al médico le obliga la ética común, el médico no trata con gente común. La relación entre el paciente y su médico no es una relación equilibrada y simétrica: en ella, el médico ocupa una posición de ventaja de la que le sería muy fácil abusar. Necesita que su poder sea moderado, que se le diga claramente que hay acciones y omisiones que quedan por debajo de lo debido o que están faltas de rectitud moral. El código invita al médico a llevar una conducta por encima del mínimo legal exigido, y le persuade a que haga buen uso de las prerrogativas que se le conceden para hacer más fácil y eficiente su trabajo a favor de los pacientes.
En esta dimensión individual el código ejerce una función de guía, consejo e inspiración, que facilita, en la situación ordinariamente ajetreada del trabajo del médico, la pronta toma de decisiones con la garantía de que serán congruentes con el ethos profesional. En este sentido, los códigos desempeñan una función rememorativa[viii].
El código, norma institucional
La ética profesional es específica no sólo porque se refiere a unas acciones peculiares e individuales de cada uno de los profesionales, sino porque es una ética corporativa, interna a la profesión, que obliga a todos sus miembros y sólo a ellos. De ordinario, está contenida en un código particular de conducta profesional, pues la ética profesional es inexorablemente una ética codificada.
No es, por tanto, una teoría ética general ni una ética sistemática, sino una normativa especial, aplicada, que, en un texto, muchas veces articulado, establece los mandatos y prohibiciones, los consejos y censuras, que reflejan el consenso deontológico que la corporación se impone a sí misma y que ha de regular la actividad de todos.
Los códigos vuelven a ser en esta dimensión obra de unos compromisarios elegidos de entre los miembros de la profesión, para que, tras los necesarios debates, consultas y revisiones, lleguen a un acuerdo sobre como proponer los preceptos, recomendaciones y consejos que expresan las ideas centrales de la conducta corporativa, las precisas reglas del juego a que han de atenerse sus miembros. En el fondo, un código viene a ser una especie de autorretrato ético, muchas veces favorecido, que la profesión hace de sus diferentes compromisos morales.
De este modo, los códigos ejercen una función regulativa y directiva: pues dicen los estándares de conducta, los valores colectivos, los deberes que se tienen contraídos ante los particulares, las prerrogativas de que puede disfrutarse.
Cumplen también una función defensiva y protectora: el código no sólo sirve para justificar y dar el debido tono a las censuras contra los que se desvían de la ética común. El Código planea también sobre las negociaciones de constitución de grupos profesionales, sobre los contratos de empleo, o sobre los pactos de arrendamiento de servicios, para garantizar que las relaciones profesionales así creadas se atengan, en su calidad técnica y moral, a las directrices que el Código establece para todos.
No se limitan los códigos deontológicos a ser algo interno a la profesión, puesto que son, a la vez e inseparablemente, una respuesta que la profesión da a la sociedad. í‰sta confiere a la corporación mucho poder y autoridad, cuando les adjudica, por ejemplo, el monopolio del ejercicio de la profesión. Como respuesta institucional, el código no trata sólo de los deberes del profesional hacia los particulares, sino también de las obligaciones que la corporación y cada uno de sus miembros tienen contraídas con la entera comunidad social.
Si la deontología médica existe, si los códigos de conducta médica están vigentes, es también porque así lo reclama y exige la sociedad. í‰sta quiere que sus miembros enfermos sean tratados por médicos competentes y rectos, es decir, médicos con ciencia, para curar o aliviar enfermedad; y con respeto, para tratar a las personas. Cuanto más universal y social se hace la atención médica y cuanto más audaces son las intervenciones del médico; a medida que crece la cultura de los derechos de los pacientes y se dispara el gasto médico hasta consumir una parte muy cuantiosa de los recursos de las naciones; al complicarse de modo laberíntico las relaciones entre la gestión administrativa y atención de salud; a medida que la vieja relación bipolar médico-paciente es sustituida por la triple relación médico-paciente-burocracia; cuando suceden todas estas cosas, tanto más necesaria y más rica de contenido se hace la deontología profesional, pues las nuevas circunstancias crean y amplifican conflictos de mucho alcance y consecuencias, sobre los que la sociedad necesita que se fijen criterios éticos. De hecho, en cada nación moderna, existe un código de ética médica. Y la razón es la misma, aunque más profunda, por la que existe un código alimentario o un código penal: porque responde a una necesidad honda e inaplazable de los ciudadanos. Los códigos tienen una función social.
En este sentido y a través de la asunción deontológica de los derechos de los pacientes, el código amplifica la función garantista del Estado sobre la calidad mínima de los servicios profesionales, pues es lo habitual que los códigos establezcan requisitos de competencia y calidad más exigentes que los mínimos impuestos por la ley. Nunca una ley podrá imponer, ni siquiera sugerir, la práctica asidua de ciertos valores, virtudes, actitudes y deberes que son esenciales a la práctica profesional y que, sin embargo, tienen su sitio natural en el código deontológico.
La conexión con la sociedad se realiza también gracias a la función disciplinaria de la deontología codificada. Para mantener el vigor de la normativa ético-deontológica del código existe un sistema disciplinario que, aunque actúa en sus primeros grados jurisdiccionales dentro de la corporación profesional, recurre en su instancia última a los tribunales ordinarios de justicia[ix].
En el contexto público, los códigos cumplen igualmente una importante función informativa. En razón de esta dimensión, hay que reconocer que los destinatarios del CEDM no son en exclusiva los médicos colegiados. El CEDM interesa a todos, en tanto necesitados, real o potencialmente, de los servicios médicos. El código debería estar al alcance de todos. Lo está ya en Internet[x], pero debería también estar disponible en las salas de espera de los centros de salud y de los consultorios privados, en las habitaciones y en los pasillos de los hospitales, a fin de que pudieran conocerlo los pacientes y sus allegados y tuvieran así noticia del grado de humanidad y de competencia a que están comprometidos los médicos que les tratan; y también de la dignidad y respeto que ha de informar bilateralmente la relación médico-paciente. En este sentido, se puede hablar de una función reveladora del código, en cuanto proclama ante los pacientes y allegados los deberes que voluntariamente asumen los médicos.
El código es un documento de gran potencial social. Su conocimiento por parte del público operaría un salto de calidad en el trabajo asistencial. Entre otras razones, porque los médicos no podrían seguir ignorándolo o dejándolo lado: tendrían que conocerlo mejor, estudiarlo más a fondo y practicar sus preceptos con más sinceridad y exactitud. Pues no podrían evitar que la presión social lo hiciera ineludible.
De lo que antecede se pueden extraer dos conclusiones:
1. No existe profesión sin código de conducta. El código es un elemento esencial de toda organización profesional, que emana de su misma naturaleza. No es un añadido, ni algo impuesto por una autoridad externa. Es un requisito intrínseco, autorregulador, que los propios miembros de la profesión construyen a través de un proceso interno de deliberación y consenso.
2. El código no flota en el vacío social. El código se legitima socialmente por su carácter de respuesta que la profesión da a la comunidad. El código manifiesta la extensión e intensidad de los compromisos éticos a los que sus miembros se vinculan, y cuyo quebranto autoriza a aplicarles sanciones bien definidas.
II. Modelos generales de relación entre norma deontológica y ley
Entre ley y ética se dan muchas y muy diferentes relaciones, susceptibles de ser consideradas desde perspectivas muy diversas. Algunos niegan que existan propiamente esas relaciones, pues consideran que existe una identificación total entre ley y (bio)ética, de modo que una y otra serían modos de tratar con artificio una misma realidad. Otros piensan que ley y ética pertenecen a dos universos incompatibles.
No parecen acertadas esas posturas extremadas, porque de hecho se dan relaciones muy activas en la extensa frontera en que contactan derecho médico y ética médica[xi]. Son dos disciplinas, que por compartir muchos problemas, se necesitan mutuamente, y han de intercambiar ideas de modo continuo, a fin de construir cada una sus doctrinas, analizar sus problemas, resolver sus casos y vivir cada una su propia vida.
De toda esa amplia problemática, nos interesa analizar aquí sólo la que concierne a las relaciones entre norma legal y norma deontológica, un capítulo muy interesante de la deontología comparada, al que apenas se ha prestado atención.
Las relaciones entre norma legal y norma deontológica varían mucho de unos países a otros. Y, aunque se dan algunos rasgos básicos comunes, son tantas las diferencias que sólo cabe, de momento, proponer provisionalmente unos modelos muy generales.
En el área de influencia británica, la disciplina profesional suele ser confiada a un Consejo General Médico, nacido no del Estado, sino de la sociedad, aunque reconocido por una Ley del Parlamento o por un Estatuto Federal. Se trata de un organismo autónomo, independiente tanto del Gobierno como de la asociación médica nacional, compuesto por médicos y no médicos, que ejerce la autoridad última en materia de conducta profesional de los médicos. Para ello, dicta las correspondientes guías de ética, establece los requisitos para entrar y permanecer en el registro de médicos autorizados para ejercer, y administra la jurisdicción disciplinaria[xii]. En algunos países establece también las normas sobre enseñanza de la medicina. De ordinario, limita sus actuaciones a los casos de mala conducta profesional grave, y, aunque sus pronunciamientos pueden ser recurridos ante instancias judiciales superiores, eso ocurre sólo de modo excepcional[xiii]. El régimen disciplinario del Consejo General Médico es compatible con otros sistemas de control profesional autónomos, voluntarios o no, como son el de las asociaciones médicas nacionales o el de los servicios nacionales de salud, los cuales son ejercidos exclusivamente, o casi exclusivamente, por médicos[xiv]. Aunque estos diferentes sistemas disciplinarios son muy activos y gozan de aprecio ante el público, no es infrecuente que sean acusados de corporativismo y de falta de colaboración en el esclarecimiento o interpretación de la mala conducta profesional de los médicos.
En los Estados Unidos la situación es muy compleja. La concesión de la licencia para ejercer corresponde a los Consejos de Licencia (Licensing Boards) de los Estados; y a ellos y a las sociedades médicas locales de los Condados y de los Estados corresponde la acción disciplinaria. Todos los Estados tienen leyes sobre el ejercicio de la profesión.
Las asociaciones científicas y, en especial, la poderosa Asociación Médica Americana, imponen a sus asociados normas de conducta en forma de códigos y disponen de sus propios consejos judiciales para administrar la oportuna disciplina, que puede conducir a la expulsión de la asociación y a la pérdida de los privilegios anejos[xv].
Fuera del mundo anglosajón, especialmente en Europa continental, la jurisdicción disciplinaria corporativa está asignada a instituciones de derecho público llamados í“rdenes, Cámaras o Colegios médicos. Esas organizaciones están dotadas, por mandato legal, de la capacidad de promulgar y mantener al día los códigos de deontología médica[xvi]. La función disciplinaria, ejercida por los directivos elegidos por los médicos en ejercicio, ayudados por entes expertos (asesores jurídicos, comisiones de deontología), ha de atenerse a las normas contenidas en leyes, estatutos y procedimientos judiciales sancionados por el Estado, lo mismo que a los preceptos contenidos en los códigos de ética y deontología profesional. La acción disciplinaria, ajustada a un expediente procesal muy articulado, suele ejercerse en instancias corporativas de nivel local, intermedio o central, y permanece siempre abierta al recurso final ante órganos de la administración ordinaria de justicia.
En España, lo mismo que en muchos otros países, existe una cierta falta de coherencia en el sistema deontológico: es una mezcla de fortaleza y debilidad. Por un lado, aspectos importantes del régimen disciplinario, en concreto, el procedimiento que ha de seguirse, aparecen firmemente cimentados en el ordenamiento jurídico general, pues trasladan las normas del procedimiento administrativo ordinario a los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial (EGOMC)[xvii]. Pero la actividad disciplinaria real parece comparativamente débil, aunque sería más exacto decir que carecemos de datos para evaluarla[xviii]. No se debe sólo ni de modo significativo a la tradicional tolerancia hacia los comportamientos moderadamente irregulares de los colegiados: el tendón de Aquiles de la disciplina colegial es hoy su tipicidad rudimentaria. En efecto, como se señalará más adelante, la lista de faltas deontológicas contenida en los EGOMC todavía vigentes, es obsoleta e incompleta, y está necesitada de una urgente y extensa revisión.
En Europa (en Francia y Luxemburgo), y en Hispanoamérica (Colombia) se da una amplia identificación entre ética profesional y ley, entre régimen disciplinario y administración de justicia, pues allí el código de deontología forma parte del ordenamiento jurídico[xix]. En Francia, la justicia deontológica es administrada, en sus diversas instancias (regional y central, pues las í“rdenes departamentales no tienen atribuciones jurisdiccionales) por tribunales que cuentan siempre con el apoyo técnico de miembros de la magistratura. Incluso, el tribunal central, el del Consejo General de la Orden, está presidido por un magistrado procedente del escalón más elevado de la carrera judicial, a cuyos lados se sientan miembros del Consejo Nacional de Deontología. Las posibilidades de entendimiento entre éticos y jueces, son ahí máximas[xx].
Hay unos pocos países, entre los que se cuentan Austria y México, donde ni hay código de deontología ni jurisdicción disciplinaria administrada por la profesión. La ética profesional está totalmente absorbida en la correspondiente ley médica. Son los jueces ordinarios los que juzgan los contenciosos médicos. Ahí, no hay más que un solo protagonista, el judicial, por lo que no cabe posibilidad de diálogo y comunicación entre norma legal y norma deontológica.
En busca del entendimiento entre norma deontológica y norma legal
Según sea el modelo de relación que se anuda entre norma deontológica y norma legal, así serán muchos de sus efectos. El lenguaje y la obligatoriedad de los códigos pueden no ir más allá que los de una amable invitación a conservar ciertas tradiciones profesionales, o pueden tener el estilo y la fuerza de una ley. Incluso llega a exigirse al médico que acate el código mediante juramento[xxi]. Algo semejante ocurre con el aparato que se pone al servicio de la jurisdicción deontológica: puede ser robusto, independiente, enérgico y merecedor de prestigio público, o puede quedarse en mero artilugio decorativo.
En España, no faltan algunos precedentes que muestran que es posible la inteligencia mutua entre los planos deontológico y jurídico, tales como los Encuentros entre Jueces y Médicos, los Congresos Nacionales de Derecho Sanitario, los Seminarios Conjuntos que anualmente convocan conjuntamente el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad y Consumo[xxii]. Crece con el tiempo el número de sentencias en que los jueces recurren a la deontología codificada como fuente auxiliar, doctrinal o normativa, en apoyo de sus decisiones[xxiii]. Y, a la recíproca y a pesar de la independencia del régimen deontológico[xxiv], ocurre que las sentencias judiciales influyen sobre el modo de administrar la disciplina colegial y de calificar los comportamientos deontológicos.
í‰tica profesional y normativa legal deberían ser siempre fuerzas concurrentes. La primera impone a los médicos el compromiso de proporcionar una atención de calidad, lo que incluye la diligencia necesaria para evitar daños. La segunda, a través de sus sentencias en juicios por mala práctica, provee ciertamente a la compensación de daños y, podría, al menos en teoría, contribuir también a prevenirlos[xxv].
III. El Código de í‰tica y Deontología vigente
En esta sección, después de tratar del proceso seguido para la redacción y aprobación del CEDM, tomando como referencia el seguido para preparar su última edición, se ofrece una visión panorámica del contenido del CEDM de 1999, prestando especial atención al Capítulo I, sobre Definición y ámbito de aplicación, por su relevante significado jurídico-sanitario.
1. El proceso de redacción y aprobación del CEDM
El Código de 1999 es resultado de un largo y laborioso proceso, que puso de manifiesto los inconvenientes y las ventajas de la participación de muchos en una tarea compleja, pues compleja es la de consensuar una materia muy sensible entre quienes tienen ideas discrepantes sobre cuales han de ser los contenidos y las exigencias de un código de conducta profesional, en especial qué puntos del texto establecido han de modificarse o suprimirse y qué materias nuevas han de introducirse.
La puesta al día del Código es ineludible. Al final de las versiones precedentes del CEDM nunca ha faltado un artículo que señalase la necesidad de remozarlo. En el Artículo adicional al Código de Deontología de 1979 se decía: “Anualmente se verificará la eficacia de este Código, adaptándolo y actualizándolo, en cuanto a su efectividad, en defensa de los principios contenidos en el mismo”. En virtud de este mandato, las ediciones de 1985 y 1987 introdujeron algunas modificaciones que afectaron en total a nueve artículos. El Artículo final del CEDM de 1990 establecía que “La Organización Médica Colegial revisará cada dos años, salvo nuevos y urgentes planteamientos éticos, este Código, adaptándolo y actualizándolo para hacerlo más eficaz en la promoción y desarrollo de los principios éticos que han de informar la conducta profesional”.
Esos dos años se convirtieron en nueve. Por tres veces, en 1994, 1996 y 1997, no pudo culminarse el proceso de aprobación de los proyectos preparados. Así pues, el retraso no se debió a la inactividad, sino a que la Asamblea General de la OMC no consiguió llegar a un acuerdo, lo cual es una razón muy seria, democrática y apoyada en la norma estatutaria. Pero, en el fondo, el retraso se debió, en particular, a la inexistencia en la OMC de una normativa específica sobre el modo de preparar las nuevas ediciones del CEDM.
Lo más lógico, ante el rechazo de la Asamblea General de un proyecto de puesta al día del CEDM, sería o bien devolver el proyecto a los redactores con instrucciones precisas para modificar determinados extremos del texto, o bien solicitar de nuevo a los Colegios que no estaban de acuerdo con el proyecto rechazado el envío de las correspondientes sugerencias, enmiendas o textos alternativos, para proceder a votar el nuevo texto. Pero la Asamblea optó, en cada ocasión, por reiniciar el ciclo de puesta al día del CEDM. En cada ocasión, el nuevo borrador preparado por la CCD o el rechazado por la Asamblea General, según fuera el caso, hubo de ser remitido a los Colegios con el ruego de que propusieran los cambios que considerasen oportunos. La respuesta de los Colegios a esas solicitudes fue, como es lo habitual, muy variable en prontitud, tamaño y contenido de unos Colegios a otros. Algunos basaron su respuesta en una consulta hecha a los colegiados, otros siguieron el parecer de su Comisión de Deontología, otros hicieron llegar el dictamen de un experto, otros, finalmente, guardaron silencio. La mayoría de los Colegios que enviaron propuestas se limitaron a sugerir un número más o menos elevado de correcciones y enmiendas menores; sólo unos pocos Colegios propusieron cambios extensos o innovadores.
Esto es curriculum Departamento de Humanidades Biomédicas. Universidad de Navarra