Indice
- Introducción
- Los agentes del cuidado en las residencias de mayores
- Las instituciones
- Los profesionales
- Las familias y allegados
- Los propios mayores
- La sociedad
- Dignidad y singularidad de la persona mayor
- El cuidado empieza por los sentidos
- Conclusión
- Referencias
1. Introducción
Dedico este texto, en primer lugar, a todas las personas que murieron en las residencias de mayores durante la pandemia por Covid-19 en la medida en que se les privó indebidamente de la asistencia sanitaria a la que tenían derecho y que podría haber salvado sus vidas de haber tenido acceso a ella (Bellver, 2021, p. 6). En segundo lugar, a las personas que han sobrevivido aisladas en sus habitaciones durante semanas o incluso meses, sin contacto físico con nadie. Muchas de ellas han sufrido un deterioro grave en su salud o en su bienestar (Simard y Volicer, 2020, p.p. 966-967), que urge reparar en la medida de lo posible. Y finalmente a todos los profesionales que no abandonaron a las personas mayores en aquellos momentos trágicos sino, al contrario, trataron de cuidarlos esmeradamente, a pesar de la situación dantesca que vivieron durante demasiado tiempo, careciendo de los recursos más necesarios y sufriendo ellos mismos la exposición al contagio, el aislamiento de sus seres queridos e incluso el estigma social por ocuparse de cuidar a personas contagiadas que podían convertirles en agentes infecciosos.
Una elemental exigencia de justicia exige que las autoridades públicas emprendan una investigación rigurosa para conocer qué pasó con las residencias de mayores, qué se hizo mal y, en su caso, exigir responsabilidades, reparar a las víctimas, adoptar medidas para que no vuelva a suceder algo así y, sobre todo, para dar un salto de calidad en el cuidado de las personas mayores. Si no llevamos a cabo esa investigación, y no ponemos a los mayores como prioridad de nuestras políticas socio-sanitarias, cerraremos en falso este capítulo de la pandemia, aunque consigamos la inmunidad de grupo y la vida social vuelva a la normalidad. Está bien que dediquemos recursos a modernizar sectores estratégicos del tejido industrial en España, que pueden reducir significativamente nuestra huella climática. Pero más importante y urgente aún es priorizar la modernización de los cuidados a las personas y, de forma singular, a las personas mayores que viven solas, en residencias o acompañados en sus casas, pero con una insuficiente provisión de cuidados. Como ha recordado recientemente Victoria Camps “del tratamiento que nos dispensemos unos a otros y a la naturaleza depende el futuro de nuestra existencia” (Camps, 2021, p. 98). Afortunadamente la sostenibilidad ambiental empieza, al menos teóricamente, a ocupar la posición que le corresponde en las políticas públicas de muchos países. Es, en todo caso, una preocupación prioritaria por parte de las jóvenes generaciones. Pero esas generaciones no son todavía conscientes de un desafío que tendrán que afrontar probablemente antes o, como tarde, simultáneamente al del cambio climático: el cuidado de una población creciente de personas mayores que ocupará una proporción en el conjunto total de la población que nunca ha ocupado en la historia de la humanidad. La genuina sostenibilidad exige atender tanto a la dimensión ambiental como a la social. Desafortunadamente la Agenda 2030 apenas se ocupa de las personas mayores en general y no menciona en absoluto el problema de su atención a medida que se vuelven más dependientes (Courtis, 2017). Aunque pueda parecer un problema de las sociedades desarrolladas, en los próximos años también lo será de muchas otras en vías de desarrollo. En España tendremos un 30% de personas mayores de 65 años, frente al 20% actual. Pero, en el total del mundo, pasaremos del 9% de mayores de 65 años en el momento actual al 16 % en 2050 (World Population Prospects, 2019).
No es difícil acordar unas líneas de acción para transformar el sistema de atención a los mayores dependientes, de modo que sea universal, accesible, a la altura de la dignidad de la persona y que tome en consideración el enorme incremento de demanda que va a sufrir en los próximos años. Pero, como se ha señalado con gran sentido común, esas líneas de acción se avienen mal con la sostenibilidad económica (De Martí, 2021). Quizá el gran desafío en lo relativo a la atención de las personas mayores consista en ofrecerles unos cuidados dignos y, al mismo tiempo, sostenibles en el tiempo. Afrontarlo con éxito probablemente exigirá un trascendental cambio cultural, un cambio que no es fácil que llegue a darse porque la cultura tecnocrática dominante (Bellver, 2016 y 2018) va justo en la dirección opuesta. No es este, sin embargo, el tema del que me voy a ocupar en las páginas siguientes.
En lo que sigue me limitaré a responder tres preguntas relacionadas con los cuidados a las personas que viven en las residencias de mayores: ¿Quiénes son los agentes implicados y cómo deben relacionarse? ¿Y quién es el protagonista de los cuidados? Por último, la pregunta por la que respondo primero a las otras dos: ¿en qué consiste la excelencia del cuidar?
Antes de empezar quiero apelar a la esperanza y la alegría desde las que se deben enfocar las respuestas a esas preguntas. Chesterton entiende que la toma de conciencia de la realidad por parte del ser humano no puede sino suscitarle gratitud. Ante un regalo que se manifiesta como bueno, muy bueno, por utilizar la expresión del relato bíblico de la creación del mundo, solo cabe alegrarse y desbordar de gratitud, de modo que ese sea el estado permanente en el que vivir. Recojo textualmente sus palabras: “La mayoría de la gente se ha visto obligada a alegrarse de las pequeñas cosas y a entristecerse por las grandes. No obstante (y aquí lanzo desafiante mi último dogma) esa no es la condición natural del hombre. El hombre es más viril y se parece más a sí mismo cuando lo fundamental en él es la alegría y lo superficial la tristeza. (…) El pesimismo equivale a una especie de vacaciones emocionales, mientras que la alegría es el trabajo con el que se ganan el pan todas las criaturas” (Chesterton, 2004, p. 209).
La crítica fácil a Chesterton consistiría en presumir que, como tuvo una vida acomodada, unas fuertes convicciones religiosas, y un optimismo temperamental, tendió a defender una actitud vital que resultaría inasumible para cualquiera que contemple con lucidez la miseria del mundo en que vivimos. Pero Chesterton no vivió entre algodones, sufrió una profunda crisis existencial en su juventud y sus convicciones religiosas no solo le propiciaron una fuerte contradicción personal en un ambiente intelectual que despreciaba el catolicismo, sino que le permitieron ver con singular lucidez las graves injusticias de la sociedad en la que vivía, y constituyeron el gran estímulo para denunciarlas y combatirlas. Chesterton no perdió la alegría, pero no se dejó engañar pensando que todo en el mundo era bueno. Chesterton denunció de forma implacable los males de su tiempo, pero sin incurrir jamás en un pesimismo desesperanzado. Y así se mantuvo, una vez superada su crisis de juventud, hasta su muerte, no por un irracional voluntarismo sino por la profunda conciencia de que el mundo era extraordinariamente bueno y que, precisamente por ello, exigía una lucha denodada contra la mentira y la injusticia, que no debían ensuciar la maravilla de la realidad.
El desafío del cuidado a las personas mayores en las residencias puede parecer inasumible, habida cuenta de los problemas que entraña la ancianidad y la dependencia, y la falta de recursos destinados a su cuidado. Por un lado, es una etapa de pérdidas irreversibles, difíciles de asumir. De hecho, lo que más temen las personas ancianas no suele ser la muerte sino todo lo que ocurre hasta que llega (Gawande, 2015, p. 63). Por otro, la cultura dominante no es capaz de ofrecer respuestas satisfactorias, en contra de lo que fueron capaces de proporcionar muchas culturas tradicionales (Illich, 1975, p. 111 ss.): “Tanto en el mundo heroico como en el cultual encontramos una relación con el dolor en todo distinta de la que hallamos en el mundo de la sentimentalidad. Mientras que en este último mundo lo que importa es, como hemos visto, expulsar el dolor y excluirlo de la vida, de lo que se trata en el mundo heroico y en el cultual es de incluirlo en la vida y de disponer ésta de tal manera que en todo tiempo se halle pertrechada para el encuentro con el dolor” (Jünger, 1995, p. 34).
Siendo ciertos los aspectos mencionados, el punto de partida debe ser la alegría, como asegura Chesterton: esa que brota al tomar conciencia de que uno está tratando con personas necesitadas en la etapa más crucial de sus existencias: aquella en la que no tienen más (ni menos) objetivo que concluir la propia existencia. Para culminar esa etapa es tan importante que la persona acepte lo inexorable de su envejecimiento como que “la sociedad acepte por su parte la vejez y le reconozca honrada y amablemente el derecho a la vida que le corresponde” (Guardini, 2019, p. 153) porque “el significado real de la discapacidad no solo depende de la persona discapacitada, sino también de los grupos sociales a los que pertenece” (MacIntyre, 2001, p. 93). Se trata de dos logros sumamente dificultosos, pero en los que deberemos empeñarnos si queremos construir sociedades genuinamente humanas.
2. Los agentes del cuidado en las residencias de mayores
Cuidar es una de las acciones más definitorias de los seres humanos. Por eso, cuando no lo hacemos nos alejamos de lo que propiamente nos caracteriza. Ese ser cuidadoso se proyecta sobre toda la realidad. Lo contrario al cuidado no es el descuido, es decir, la falta de atención, empatía, delicadeza, esmero, acogida, calidez, disponibilidad. Todo eso es solamente la deficiencia del cuidado, lo que bloquea su activación. Pero lo verdaderamente contrario al cuidado es la instrumentalización, la transformación de la realidad en puro medio, la cultura del usar y tirar, propia de nuestro tiempo (Ballesteros, 2021, p. 258 ss.; Ballesteros, 1989, p. 25 ss.). Cuando el ser humano deja de cuidar y solo utiliza lo que le rodea, no solo descuida a los demás y el medio ambiente, sino que se descuida a sí mismo. Él mismo se convierte en su primera víctima al percibirse a sí mismo únicamente en función de su valor de uso (o, peor aún, de cambio) y no de su ser. De ahí que la cultura del usar y tirar no solo sea explotadora sino también alienante por auto-explotadora (Han, 2014, p. 12 ss.).
Las residencias de mayores son instituciones dedicadas al cuidado de las personas mayores, bien porque se encuentran solas y quieren vivir en un ámbito de relación o bien porque no pueden valerse del todo por sí mismas, o bien por una mezcla de ambas. El tránsito del hogar a la residencia no suele ser fácil porque supone en muchos casos la separación física de su familia (en caso de que todavía estuviese viviendo con alguno de sus miembros), la despedida muchas veces definitiva de lo que ha sido el hogar de su vida, y el ingreso en una institución en la que probablemente pasará los últimos años de su vida. El mayor riesgo de ese tránsito está en que la persona no cambie de hogar, sino que sustituya el hogar por una vivienda, un lugar donde alojarse. La diferencia entre hogar y vivienda es abismal: “el hogar se distingue porque la persona que lo ha construido ha hecho algo más de lo que exigía el imperativo de utilidad: en el corazón el hogar está el fuego, es decir, la condición de la vida, el amor que calienta y reúne” (Bellamy, 2020, p. 130). Que precisamente al final de la vida la persona pueda verse obligada a perder irreversiblemente su hogar, no solo porque tenga que abandonar el propio sino porque no tenga posibilidad de habitar en otro, es una tragedia. Como dice Heidegger “la auténtica penuria del habitar reside en el hecho de que los mortales primero tienen que buscar la esencia del habitar”. Ese desafío es inabordable para las personas mayores si no cuentan con los apoyos necesarios para generar un hogar en la residencia, llamada a reemplazar el hogar que han perdido.
Es natural asistir al declinar de las propias capacidades, pero deshumanizador verse despojado de hogar justo cuando uno más precisa de él para encarar el tramo final de la vida. Quizá el mayor desafío de las residencias consista en ofrecer a los mayores un hogar y no solo un alojamiento. En la medida en que lo consiguen se afianzan como verdaderas instituciones cuidadoras. En todo caso, para lograrlo es imprescindible el concurso de todos los agentes del cuidado, que son básicamente cinco.
- Primero, las instituciones que promueven y dirigen las residencias y las informan de una determinada cultura.
- Segundo, los profesionales encargados del cuidado de los mayores, tanto cuidadores directos (trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, etc) como indirectos (cocineros, limpiadoras, recepcionistas, etc.).
- Tercero, las familias y allegados, que cumplen un papel muy diverso y que se integra con más o menos facilidad con el que desempeñan los profesionales y las instituciones.
- Cuarto, los propios mayores que viven en las residencias y que, al tiempo que protagonizan su autocuidado, contribuyen a modelar los cuidados que les son prestados y, con sus propias actitudes, pueden llegar a influir decisivamente en el cuidado de sus cuidadores.
- Y, quinto, la propia sociedad en su conjunto generadora de una cultura de la ancianidad y los cuidados, que se proyecta tanto en las políticas sociosanitarias como en la consideración del trabajo que realizan los demás agentes de los cuidados. A continuación, me refiero a cada uno de los cinco.
1. Las instituciones cuidadoras.
Las personas prestan los cuidados, pero la cultura de los cuidados la generan también las instituciones desde las que se prestan esos cuidados. Las residencias de mayores están concebidas para cuidar a personas mayores. Para que cumplan correctamente con esa finalidad, es imprescindible que estén informadas por una genuina cultura de los cuidados. Las residencias de iniciativa pública se sostienen sobre las ideas de servicio público e igualdad social. Son unas buenas bases para desarrollar esa cultura de los cuidados, pero no la generan de forma automática. La burocracia y la frialdad a la hora de prestar los servicios públicos son dos riesgos que siempre acechan al servicio público, y también a los cuidados en las residencias públicas. Cuando irrumpe esa “falta de alma”, no resulta fácil combatirla porque ni las leyes ni los sistemas de control y supervisión, siendo necesarios, cuentan por sí mismos de la capacidad para insuflar el aliento cuidador a la institución y a las personas.
Las residencias de iniciativa social, por su parte, suelen estar inspiradas por un ideario de servicio a los demás (a veces religioso, a veces laico), que es también una excelente base para el desarrollo de la cultura del cuidado. Entre ellas cabe distinguir las creadas sin ánimo de lucro y las que tienen un carácter mercantil. Cada uno de estos dos modelos está expuesto a sus propios riesgos: el voluntarismo escaso de profesionalidad, en las primeras, y el afán de lucro por encima de la persona, en las segundas. Evidentemente esos riesgos ni se dan por defecto, ni son exclusivos de los modelos mencionados. Pero deben ser tenidos en cuenta para prevenirlos eficazmente. Un marco normativo idóneo, que determine las condiciones en las que se desarrollará la actividad de la residencia y los mecanismos de control y supervisión de la misma, será un medio necesario para conjurar esos riesgos. Ahora bien, esos mecanismos pueden ser necesarios, pero no suficientes. Y, en todo caso, no deben actuar de modo que acaben cercenando la enorme diversidad de buenas prácticas de cuidado que la iniciativa social genera continuamente.
Probablemente la comparación entre las culturas del cuidado que inspiran tanto unas como otras residencias podría generar un círculo virtuoso entre ellas: las residencias públicas podrían resultar un modelo de reglamentación garantista para los residentes, y las residencias privadas (con o sin afán de lucro) podrían ser ejemplo de cómo hacer de las residencias comunidades florecientes de cuidado y eficiencia. Sin duda, buenas prácticas garantistas, cuidadoras y de eficiencia se podrán encontrar en los dos modelos de residencias porque cada uno de ellos es más rico de lo que he apuntado. Y, en realidad, los modelos de residencias son más que los dos enunciados. Pero, puestos a simplificar, se tiende a considerar que en las primeras está más consolidada la perspectiva jurídica garantista, mientras que en las segundas se manifiesta más la disponibilidad hacia el otro o la eficiente gestión de recursos.
La cultura de los cuidados que informa la vida de las residencias emana del relato comprensivo que hacen de esa última etapa de la vida en la que se encuentran los residentes. Ese relato necesariamente responde a los dos grandes desafíos que afrontan los mayores: el dolor y la muerte. La expresión de Jünger “¡Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres!” (Jünger, 1995, p. 13) se puede aplicar tanto al sujeto del dolor como a la institución que lo acoge. Las culturas tradicionales se nutrían de relatos que ofrecían un sentido para el dolor y la muerte, que no solo se proyectaban en la ancianidad sino en todas las fases la existencia humana. “La cultura tradicional deriva su función higiénica precisamente de su capacidad de equipar al individuo para hacerle el dolor tolerable, la enfermedad comprensible y el encuentro con la muerte, a lo largo de toda la vida, significativo. La asistencia más tradicional a la salud era un programa para dormir, comer, amar, trabajar, jugar, soñar, cantar y sufrir” (Illich, 1975, p. 116). Frente a ellas, la cultura hegemónica abomina del dolor, la enfermedad y la muerte e, incapaz de ofrecer un relato significativo de esas dimensiones esenciales de la condición humana, se obsesiona por medicalizarlas: “La moderna civilización médica cosmopolita niega la necesidad de que el hombre acepte el dolor, la enfermedad y la muerte. La civilización médica está planificada y organizada para matar el dolor, eliminar la enfermedad y luchar contra la muerte. Esos son nuevos objetivos que nunca antes habían sido líneas de conducta para la vida social. La civilización médica ha transformado el dolor, la enfermedad y la muerte de experiencias esenciales con las que cada uno de nosotros tiene que habérselas, en accidentes para los que debe buscarse tratamiento médico. De este modo, los objetivos de la civilización médica son antitéticos para cada una de las culturas con que se enfrenta cuando es descargada, como parte integrante del progreso industrial, en los llamados países subdesarrollados” (Illich, 1975, pp. 115-116). Como consecuencia de esta medicalización de la vida, también en el ámbito de las residencias, acabamos aceptando que los profesionales de la medicina, que se dedican al restablecimiento de nuestra salud y no al sustento de nuestra alma, sean los que decidan en gran medida cómo tenemos que vivir los días de nuestro ocaso (Gawande, 2015, p. 128).
La medicina desplaza a la cultura a la hora de afrontar el dolor, con un resultado demoledor. La persona, convencida de que el dolor no es inherente a la condición humana, sino algo completamente inútil y absurdo, como nunca puede escapar por completo al dolor, se encuentra ante una alternativa trágica: la escalada analgésica sin freno o acabar con la propia vida. “Hoy, la modernidad transforma la relación de cada actor con su salud en un asunto puramente médico, para numerosos usuarios el dolor ha perdido todo significado moral o cultural; encarna el espanto, lo innombrable. El umbral de tolerancia decrece a medida que los productos antálgicos se vulgarizan. La demanda de anestesia se expande conforme al poder discrecional de la medicina sobre el cuerpo, pero también con el retroceso del valor que en el pasado se asociaba a la resistencia personal. Los estudios revelan que el miedo a sufrir suscita un espanto claramente superior al propio hecho de morir. El dolor es en la actualidad un sinsentido absoluto, una tortura total. Así se traduce la irrupción de lo «peor que la muerte» en una sociedad que ya no integra el sufrimiento ni la muerte como hipótesis de la condición humana” (Le Breton, 1999, p. 206).
Con respecto a la muerte, también asistimos a una huida imparable: por muchos años que se cumplan, uno debe mantener una actitud positiva basada en el envejecimiento activo, que da la espalda sistemáticamente a la muerte, por más que aceche alrededor. No cabe parar, ni siquiera para pensar que el tiempo de vida se acorta y las capacidades languidecen. Y cuando la persona sufre un proceso de demencia, una depresión orgánica persistente en un contexto de debilidad progresiva, una falta de fuerzas para estar en plena actividad o un cuadro de enfermedades muy limitantes, entonces parece que la vida pierda por completo su sentido. Ante ese más que probable destino, los mayores quedan despojados de los asideros que las culturas habían desarrollado para asumirlo; y los cuidadores tienden a perder el sentido de cuidar a quien ya no va a poder desarrollar una vida independiente. La cultura dominante ha renegado del significado de la última etapa de la vida que consiste “en la plena realización de lo que denominamos final; en ese llevar algo a término, que no consiste en la culminación de una gran obra, o en soportar un destino trágico, sino en la plena consumación de la tarea que la existencia como tal, prescindiendo de sus actividades particulares, señala al hombre. Este final no rasga la vida, sino que pasa a formar parte de ella, se convierte él mismo en vida” (Guardini, 2019, p. 102).
Las residencias podrán legítimamente inspirarse en un ideario que trate de dar una respuesta razonable a estos desafíos y procurará impregnar la vida del centro de ese espíritu. Pero, sin duda, se encontrarán en una posición desigual a la hora de combatir el negacionismo del dolor y la muerte dominante en la sociedad actual. Y, en todo caso, deberán mantener una actitud de exquisito respeto hacia la particular visión de la vida y la muerte de cada mayor, pues actuar de otro modo sería una intromisión en la vida de la persona contraria al cuidado que demanda y merece. Ello no quiere decir que las residencias deban renunciar a un ideario y a una cultura de los cuidados de la que participen sus empleados. Ni que quede prohibido hablar con los residentes de cuestiones de fondo, en la medida en que así lo deseen. Solo quiere decir que la persona es inviolable en su integridad moral y no se le puede imponer una determinada cosmovisión, y menos cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad y dependencia.
2. Los profesionales
Las personas que trabajan en las residencias asumen uno de los retos más desafiantes del presente: cuidar a los más descuidados por la sociedad. Me apresuro a aclarar que muchos de los que viven en las residencias son objeto de una exquisita y dedicada solicitud por parte de sus familiares y allegados. Pero ese hecho es desgraciadamente compatible con que la sociedad en su conjunto perciba a las personas mayores y crecientemente dependientes como una carga inasumible. La consecuencia es doble: el reconocimiento social a quienes trabajan en las residencias está muy por debajo de la trascendencia de lo que hacen; y las políticas públicas dirigidas a promover unas condiciones de vida adecuadas para los mayores residentes siempre tienden a quedar desplazadas por otras prioridades. En consecuencia, las personas que se encargan de cuidarnos cuando nos volvemos más frágiles y nos aproximamos al fin de nuestra vida cuentan con escasas opciones de formación, y sus retribuciones no suelen estar a la altura del trabajo que desempeñan. De ahí que María Ángeles Durán haya acuñado con acierto el término “cuidatoriato” para referirse a estas personas que realizan un trabajo imprescindible e importantísimo, pero en unas condiciones completamente precarias y sin reconocimiento social alguno. Ese cuidatoriato abarca principalmente a las cuidadoras (porque prácticamente todas son mujeres) informales de mayores y pequeños, y constituye una nueva clase social que comparte con el antiguo proletariado características fundamentales: subordinación, ausencia de protección social, altísimo riesgo de pobreza, invisibilidad y marginación (Durán, 2018). Por supuesto que en este sector encontramos muchas personas con un gran sentido profesional; pero tampoco escasean las que están en él porque no encontraron nada mejor y saldrán en cuanto les sea posible.
Una sociedad justa es aquella que cuida a sus mayores, consciente de la deuda generacional que tiene con ellos y del deber de cuidar la vida humana frágil como reconocimiento de su dignidad (Andorno, 2016, p. 257 ss.). El impacto de la pandemia en la vida de las personas que vivían en residencias puso de manifiesto de una manera lacerante las deficiencias de un sistema que, si no ha colapsado definitivamente, ha sido en buena medida gracias al compromiso de quienes trabajan en él a pesar del escaso reconocimiento del que son objeto. Urge, pues, revisar a fondo las políticas públicas de atención a los mayores en nuestras sociedades, de modo que el último tramo de la vida de cualquiera de nosotros no esté determinado por el azar, ni por el eventual heroísmo de nuestros cuidadores. Ellos necesitan formación, y merecen condiciones de trabajo adecuadas y reconocimiento social. No se trata de un brindis al sol sino de proclamar exigencias de justicia elemental y, también, de autointerés intergeneracional: ¿acaso podemos pensar que nosotros seremos cuidados en el futuro si no cuidamos a quienes nos necesitan ahora? (Cortina, 2021, p. 89 ss.).
Los cuidadores deben saber que su objetivo principal al dispensar los cuidados no es la seguridad, ni mucho menos la eficiencia en su prestación: el objetivo es la atención integral a la persona. El ejemplo del vestirse es paradigmático: vestir a alguien es mucho más fácil y seguro que dejar que se vista. En los tiempos presentes, en los que la seguridad y la eficacia parecen valores superiores, es muy fácil que los cuidadores opten por vestir a los residentes en cuanto tengan la mínima dificultad para hacerlo por sí solos. Pero al hacerlo, cercenan las posibilidades de mantener su autonomía y consagran una asimetría en la relación contraria a lo que merece la persona mayor. “A menos que fomentar las facultades de la gente se imponga como una prioridad, los empleados acaban vistiendo a los residentes como si fueran muñecas de trapo. Poco a poco, así es como se empieza a perder todo. Las tareas pasan a tener prioridad sobre las personas” (Gawande, 2015, p. 108).
3. Las familias y allegados.
Entre las familias que se dedican tanto como pueden a sus mayores, tratando de coordinarse con las residencias, y las que utilizan la residencia para resolver un problema y se desentienden de la persona y de la institución, tenemos una amplia variedad de modelos de relación familia-mayor-residencia. Las familias que se desentienden es obvio que no aportarán nada al cuidado del residente. Más bien, pueden crear algún tipo de problema.
Sí tienen un papel relevante las que asumen la responsabilidad del cuidado y supervisión de los cuidados prestados a sus familiares. Las circunstancias de cada familia son únicas, pero en todo caso sería muy conveniente que cuando recurran a las residencias para el cuidado de sus mayores reciban una formación básica, al menos una orientación, sobre los distintos modos de participar en el cuidado del residente. Es obvio que los cuidados deben adaptarse a las necesidades y deseos de la persona cuidada: es él quien debe orientar a los cuidadores sobre el modo en que quiere ser cuidado. Pero la mayoría de ellos desea que sus familiares se involucren en alguna medida en esa tarea. Es entonces cuando la coordinación entre residencia y familia resulta imprescindible para procurar el mejor cuidado al residente.
Esa coordinación es tan necesaria como en ocasiones difícil. Si, como venimos diciendo, las personas reclaman autonomía en la toma de decisiones acerca de los cuidados que reciben, sus seres queridos tienden a priorizar la seguridad en la prestación de esos cuidados. Es probable, entonces, que se produzca una perniciosa alianza entre la familia y la residencia para procurar unos cuidados que, al tiempo que garantizan la salud y la seguridad del residente, se blindan frente a eventuales demandas de responsabilidad. Pero, al proceder así, consagran el fracaso más cruel en nuestra forma de tratar a los enfermos y ancianos, porque nos lleva a ignorar “que esas personas tienen unas prioridades más allá de estar fuera de peligro y de vivir más; que la posibilidad de dar forma a nuestra historia es esencial para que nuestra vida siga teniendo sentido; y que tenemos la oportunidad de reformar nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestras conversaciones en un sentido capaz de transformar las posibilidades de los últimos capítulos de la vida de todos y cada uno de nosotros” (Gawande, 2015, p. 233).
La complicidad entre residencia y familia para cuidar debidamente a los mayores no solo presenta la mencionada dificultad. También debe mencionarse el papel defensa de los intereses del mayor que cada parte ha de ejercer respecto de la otra. No se trata de instaurar una actitud de mutuo recelo por defecto, ni mucho menos. No hay nada peor para el bienestar de un residente que una relación conflictiva entre la residencia y su familia. Pero ninguna de las dos partes puede hacer dejación de funciones si advierte en la otra una actitud negligente o dolosa con relación al residente.
4. Los residentes
Muchas de las personas en las residencias tienen algún nivel de dependencia, que va aumentando con el tiempo. Al encontrarse, además, en un entorno que no es el suyo de toda la vida, tienen una posición de mayor vulnerabilidad. Pero el concurso de estas circunstancias no debe impedir, insisto, que las personas mayores sean las protagonistas de sus vidas y, por tanto, quienes principalmente tomen las decisiones relacionadas con su cuidado. Esto es probablemente lo más importante que debe garantizar una residencia. Y esa garantía abarca, en primer lugar, el autocuidado del propio residente. Aunque una persona tenga necesidad de otras para determinados desempeños, seguramente será autosuficiente en muchos ámbitos de su vida. Es una pésima práctica, que incluso puede llegar a ser contraria a los propios derechos del residente, sofocar esos ámbitos. Por tanto, los residentes deben ser responsables de su autocuidado, en la medida en que les sea posible, y decidir el modo en que quieren ser cuidados. Todo ello, por supuesto, en el marco de un entorno residencial en el que las posibilidades de adaptación a la persona son importantes, pero no ilimitadas.
Si damos por supuesto que las personas mayores tienen el derecho a gobernar su vida tanto como les sea posible, de modo que los cuidados se orienten principalmente a ese propósito, también deberemos entender que tienen deberes: no solo de cumplir con las normas de convivencia de la residencia, sino también de tratar con respecto y gratitud a las personas que les cuidan. Es tan nocivo para la relación que los cuidadores se erijan en conductores de la vida de los residentes como que los residentes se arroguen una posición de exigencia sin contemplaciones a los cuidadores. La reciprocidad es condición necesaria para el florecimiento de relaciones personales significativas.
5. La sociedad como cuidadora.
Ya hemos visto que la sociedad actual no cuenta con un relato integrador del dolor y la muerte en la vida humana. Más bien, los considera lo contrario a la existencia humana. De ahí que tienda a medicalizarlos, como si la medicina pudiera liquidar definitivamente ambas realidades, acabando con el dolor y dando muerte a la muerte (Illich, 1975, p. 157 ss; Cordeiro y Wood, 2018, p. 10 ss.). A su vez, la visión hegemónica del ser humano es radicalmente individualista. Las relaciones comunitarias se han debilitado hasta el punto de parecer que la única entidad consistente en la sociedad sean los individuos autosuficientes, que organizan sus vidas mediante relaciones contractuales sustentadas en la autonomía de la voluntad. Ninguno de estos dos elementos informa a favor de una cultura de los cuidados sensible a las personas mayores. Al contrario, su conjunción desencadena la gerontofobia dominante en las sociedades occidentales, calificada con acierto como un atentado suicida contra la dignidad humana (Cortina, 2021, p. 89). La única alternativa que se ofrece es la ya mencionada del envejecimiento saludable y la lucha sin cuartel contra el dolor. Ninguno de estos dos objetivos es malo en sí mismo: al contrario, ambos son sumamente positivos para tener una vida propia cuando la vejez se cierne sobre nosotros. Ahora bien, es imprescindible tomar conciencia de los límites constitutivos de la condición humana, distinguiendo el dolor evitable del inevitable, y aceptando que el envejecimiento saludable ordinariamente irá siendo reemplazado por un estado de creciente dependencia, que no supone ningún fracaso sino la aproximación del final de la vida. Esta toma de conciencia del límite, desde luego, no está en la agenda de una sociedad que ha hecho del crecimiento constante su condición de supervivencia (García-Sánchez, 2017, p. 63).
Dicho lo anterior, no se deben desconocer algunos elementos positivos que pueden contribuir al desarrollo de una cultura de los cuidados capaz de dar respuesta al desafío del envejecimiento demográfico al que venimos asistiendo en occidente, y al que asistiremos en el resto del mundo en los próximos años. En primer lugar, la idea de que el cuidado es el modo correcto de relacionarnos con la naturaleza se ha consolidado a lo largo del último medio siglo (Domingo, 2016, p. 13). Aún estamos lejos de que esa sea la práctica general de relación con la naturaleza pero, al menos, está asumida a nivel teórico. Desde hace tiempo esta dimensión del cuidado se ha ido trasladando también al plano de las relaciones entre los seres humanos. Y, en segundo lugar, hemos asistido a la aprobación de dos instrumentos ´normativos de alcance internacional (la Convención de Derechos del Niño, de 1989, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006) que se sustentan sobre dos principios compartidos: la protección de la vulnerabilidad y la garantía de la autonomía efectiva. Es cierto que no disponemos de un instrumento jurídico análogo que reconozca los derechos de las personas mayores; pero los principios consagrados en aquellos sirven en buena medida para orientar la relación con los mayores en nuestras sociedades y, en particular, en las residencias. Se trata básicamente de protegerles en su vulnerabilidad, pero no para privarles de su autonomía sino, al contrario, para que puedan ejercerla mientras les sea posible. Una autonomía que no coincide con la clásica del individuo aislado sino con la relacional, de la que emanan las opciones relevantes para el sujeto (Navarro, 2015, p. 18).
La expresión más lacerante de lo mucho que queda por transitar hacia sociedades capaces de dar sentido al dolor y a la muerte y de integrar a las personas mayores y dependientes la encontramos en las políticas sociosantiarias destinadas a ellos (Gómez, 2020, pp. 88-106). Siendo innegables los progresos que poco a poco se han ido alcanzando, llama la atención la lentitud e incluso retrocesos con los que se evoluciona en este campo, lo que supone un sostenido abandono social de sucesivas generaciones de personas mayores.
3. Dignidad y singularidad de la persona mayor
Los entornos institucionalizados (colegios, hospitales, prisiones, cuarteles, residencias, centros de menores, etc.) tienden inevitablemente a tratar a las personas como un colectivo o como un conjunto de elementos que debe sujetarse a determinados protocolos o directrices de actuación. Sin embargo, esas instituciones solo cumplen la finalidad que justifica su existencia si, superando tal tendencia estructural, logran poner como centro de acción a la persona en su singularidad. En el caso de los colegios, hospitales y residencias de mayores la exigencia es inapelable. Los tres tienen como objeto el cuidado de personas en su necesidad y, como no caben los cuidados en serie, las tres instituciones deben poner siempre como centro a la persona en su singularidad[1].
Ciñéndonos concretamente a las residencias de mayores, resulta clave tener un conocimiento preciso de cada residente y sus circunstancias. Para ello la respuesta a cuatro preguntas es clave: ¿por qué ha ingresado en la residencia? ¿Cómo es la persona? ¿En qué estado se encuentra (a nivel físico, psicológico, emocional y social)? ¿qué espera de su estancia en la residencia? Este conocimiento es obvio que no se consigue con una entrevista en la que responda a esas preguntas. Exige trato y dedicación de tiempo, que siempre es un bien insuficiente. Además, cada uno de los trabajadores que se relaciona con él lo hace desde una perspectiva limitada. Trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares, fisioterapeutas, enfermeras, médicos, administrativos, recepcionistas, directivos, limpiadoras, … son muchas las personas con las que cada residente interactúa. ¿Deben todas tener un conocimiento integral del residente? No parece ni posible, ni deseable, ni justo. El mayor trata con cada profesional de unos asuntos y es él quien decide lo que comunicar a cada uno. Ahora bien, si simplemente se deja que cada trabajador cumpla con su cometido y no existe cierta coordinación entre ellos por parte de la residencia probablemente el residente no llegue a recibir los cuidados personalizados que merece y desea. Y aquí nos encontramos con un problema de difícil solución: cómo conciliar el respeto a su intimidad y a la confidencialidad con la prestación de unos cuidados coordinados, integrales y personalizados.
En el ámbito sanitario se ha consagrado la figura del médico responsable, que es aquel que vela por la asistencia integral al paciente. ¿Debe existir una figura análoga en las residencias? En el ámbito sanitario parece imprescindible para la buena asistencia; en la residencia no necesariamente. ¿Quiere esto decir que bastan los cuidados que cada profesional preste por su cuenta? No. La buena práctica parece orientarse hacia una coordinación en la dispensación de los cuidados, de modo que cada cuidador pueda contar con información relevante sobre el residente para el mejor desempeño de su responsabilidad cuidadora específica al mismo tiempo que se salvaguarda escrupulosamente su intimidad y la confidencialidad. Quizá puede ser recomendable que a cada residente se le asigne una persona que se convierta en su principal interlocutor y responsable: quien está disponible para cualquier necesidad que la persona no consiga resolver por los canales ordinarios y quien, a su vez, tenga una visión más completa acerca del estado general del mayor y de los cuidados que se le deben prestar.
Citando a Martin Buber, Byung Chul-Han afirma que “sin la distancia primordial el otro no es un tú. Es cosificado y reducido a un ello. No es interpelado en su alteridad, sino que es apropiado” (Han, 2021, p. 75). Conviene subrayar que esa apropiación de la persona, en la que el otro no es un tú sino un ello, comparece no solo si la residencia se convierte en un panóptico controlador de todos los aspectos de la vida de sus residentes. También se da cuando, y es un riesgo más probable que el anterior, cuando el trato con ellos se limita a la aplicación de los protocolos propios de cada área profesional. Como dice Esquirol: “la perfecta inhumanidad es la falta de corazón” (Esquirol, 2021, p. 125). La presencia de esa persona responsable podría ser el garante de que los cuidados ni sofoquen a la persona ni la traten como si fuera una pieza de un mecanismo.
Los cuidados deben prestarse desde el reconocimiento de la dignidad y singularidad de la persona. Y ello exige conciliar permanentemente dimensiones que tendemos a ver como contrarias: conocer a la persona y respetarla en su inviolable misterio; intervenir en tantos aspectos íntimos de su vida (desde la higiene y el vestido cuando no la pueda llevar a cabo por sí mismo, hasta las exploraciones y actuaciones terapéuticas sobre su cuerpo) y mantener permanentemente una distancia que le permita ser ella misma, incluso en situaciones de máxima vulnerabilidad y dependencia; compartir informaciones relevantes para mejorar la prestación de sus cuidados y salvaguardar escrupulosamente la confidencialidad y la intimidad; reconocer que el residente debe ser siempre el protagonista de sus decisiones y contar con la complicidad de las familias para lograr que efectivamente así sea; cuidarles garantizando su seguridad y preservando su autonomía. En definitiva, “debemos cambiar a enfoques de cuidado menos paternalistas que permitan cuidar y garantizar seguridad, protegiendo a la vez la autonomía y los derechos de las personas a las que cuidamos” (Urrutia, 2018, p. 5).
Junto a los cuidados que recibe cada residente debemos tomar también en consideración los cuidados informales que reciben de la comunidad en la que se integran. Relacionarse con sus iguales, participar en actividades colectivas, vivir en un ambiente en el que es reconocido y apreciado… todos ellos son cuidados imprescindibles para cualquier persona y más aún para las mayores, en la medida en que son más frágiles y tienen menor capacidad para participar en un entorno social de reconocimiento recíproco. Pero, como decíamos respecto de los cuidados, también aquí debemos velar para que la comunidad no asfixie al individuo. Una residencia no es un hotel, pero tampoco puede identificarse con una familia stricto sensu. Es una comunidad que debe adaptarse a las necesidades de cada residente y en la que cada residente debe encontrar su espacio. Los modos de estar bien en una residencia son muchos, pero todos ellos incluyen formar parte de una comunidad que les reconozca y de la que se sientan, en la medida de sus capacidades, responsables.
He insistido en que la persona mayor debe ser cuidado en su singularidad. Conviene subrayarlo al concluir este apartado porque según como sea la persona, su cuidado puede resultar un gusto o, más frecuentemente, una carga difícil de sobrellevar. Como dice Guardini “la persona muy anciana no es fácil de soportar… La debilidad de la ancianidad se expresa en irritabilidad y desconfianza, no rara vez en un comportamiento furtivo e incluso artero… Si a ello añadimos las circunstancias físicas, las dolencias, cada vez más numerosas, la tendencia de quienes ya son muy mayores a descuidarse y su indiferencia frente a los sentimientos de los demás, aparece el peligro de que la cordialidad de las personas más cercanas al anciano se vaya agotando y terminen por no ser capaces de acogerle amorosamente. Y cuando esas personas que le rodean no están unidas a él por lazos muy estrechos, se comprende que las profesionales experimentadas en la atención a ancianos digan que no hay trabajo que exija más abnegación que éste” (Guardini, 2019, pp. 111-112). El propio Guardini entiende que, para sobrellevar estas situaciones, lo mejor es crear una atmósfera de “tranquila naturalidad” y recurrir a la válvula de escape del humor para contrarrestar que de “lo insoportable de la persona senil pueda surtir un efecto perverso: que su entorno le desee la muerte” (Guardini, 2019, p. 113). Con independencia de las aptitudes que debamos desarrollar para no quemarnos cuidando a aquellas personas que no son fáciles de cuidar, en todo caso debemos procurarles unos cuidados reales, es decir, adaptados a sus necesidades concretas, a sus deseos (razonables) y a su historia personal y familiar.
4. El cuidado empieza por los sentidos
“A medida que nuestro tiempo se va agotando, todos buscamos consuelo en los placeres sencillos –el compañerismo, las rutinas cotidianas, el sabor de una buena comida, el calor del sol en nuestro rostro-. Nos van interesando cada vez menos las recompensas relacionadas con conseguir y acumular, y cada vez más las que tienen que ver simplemente con ser. Sin embargo, aunque podamos sentirnos menos ambiciosos, también nos preocupamos por nuestro legado. Y tenemos una profunda necesidad de identificar algún propósito fuera de nosotros que haga que nuestra vida adquiera significado y valga la pena” (Gawande, 2015, pp. 127-128).
Gawande nos habla de dos necesidades principales de los seres humanos a medida que envejecemos: los placeres sencillos y un propósito comprensivo. En este último apartado me referiré a los primeros, prestando especial atención a su dimensión sensorial. A través de los sentidos podemos recibir toda una serie de cuidados tan sencillos como satisfactorios, que provean de bienestar el trascurso de las horas y los días. De lo segundo, del propósito que dé sentido a la propia existencia, ya he comentado algo en el apartado anterior.
Han dice que “cada vez es más rara la experiencia de la salutífera asistencia como sensación de ser tocado e interpelado… La soledad, la falta de experiencia de cercanía, actúa como un amplificador de los dolores… Evidentemente nos falta la salutífera mano del otro” (Han, 2021, pp. 47-48). Citando a Weizsäcker, Han se refiere al tacto, a la mano que toca allí donde duele y que, al hacerlo, “se interpone la sensación de ser tocado por la mano de la hermanita y el dolor se retrae ante esta nueva sensación” (Han, 2021, p. 47). El contacto piel con piel tras el parto es tenido por uno de los cuidados primordiales de los bebés; en las personas en coma o estado vegetativo persistente también el contacto físico se considera un cuidado imprescindible. En el caso de las personas mayores las características de cada uno mandan: habrá quienes anhelen el contacto físico y quienes, más bien, prefieran la distancia. Pero seguramente es cierto que “el hambre de tacto hoy domina nuestra sociedad en todos los estados, especialmente entre la gente mayor y las personas enfermas” (Serrano, 2004, p. 43).
Más allá del contacto como expresión de afecto, los mayores, a medida que crece su nivel de dependencia y fragilidad, precisan también de contacto físico para atender sus necesidades corporales: higiene, aseo, vestido, alimentación. Cada una de esas acciones puede ser una ocasión para que la persona se sienta confortable, cuidada, reconocida o, por el contrario, humillada y maltratada. Por seguridad esos cuidados de índole tan física deben desempeñarse con competencia técnica: el riesgo de caídas o fracturas en esas situaciones no es pequeño. Pero la seguridad no es lo único que garantizar: con igual afán se debe lograr que todas esas intervenciones sean respetuosas con la persona mayor, lo que exige una adaptación a la forma de ser de cada una.
La sensación de calor y frío resulta especialmente incómoda para las personas mayores y no siempre tienen capacidad para combatirla por sí solos. Menos aún en instituciones en las que tienen que convivir con muchos otros que pueden tener otras sensaciones. Conseguir que las personas cuenten con prendas adecuadas para no padecer ni frío ni calor, facilitarles ubicaciones en las que puedan sentirse con una temperatura más acorde a su gusto o necesidad, estar pendiente de la temperatura y de la ventilación, tanto de la habitación como de los espacios comunes, son cuidados difusos pero muy relevantes para la consecución de su bienestar.
Relación directa con el tacto, pero en sentido negativo, tienen que ver las sujeciones físicas que a veces se aplican a las personas mayores, presuntamente en beneficio de su seguridad. Se trata de medidas que deberían ser definitivamente erradicadas y reemplazadas por otras que protejan al mayor del riesgo de caídas sin cercenar su libertad física: medidas que cuiden y no violenten (Urrutia, 2018). Que precisamente al final de la vida, cuando uno se siente más desvalido, se sujete a una persona sin su voluntad o, peor aún, en contra de ella, aunque sea con la mejor de las intenciones, constituye una vulneración de su dignidad de difícil reparación. Afortunadamente se han venido dando pasos hacia la erradicación de ese modo de operar; pero todavía queda mucho que hacer. Sería más que bienvenida una ley que acabara con este tipo de prácticas y dotara de recursos para implementar medidas alternativas que velen por la seguridad del mayor sin vejarle. Por el momento, contamos con que “un número cada vez mayor de profesionales creen que su tarea no consiste en limitar las opciones de la gente, en aras de la seguridad, sino en ampliarlas, para vivir una vida que valga la pena” (Gawande, 2015, p. 140).
El olfato ejerce también un enorme impacto, en este caso tan sensitivo como difícil de racionalizar. El sentido del gusto es el más primitivo y el único que se halla directamente conectado con el sistema límbico: con la amígdala, esencial para procesar y almacenar reacciones emocionales, y con el hipocampo, clave en la memoria. Por ello, los olores nos provocan sensaciones, recuerdos y emociones tanto positivas como negativas difíciles de controlar y a las que no llegaríamos por medio de otros sentidos. De ahí que un entorno de intensa socialización como es la residencia deba tener bien identificados los olores que se dan en ella: su origen, impacto y alternativas. El objetivo será conseguir que los espacios comunes estén ventilados y sean olfativamente neutros. Los baños de uso comunitario, el comedor o las salas de estar son espacios que fácilmente pueden desprender olores desagradables.
La higiene personal es imprescindible, también para evitar el propio mal olor. En aquellas personas que precisan de ayuda para esas tareas se debe extremar la delicadeza y flexibilidad al auxiliarles en su higiene porque cada persona es única: las hay más escrupulosas y más descuidadas en su aseo; las que tienen más reservas a que accedan a su intimidad corporal y las que se confían fácilmente a los cuidadores; las que no tienen problema con quien les auxilie y las que no llevan bien que esa persona cambie; las que se avienen sin dificultad a la rutina general y las que la sobrellevan a regañadientes. El arte de cuidar exige conciliar el cumplimiento de los protocolos establecidos con la atención a las circunstancias de cada residente.
Un acceso tan inmediato y condicionante de las emociones como el olor lo tiene el gusto. El efecto de la magdalena de Proust se desencadena precisamente cuando Proust saborea la magdalena recién hecha. Pero además del acceso al sistema límbico, el gusto también tiene un gran poder evocador por cuanto que nos remite a la satisfacción placentera de una necesidad básica como es la alimentación, a tantos momentos dedicados a la preparación de las comidas y, sobre todo, a infinidad de recuerdos habidos alrededor de una mesa compartida (Kass, 2006). A nadie se le escapa que el ideal es que las personas puedan preparar sus propias comidas o, al menos, elegir lo que desean comer. Pero, habida cuenta de la imposibilidad de esta opción en las residencias, es importante cuidar los menús, no solo para que sean dietéticamente equilibrados sino para que resulten atractivos. Constituye todo un desafío porque es imposible lograr que un menú diario preparado para un número grande de personas con un presupuesto muy ajustado remita a quienes lo frecuentan al comedor familiar. Puede ocurrir ocasionalmente, pero no de ordinario. No obstante, al ser la alimentación y el comer dos actividades tan relevantes en la vida de las personas, es necesario buscar fórmulas innovadoras que hagan atractiva a las personas mayores esta actividad que ejercen, al menos tres veces cada día. Es cierto que, a una edad avanzada, se puede perder interés por la comida. Pero no es así siempre. Y aun en los casos en los que así sea, con mayor motivo se debe mantener el empeño por hacer atractivas las comidas de cada día.
También el sentido del oído tiene una gran importancia en los cuidados. La palabra es el medio de comunicación ordinario y es importante dar con el registro lingüístico idóneo a la hora de tratar con los residentes. Probablemente no sirva el mismo para todos. Nada tiene que ver tratar con un mayor plenamente autónomo, sin problemas de oído y cierto afán de socializar que hacerlo con otro deprimido, con graves dificultades para oír o nulo interés por comunicarse. Con carácter general, importa subrayar dos aspectos: primero, no todos los mayores están sordos y, por ello, en principio no se les debe hablar gritando; y segundo, como los mayores no necesariamente han sufrido una regresión a la infancia, no se les debe tratar por defecto como si fueran niños. El afecto sincero y espontáneo nada tiene que ver con actitudes paternalistas que, aunque se revistan de las mejores intenciones, no contribuyen a dispensar unos cuidados conformes a la dignidad del mayor.
Las palabras se transmiten generalmente a través de la voz. Y “en la comunicación, gran parte del secreto del éxito radica, ni más ni menos, en el tono, sí, en el tono vocal. Crear una calidad de voz que transmita competencia, seguridad y afecto es el reto de la excelencia” (Serrano, 2004, p. 76).
En la comunicación verbal es tan importante lo que se dice y el modo en que se dice como la escucha. “No resulta nada osado afirmar que la queja más universal, en todos los espacios de la comunicación interpersonal, es la de “no me escuchas”, y tampoco habría de resultarlo nada afirmar que el signo más visible de una buena competencia comunicativa radica precisamente en la capacidad de escuchar” (Serrano, 2004, p. 87). Quizá la llave que da acceso a los mejores cuidados de las personas en las residencias sea la escucha atenta a lo que nos dicen, con la palabra y con todo su ser (Bellver, 2019, p. 247).
Además de las palabras, que se pronuncian y se escuchan, están también los ruidos. De nuevo aquí la variedad de circunstancias personales es enorme. Pero, en todo caso, no parece conveniente que ni la música ni la televisión en las zonas comunes tengan un volumen de voz que ahuyente a quienes no tienen dificultades auditivas o no soportan los ruidos. No parece posible conciliar el ambiente de paz que debe transmitir una residencia con un alto nivel de ruidos.
Queda, por último, la vista. Aquí podemos distinguir tres niveles: la vista de uno mismo, la vista de los demás y la vista del entorno social y material. Uno se tiene que ver bien ante el espejo, lo que exige tanto aceptar el inexorable envejecimiento como poder dar una imagen satisfactoria de uno mismo ante los demás. El autocuidado que lo hace posible deberá integrarse con los cuidados recibidos, a medida que la persona los vaya necesitando.
Tan importante como la mirada sobre uno mismo es la que los demás proyectan sobre uno. Cuando la persona mayor se siente contemplada por sus cuidadores como merecedora de estima y honor es más probable que mantenga la convicción acerca de la dignidad de su vida. Y también cuando los cuidadores se sienten imbuidos de la dignidad de su profesión, es más probable que presten unos cuidados a la altura de lo requerido por las personas a las que atienden (Chochinov, 2002, p. 2259). Por eso, la mirada del cuidador nunca puede ser condescendiente, mucho menos indiferente o peor aún despectiva. Para bien o para mal el lenguaje visual puede impactar tanto o más en la persona como el verbal.
En su singular biografía sobre Francisco de Asís, Chesterton describe así la mirada del santo: “[Francisco] Vio solamente la imagen de Dios multiplicada, pero nunca monótona. Para él, un hombre era siempre un hombre, y no desaparecía en la espesa multitud, como no desaparecía en el desierto. (…) Lo que le dio su extraordinario poder personal fue precisamente esto: que desde el papa al mendigo, desde el sultán de Siria en su pabellón hasta los ladrones harapientos salidos a rastras del bosque, nunca existió un hombre que mirase aquellos ojos pardos y ardientes sin tener la certidumbre de que Francisco Bernardone se interesaba realmente por él, por su propia vida interior, desde la cuna hasta el sepulcro; que era estimado y considerado seriamente y no añadido a los restos de una especie de programa social o a los nombres de algún documento burocrático” (Chesterton, 2005, p. 133). No pretendo decir que todas las personas dedicadas al cuidado de otras deban desarrollar la mirada del poverello de Asís. Pero sí parece exigible que, como dice Chesterton al final de la cita, nadie que sea objeto de cuidados tenga que sentirse visto como si fuera un añadido a un programa social o como un simple nombre en un documento burocrático.
Esa mirada respetuosa y acogedora incluye la salvaguarda en todo momento de la intimidad de la persona. El contacto tan estrecho que en muchos momentos ha de tener el cuidador con la persona mayor no puede servir para despojarle de su intimidad sino para salvaguardarla frente al propio cuidador y a todos los demás.
Por último, lo que contempla a diario la persona mayor no puede resultarle ni depresivo ni inquietante. Puede haber personas que no echen de menos la luz natural y los espacios abiertos. Pero lo normal es que el contacto con ellos resulte sumamente benéfico y su falta cause el efecto contrario. En consecuencia, los cuidados deberán incluir el contacto con la luz, el exterior, el paisaje. En la medida de lo posible, y por las mismas razones, se procurará evitar que los mayores tengan que ser testigos habituales de las situaciones más penosas que puedan sufrir los compañeros de residencia.
No podemos acabar este repaso a los cuidados sensoriales de las personas mayores en las residencias sin referirnos al sueño. El envejecimiento y la vida en común en entornos institucionalizados pueden perjudicar los hábitos de sueño de las personas. Es imprescindible saber cómo duermen los mayores en las residencias, crear las condiciones ambientales idóneas para que puedan conciliar el sueño y ayudarles a desarrollar una actividad diaria que lo facilite.
El espacio en que el residente realiza su vida, tanto su habitación como las zonas comunes, deben ser proyectados de modo que faciliten no solo la funcionalidad de la residencia y de la prestación de los servicios y cuidados ordinarios, sino también la dimensión sensorial del cuidado de la que venimos hablando. Conseguir que las residencias tengan una adecuada iluminación natural, que los espacios estén ajustados a las funciones y tengan más bien holgura, que cuenten con patios o jardines son exigencias arquitectónicas que indudablemente comprometen un presupuesto, pero que sirven a facilitar unas condiciones de vida adecuadas al estado y deseo de los residentes. En esa línea está la posibilidad de que las habitaciones se puedan personalizar con cuadros, muebles, cortinas, color de las paredes, etc. Se han hecho propuestas más detalladas y basadas en un mejor conocimiento de las condiciones que deben tener las residencias para resultar idóneas para las personas que vivan en ellas. Pero si no queremos caer en discursos tan bien intencionados como alejados de la realidad, habrá que reconocer que el coste de la plaza en esas residencias sería asumible únicamente por una minoría pudiente o por administraciones públicas muy ricas (De Martí, 2021). Es decir, estas propuestas de residencias son sencillamente inviables para España (y para la mayoría de países del mundo) en la actualidad. Y más aún lo serán a medida en que, como sucederá de manera inexorable en los próximos años, crecerá la proporción de personas mayores y dependientes.
5. Conclusión
Los cuidados asociados a los sentidos de los que he ido hablando suelen tener un coste económico asumible y están principalmente condicionados a la formación y competencia de los cuidadores, así como a los protocolos de funcionamiento en las residencias. En consecuencia, prestarlos es un objetivo asequible. Ahora bien, si queremos que mejorar las condiciones de vida de las residencias debemos proyectarlas de manera que su coste necesariamente se disparará hasta resultar del todo inasumible. ¿Qué debemos hacer? Ni caer en discursos buenistas, ni esconder la cabeza bajo el ala sino emprender sin dilación una reflexión colectiva sobre el modo en que queremos y podemos asumir el cuidado de los mayores en los próximos años. La Covid-19 ha servido para introducir en la agenda pública este asunto que se venía relegando por unos y otros porque no tiene fácil solución y las que sería razonable llevar a cabo requerirían de tiempo, muchos recursos y probablemente un cambio cultural que, por el momento, no se atisba en el horizonte. Ojalá que la mala conciencia por el abandono que sufrieron las personas en las residencias no se apacigüe hasta que enjuguemos la deuda que tenemos con ellos, lo que sin duda nos servirá también para mejorar la atención de las sucesivas generaciones de personas mayores.
Para culminar una etapa tan importante en la vida de cada persona, como es su paulatino envejecimiento y decadencia hasta la muerte, es tan importante que el sujeto acepte lo inexorable de ese proceso, como que la sociedad acepte la vejez y reconozca a las personas mayores su derecho a una vida cuidada hasta el final. Conseguir ambos objetivos exige una radical transformación cultural que, por el momento, está lejos de llevarse a cabo.
6. Referencias
- Álvarez, S. (2015). “La autonomía personal y la autonomía relacional”. Análisis Filosófico, vol. XXXV, n. 1, 13-26.
- Andorno, R. (2016). “Is Vulnerability the Foundation of Human Rights?”; En: Masferrer, A., García-Sánchez, E. (eds.), Human Dignity of the Vulnerable in the Age of Rights, Dortdrecht; Springer, pp. 257-272.
- Ballesteros, J (2021). Domeñar las finanzas, cuidar la naturaleza. Valencia; Tirant Lo Blanch.
- Ballesteros, J. (1989). Postmodernidad: resistencia o decadencia. Madrid, Tecnos. Bellver Capella, V. (2021). “Educar para la salud en tiempos de pandemia”, Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitario, 10 (2), 1-20.
- Bellver Capella, V. (2019). “Vigencia del concepto de dignidad humana en los cuidados de salud: una perspectiva literaria”. Cuadernos de Bioética, vol. 30, n. 100, 237-252.
- Bellver Capella, V. (2018). “De la cultura del descarte al imperativo del cuidado”; En De Lucas, J, Vidal, E., Fernández, E., Bellver, V. (eds.), Pensar el tiempo presente. Homenaje al prof. Jesús Ballesteros, Valencia; Tirant Lo Blanch, 1321-1346.
- Bellver Capella, V. (2017). “Contra el paradigma tecnocrático. La posición del papa Francisco”. Argumentos de razón técnica: Revista española de ciencia, tecnología y sociedad, y filosofía de la tecnología, n. 20, 149-169.
- Camps, V. (2021). Tiempo de cuidados. Otra forma de estar en el mundo. Barcelona; Arpa.
- Cordeiro, J.L. y Wood, D. (2018). La muerte de la muerte: La posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Barcelona; Deusto.
- Cortina, A. (2021). Ética cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Barcelona; Paidós.
- Courtis, Ch. (2017). Las personas mayores y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: oportunidades y desafíos, https://www.cepal.org/es/enfoques/personas-mayores-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-oportunidades-desafios
- Chesterton, G.K. (2005). San Francisco de Asís. Barcelona; Juventud.
- Chesterton, G.K. (2004). Ortodoxia. Barcelona; Acantilado.
- Chochinov, HM. (2002) “Dignity-conserving care – A new model for palliative care: Helping the patient feel valued”, JAMA, 287, 2253-60.
- De Martí, J. (2021). “¿Cómo conseguir las residencias que necesitaremos en los próximos 30 años?”, Dependencia.info, https://dependencia.info/noticia/4437/opinion/como-conseguir-las-residencias-que-necesitaremos-en-los-proximos-30-anos.html
- Domingo Moratalla, A. (2013). El arte de cuidar. Atender, dialogar y responder. Madrid; Rialp.
- Durán, M.A. (2018). La riqueza invisible del cuidado. Valencia; PUV.
- Esquirol, J.M. (2021). Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita. Barcelona; Acantilado.
- García-Sánchez, E. (2017). Despertar la compasión. El cuidado ético de los enfermos graves. Pamplona: EUNSA.
- Gawande, A., (2015). Ser mortal. La medicina y lo que importa al final. Barcelona; Galaxia-Gutenberg.
- Gómez, C. (2019). Cuidar y sufrir. Perfil ético del profesional de la salud. Madrid; PPC.
- Guardini, R. (2019). Las etapas de la vida. Madrid; Palabra.
- Han, B. Ch. (2021). La sociedad paliativa. Barcelona; Herder.
- Illich, I. (1975). Nemesis médica. Barcelona; Barral Editores.
- Kass, L.R. (2006). El alma hambrienta: la comida y el perfeccionamiento de nuestra naturaleza. Madrid; Cristiandad.
- MacIntyre, A. (2001). Animales racionales y dependientes. Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes. Barcelona; Paidós.
- Serrano, S. (2004). El regalo de la comunicación. Barcelona: Anagrama.
- Simard, J., Volicer, L. (2020). Loneliness and Isolation in Long-term Care and the COVID-19 Pandemic. JAMDA, 21, 966-967.
- United Nations (2019). 2019 Revision of World Population Prospects. Department of Economic and Social Affairs. Population Dynamics. https://population.un.org/wpp/
- Urrutia, A. (2018). Cuidar: Una revolución en el cuidado de las personas. Barcelona; Ariel.
[1] No es el momento de establecer semejanzas y diferencias entre los tres regímenes institucionales universalmente reconocidos por su labor cuidadora (escuelas, hospitales y residencias de mayores) y los otros mencionados, que se sustentan en su carácter sancionador, correctivo o de operatividad. En todo caso, resulta interesante preguntarse si no debería estar más presente, en todo caso, en estas estructuras de especial sujeción la dimensión personal y de cuidado.
Publicado en: Rafael Amo Usanos (ed.), Cuidadores y cuidados, Universidad Pontificia de Comillas-Ballesol, Madrid, 2021, pp. 97-120.
Prof. Filosofía del Derecho. Universidad de Valencia


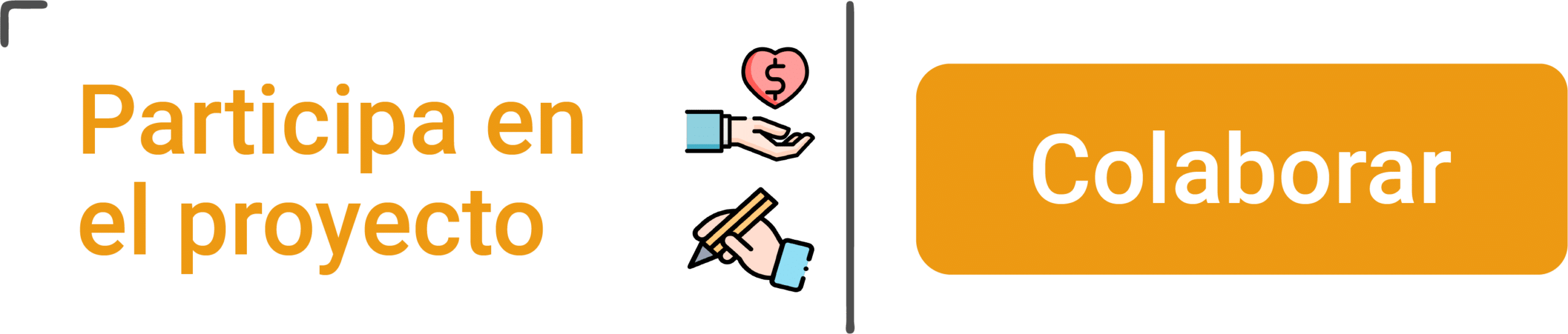





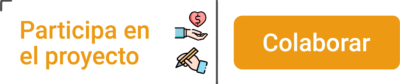



Comments 1