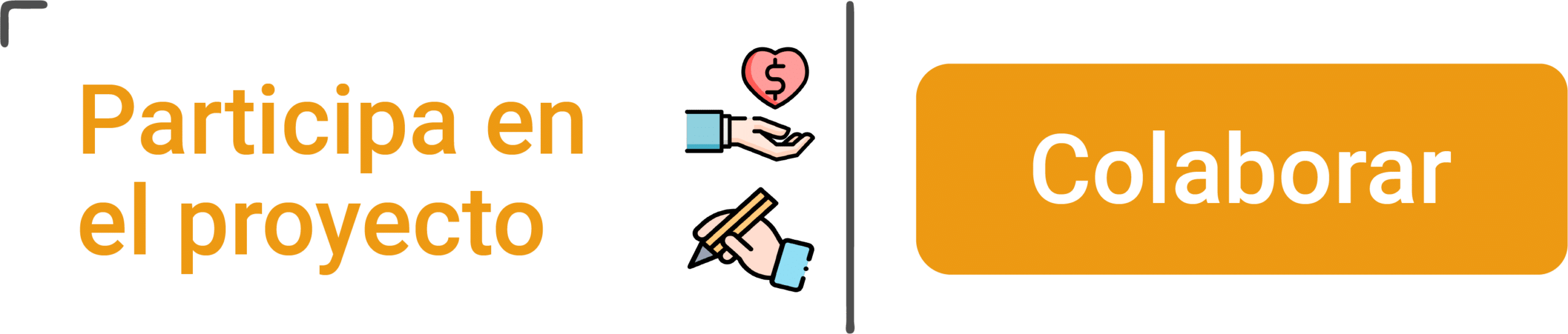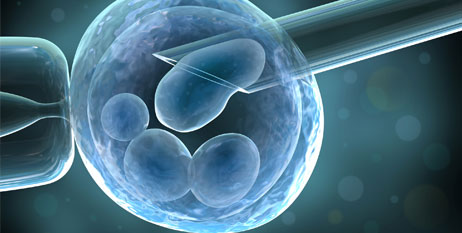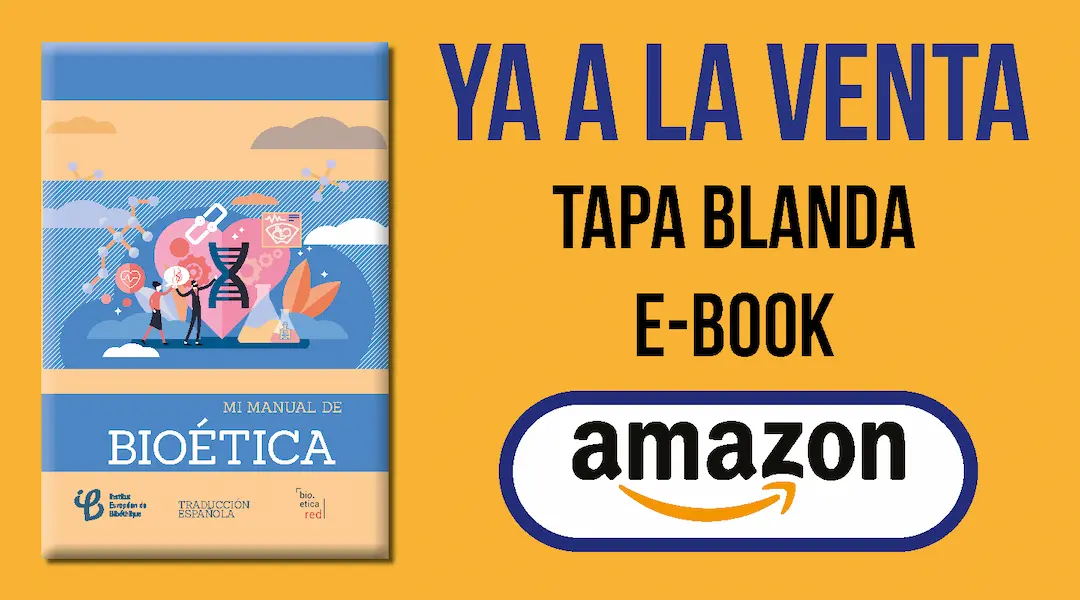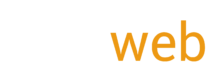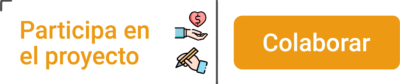I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICO-CIENTÍFICA
Tras la II Guerra Mundial hasta casi finales del siglo XX, las medidas eugenésicas tendentes a fomentar el nacimiento de individuos con caracteres genéticos favorables, se canalizaban a través de dos vías. Por un lado, -y con carácter primordial- en el control de los individuos capaces de engendrar. Esto se llevaba a cabo con medidas tales como la prohibición de contraer matrimonio o de procrear, a quienes presentaban riesgos de transmitir enfermedades genéticas. Para ello, se empleaban técnicas de esterilización “preventiva” como la vasectomía en el hombre y la ligadura de trompas en la mujer. Por otro lado, estaban las medidas destinadas al control de la natalidad (aborto, infanticidio). Todas ellas quedarían englobadas en lo que podría calificarse como “primer nivel de eugenesia”[1] o medidas eugenésicas “clásicas”[2].
El avance prodigioso de la Biología Molecular y los últimos desarrollos de las técnicas de análisis del material genético, han aportado nuevos conocimientos sobre la importancia que los genes tienen en la constitución biológica de los seres humanos. A la vez, tales avances, aplicados al proceso reproductivo artificial, han tenido un importante papel en el auge de la mentalidad eugenésica, que permite hablar de un segundo nivel de eugenesia o “Nueva Eugenesia”. En este nivel, las medidas eugenésicas no van dirigidas a la selección de personas capaces de procrear sino a la clasificación y selección de los embriones in vitro[3].
Tales medidas consisten en someter a los embriones a un análisis genético –previo a su implantación en el útero- con el fin de introducir en la mujer sólo aquellos que se adapten a los criterios establecidos. De este modo, aquellos que no poseen las características solicitadas, son eliminados o destinados a la experimentación[4]. Esta selección se realiza con base en los resultados obtenidos por el “diagnóstico preimplantatorio o preimplantacional” (DPI)[5]. Ello supone, en cualquier caso, el renacimiento de una nueva Eugenesia que tiene en su centro al embrión humano. De este modo, las técnicas de fecundación in vitro[6], presentadas en un primer momento como una solución para parejas estériles, parecen estar cambiando de objetivo en los últimos años. Su finalidad ya no es sólo dar un hijo a quienes no pueden tenerlo de forma natural. Actualmente se busca dar un hijo de “buena calidad”, que satisfaga los deseos de los padres, y esto, incluso, fuera de los supuestos de esterilidad[7].
La práctica de selección de embriones se emplea desde hace años. El equipo que dirige A. Handyside, en Londres, comenzó a hacer uso de ella en 1989, al excluir la implantación de los embriones masculinos en los casos en que se sabía que la madre era portadora de una enfermedad que únicamente podía afectar a los varones (hemofilia, Duchenne)[8]. La fecundación in vitro empezó así a mostrar una finalidad puramente eugenésica[9]. Como indica J. Testart, pionero de las técnicas de fecundación in vitro en Francia, esta modalidad eugenésica es potencialmente ilimitada porque no cuenta con los frenos asociados al dolor físico y percepción de daño moral de otras opciones eugenésicas (aborto, infanticidio, esterilizaciones) y porque puede ponerse al servicio de fantasías paternas sobre tener el niño perfecto[10].
Ciertamente, en el caso de prevalecer estos planteamientos, tendrán claras repercusiones en muchos ámbitos de la vida social[11]. Quizá la consecuencia más drástica sea el hacer depender el valor de cada ser humano de su calidad genética. A su vez, ello lleva a distinguir, como señala J. Ballesteros, “entre bien nacidos, con su correcto genoma y no bien nacidos que pueden ser manipulados o eliminados. Lo central es la supervivencia de los genes más complejos, sofisticados y fuertes. (…) La genética interpretada en sentido determinista (…) conduce al reduccionismo inhumanista, en el que el sujeto deja de ser el hombre y es sustituido por el gen”[12] .
Siguiendo a J. Ballesteros[13], esta visión reduccionista del ser humano puede encontrar cierto apoyo en las teorías de C. Darwin, quien defendía el carácter gradual de la evolución, a través de la selección natural. No obstante, hay que indicar que la doctrina darwinista surgió como una doctrina científica que pretendía explicar el proceso evolutivo y no como una antropología filosófica. Sin embargo, pronto ganó adeptos entre los cultivadores de las ciencias sociales, ya que la teoría de la selección natural, interpretada como la supervivencia de los más aptos –en el sentido de los más adaptados al estado social-, proporcionaba un medio para explicar –y justificar-, los procesos sociales del momento. F. Galton fue quien, partiendo de las ideas darwinistas, y reduciendo toda la riqueza humana a los genes, propuso sustituir la selección natural por una artificial[14]. En este sentido, eliminar por vía artificial a quienes entorpecían el buen funcionamiento de la sociedad, se presentaba como necesario e inevitable.
Actualmente, son varias las corrientes evolucionistas que parten de tales presupuestos. Amparándose en una antropología en la que el hombre es considerado como un paso más en el proceso evolutivo, -y, donde todo en él es el producto de un desarrollo causal orientado a la supervivencia, es decir, a la mera vida-, es donde se comprende la defensa de una selección de individuos, en cuanto que el actuar humano debe adecuarse a la mejora de la supervivencia de la especie. De este modo, el científico se convierte en el encargado de interpretar tal proceso. Así pues, queda justificada –aun más, se le exige- su actuación ante la selección de embriones, en función del progreso de la naturaleza y de la conservación de la especie[15].
Por otra parte, estas medidas encuentran actualmente justificación en la legislación española, amparándose en una categoría jurídica, la de “preembrión” y alegando criterios “terapéuticos” y de “prevención”. No obstante, se comprueba que, por un lado, el concepto de preembrión no goza de apoyo en Embriología[16], y, por otro lado, en lo referente a la prevención y terapia de enfermedades genéticas, su significado en estos supuestos es radicalmente distinto, ya que no se trata de evitar una enfermedad, sino de eliminar al que ya está enfermo[17].
Estas precisiones conducen a plantearse una serie de cuestiones, tales como ¿puede suprimirse a ciertos seres humanos[18], por el sólo hecho de ser portadores de determinadas enfermedades?, ¿quién tiene derecho a decidir cuáles son los “buenos” genes, que deben ser alentados, y cuáles son los “malos”, que justifican la eliminación de su portador?[19]. Esto nos plantea un problema de gravedad: ¿puede el Derecho establecer y exigir unos criterios de “calidad” a los seres humanos recién concebidos, para decidir quiénes merecen seguir viviendo y quiénes no?
Por lo tanto, circunscritos a este nivel de intervención en el que se puede ver la actuación de la tecnología genética sobre el proceso reproductivo, vamos dejar al margen las medidas eugenésicas vinculadas a la inseminación artificial[20], así como la combinación de técnicas de fecundación artificial con técnicas de manipulación genética propiamente dicha (clonación, terapia génica e ingeniería genética). Y vamos a fijarnos, exclusivamente, en la selección de embriones a través del diagnóstico preimplantatorio (DPI). En concreto nos detendremos en analizar los presupuestos antropológicos que subyacen en tales planteamientos, así como el amparo que el ordenamiento jurídico español le dispensa.
II. PRESUPUESTOS ANTROPOLÓGICOS E IMPLICACIONES ÉTICAS DE LA “NUEVA EUGENESIA”
2.1 Premisa metodológica
Antes de comenzar la aproximación filosófica al tema de la llamada Nueva Eugenesia vemos necesaria una premisa metodológica. La realidad es polifacética en sentido estricto, a saber, posee numerosas caras y aspectos desde los cuales ésta puede ser observada. La riqueza del conocimiento humano consiste en la posibilidad de integrar distintas visiones de la realidad pero, para que esto se pueda dar, vemos necesaria una refinada conciencia epistemológica que distinga las variadas formas de conocer, que evite la autoreferencia o el reduccionismo a una sola ciencia y que contribuya a la “unidad del saber”, integrando en un modelo conjunto lo conocido por las distintas ciencias.
En este sentido, está claro que el modo de conocer de las ciencias es distinto del de la filosofía. Por ejemplo, la medicina estudia al hombre desde el punto de vista de la anatomía, de la fisiología, etc.; en cambio, la filosofía, estudia al hombre partiendo de lo que la experiencia nos muestra de él y analiza aquellos rasgos, facultades o acciones propias de todo hombre (capacidad de sentir, de percibir, de conocer, etc.). El método de la bioética parte de la constatación empírica de la biología y de la medicina y, sin confundir planos epistemológicos, infiere las implicaciones antropológicas y éticas que de ellos se derivan y propone aquellas soluciones más acordes con lo que es el hombre y lo que supone un verdadero progreso humano. La filosofía va “más allá” de la experiencia misma, ésto es ya una prueba de que el hombre no es sólo biogenética; si el hombre fuera sólo bios no podría trascender lo material para hablar sobre el significado de lo material, sobre el sentido. Incluso esta posibilidad, es decir, aquella que afirmara que el hombre es sólo genética, estaría ya dando una respuesta “metagenética”, a saber, estaría construyendo una filosofía del hombre en la que éste quedara reducido a la materia.
La ciencia empírica no es suficiente para una comprensión global del hombre y de los problemas que le atañen. La visión que aceptase como válidos sólo aquellos conocimientos que derivaran de la constatación empírica devendría pobre e insuficiente ante la riqueza del ser humano. Se nos impone como necesaria una integración entre los distintos saberes, entre las distintas ciencias, entre los conocimientos de la biología, de la medicina, de la psicología, de la filosofía del hombre, etc. Pero ante todo, como afirma L. MELINA, “ha de reconocerse la legitimidad de un saber diverso del proprio de las ciencias empíricas modernas. Éstas se han dedicado al conocimiento de las cantidades mensurables de las cosas, prescindiendo de lo que no es mensurable y del sujeto que las conoce. Mediante este método “reductivo”, las ciencias modernas han edificado el universo del conocimiento científico “objetivo”, permitiendo alcanzar una gran eficacia en sus diversas aplicaciones. Pero no es lícito pasar de una legítima delimitación metodológica a una indebida y reductiva afirmación ontológica, como la que realiza el cientifismo, para el que sólo existiría lo que es destacable con los métodos de las ciencias empíricas. Se debe reconocer, por ello, la existencia de un saber sobre el hombre, diverso y ulterior, respecto al propio de las ciencias biológicas, un saber que no pone aparte ni las cualidades no mensurables de la experiencia ni al propio sujeto que conoce”[21]. Es decir, cada ciencia tiene su estatuto epistemológico propio y es autónoma pero, en la compresión de un ser tan complejo como el hombre, ser en el que convergen múltiples aspectos, han de ser consideradas todas las ciencias implicadas. Y cuanto más complejo sea el ser, más compleja será la comprensión y más difícil será la articulación de los distintos planos de conocimiento, complicada pero no por ello imposible. Por esta razón, a nuestro modo de ver, el complejo ser del hombre, que en su comienzo se nos manifiesta como un cúmulo de células que intrínsecamente ya posee en acto toda su potencialidad; y que en su final se nos manifiesta a menudo como cuerpo débil con vida, no es posible comprenderlo si no es desde una perspectiva abierta a la “unidad del saber” en la que las ciencias se integran y complementan como figuras de un puzzle que al final muestra la totalidad de una imagen completa. En síntesis, para una comprensión del problema, es fundamental la apertura de las ciencias a la filosofía y de la filosofía a las ciencias.
2.2. Presupuestos antropológicos de la Nueva Eugenesia
Analizaremos ahora aquellos presupuestos antropológicos que subyacen tras el problema de la Nueva Eugenesia cuyos aspectos científicos han sido expuestos en la parte primera de nuestro trabajo. Una vez individuados resultará más fácil –al menos, teóricamente- la construcción de una ciencia que excluya la posibilidad de eugenesia humana y contribuya de alguna manera a la búsqueda de soluciones que respeten a todo hombre.
a) Reduccionismo genético
A la luz de lo dicho anteriormente sobre el cientifismo, consideramos que la raíz del problema filosófico que plantea la Nueva Eugenesia consiste en la reducción del hombre a la genética. La expresión “reduccionismo antropológico”, agrupa todas aquellas teorías que consideran al hombre sólo como un ser material. Nosotros, en particular, nos referimos al reduccionismo genético, que afirma que el hombre es, sólo y fundamentalmente, sus genes, a saber, que todo lo que el hombre es deriva de la estructura y colocación de las bases nitrogenadas en las moléculas de ADN que componen su genoma humano.
Aunque el reduccionismo puede adoptar distintas formas (utilitarismo, biologicismo, neurofisiologicismo, etc.), todas ellas tienen a la raíz la teoría dualista del hombre según la cual hay una completa distinción entre la res cogitans (conciencia) y la res extensa (cuerpo). La res extensa se identifica con lo material, con todo aquello que el hombre puede observar, experimentar y misurar. El reduccionismo afirma la existencia indudable de la res extensa y postula que es la única que puede ser comprendida por las ciencias empíricas. Respecto a la res cogitans, dice que podemos hacer afirmaciones sobre ésta pero nunca llegarán a tener el rango de ciencia o de evidencia propia de una ciencia experimental. Una de las consecuencias lógicas del reduccionismo materialista es la distinción entre seres humanos y personas, considerando que son seres humanos todos aquellos organismos vivientes que tienen un cuerpo (res extensa) humano; en cambio, sólo son personas aquellos que tienen conciencia (res cogitans), o que se autoposeen. Se pueden intuir fácilmente las consecuencias éticas de tal distinción; son las mismas que llevan a PARFIT a afirmar: “matar un ser humano es mal, pero matar una persona es peor”[22]. Es decir, una persona adulta, capaz de razonar, de elegir, es persona; por el contrario, un feto, un enfermo en coma, un anencéfalo, un embrión, son sólo seres humanos, no personas. Por tanto, para el reduccionismo materialista, no planteará problemas la selección de aquellos aquellos embriones (que sólo son seres humanos y no personas) que tengan alguna patología. También H.T. ENGELHARDT piensa de una manera similar y afirma: “El ser adulto consciente y competente es digno, merece respeto y tiene derechos sólo en cuanto es agente moral y no puede ser utilizado sin su voluntad”[23]. Ante tales afirmaciones nos gustaría preguntar a los autores: y si el mismo día en que usted afirma esto, la persona adulta de la que usted habla tiene un accidente y queda en coma indefinidamente, ¿a partir de ese momento, ese sujeto ya no tiene derechos? ¿no tiene derecho a que se le apliquen los cuidados necesarios? ¿no tiene derecho a ser considerado como persona?Efectivamente, me contestarían ellos, usted en unos minutos pasaría de ser una persona a ser un ser humano, tan sólo tendría derecho a no sufrir sin necesidad. Este eventual cambio de persona a ser humano, o viceversa (en el caso del embrión que pasa de ser humano a ser persona), producido en pocos segundos, horas o días, tiene una fundamentación filosófica bastante débil, por no decir inexistente. Está fundamentado exclusivamente en la consideración –arbitraria- de que sólo es persona porque es consciente, he aquí que de nuevo preguntaríamos: ¿entonces nuestra vida es un continuo fluctuar entre el ser humano y ser persona ya que cuando dormimos y hacemos acciones no conscientes somos meramente seres humanos, en cambio, cuando somos conscientes y nos autoposeemos somos personas? A rigor lógico, el reduccionismo materialista tendría que contestar afirmativamente. Bajo un punto de vista filosófico, esta teoría no tendría ningún fundamento ya que para hablar de cambio es necesario afirmar la existencia de un substrato, de algo que permanezca idéntico en los cambios, si no no sería un cambio, sería la generación de un nuevo ser y ¿a qué especie pertenecería este nuevo ser?
Volviendo al reduccionismo aplicado al tema del embrión, para establecer el estatuto ontológico dell’embrión es necesario superar el reduccionismo presente en el racionalismo dualista y en el utilitarismo. Qué es, qué no es, o quién es el embrión son las preguntas fundamentales; las respuestas que se den dirimen la cuestión sobre la licitud o ilicitud de la selección de embriones. Ya que este no es el objetivo de el capítulo dedicado a la eugenesia no entraremos de lleno en la cuestión, para un análisis exhaustivo del tema del embrión remitimos a las numerosas fuentes monográficas sobre el tema ya existentes[24].
Como crítica final al reduccionismo materialista es suficiente recurrir a un ejemplo: si realmente consideramos que todo el hombre se explica con genes y conexiones neuronales, ¿por qué todavía no encuentran explicación exhaustiva todos los fenómenos que suceden en el hombre? Un neurofisiólogo reduccionista dirá que es por los límites de la ciencia actual pero que es un fallo que será subsanable en futuro. Luego, si el reduccionismo, y en particular el neurofisiológico, es una teoría que actualmente no explica de manera exhaustiva al hombre, hasta que la ciencia no demuestre que realmente su teoría explica la realidad por completo los argumentos esgrimidos son una mera hipótesis que podría quedar falseada, a saber, la tesis reduccionista es un postulado no demostrado exhaustivamente.
b) “El embrión no es individuo humano ni persona, es ser humano”
Esto es lo que afirma el reduccionismo materialista, afirmación que suscita inmediatamente gran perplejidad. El sentido común no la entiende porque el sentido común afirma que el hombre, el individuo humano, el ser humano, la persona, son lo mismo. La distinción entre ser humano, pre-embrión, individuo humano y persona fue introducida en el debate internacional hace menos de 30 años. Durante los últimos me he encontrado con médicos y alumnos que culpan a los filósofos de haber creado un debate alrededor de una serie de conceptos engañosos. “La distinción entre ser humano y persona es una falacia – me comentó un día un médico – una falacia tendida por aquellos que necesitaban un espacio de tiempo para justificar la experimentación con el hombre”. Ya en el Informe Warnock, que utilizó por vez primera el término “preembrión”, se afirmó explicitamente que había sido creado con una finalidad (científica, política y económica). Me pregunto: ¿puede nacer una distinción entre conceptos que son coextensivos, es decir que tienen la misma extensión (ser humano y persona), de una necesidad práctica? Tan sólo ésto nos hace intuir la engañosidad del concepto “preembrión”, hoy utilizado para designar al embrión desde el día de su fecundación hasta el día de la implantación y para justificar todas aquellas acciones realizadas en este lapso de tiempo[25].
Si para el reduccionismo el embrión, o pre-embrión, es ser humano y no persona, el problema fundamental que plantea la cuestión de la Nueva Eugenesia es el estatus del embrión: ¿Es o no es ser humano, es o no es individuo humano? Obviamente para aquellos que sostienen que todavía no es ser humano, seleccionar no tiene ninguna relevancia ética. En cambio, para todos aquellos que consideren que el ser humano comienza a existir en la fecundación, esta acción tendrá graves implicaciones éticas[26].
Nos encontramos en el dilema trascendentalidad-categorialidad, es decir, el ser es un trascendente, no puede ser definido más que diciendo “el ser es lo que es”. Para la definición de cualquier otra cosa que no sea el ser podemos utilizar conceptos derivados y categorías. Es decir, para definir el verde, digo que es un color que tiene una cierta longitud de onda. Pero para definir aquello que es no puedo decir más que “es lo que es”, a saber, el ser es un concepto trascendental, no se encuentra bajo ninguna categoría. En el caso del ser del hombre sucede, con una cierta analogía, que estamos considerando algo trascendente (su ser), algo que no es mensurable, no se puede tener más o menos ser, o se es o no se es; además, estamos considerando una forma de ser, ser humano, que pertenece a nuestra especie desde que empieza a ser. Y el ser que empieza a ser, desde el primer momento es un organismo con unidad de la especie humana. No se puede primero ser, y después, ser humano, a saber, o se es hombre o no se es hombre, tertium non datur, no puedes ser medio hombre o medio no-hombre, es un absurdo, o eres hombre o no lo eres. El reduccionismo nos dice: el embrión es hombre pero no es persona. Yo me pregunto: ¿bajo qué especie distinta están el ser humano y la persona? (sabiendo que la diferencia entre distintos seres vivos la establece la especie). La respuesta suena clara: bajo la misma especie. Entonces, si no son dos especies distintas, ¿qué es lo que les diferencia? La respuesta del reduccionismo será equivoca, arbitraria o consensuada, en algunos casos –afirman- les diferencia la conciencia, la res cogitans. Pero ¿puede la conciencia establecer la distinción entre dos seres vivos que pertenecen a la misma especie pero que no son lo mismo? El reduccionismo no sabría contestar, cualquier respuesta le dejaría en el entuerto o contradicción de algo inexplicable. Se constata claramente que la supuesta distinción entre ser humano (hombre) y persona se basa en la artificiosidad de una construcción nominalista sin fundamento ontológico, es decir, se ha reducido la cuestión a una cuestión de nombres, se están dando distintos nombres a la misma especie ontológica.En nuestra opinión, la supuesta distinción entre seres humanos y personas está basada en una falacia en la que se llama con distintos nombres al mismo ser en distintas fases de su desarrollo vital. Al no encontrar un fundamento ontológico en esta distinción más que la arbitrariedad de la decisión de considerar personas a los que tienen conciencia, y seres humanos a los que no la tienen, se llega a contradicciones inexplicables como afirmar que hay seres humanos que no son personas (un recién nacido) y personas que no son seres humanos (un mono que tiene mayor conciencia que un recién nacido)[27].
El ser es trascendental, las categorías mensurables no. El ser del hombre es un trascendental, justo eso, lo que le hace ser hombre, y como afirma R. SPAEMANN, “la persona no es un sinónimo del concepto de especie, sino, mas bien, ese modo de ser con el cual los individuos de la especie humana son”[28]. El ser persona es el modo proprio de ser de todo aquel ser perteneciente a nuestra especie, no es algo que unos tienen y otros no, o se es hombre o no se es hombre, o lo que es lo mismo, o se es persona o no se es. En el caso de la concepción dualista, no todo ser humano será persona sino sólo aquellos que tienen res cogitans. Esta distinción, que el sentido común de las personas niega, es aquella que fundamenta la cuestión del embrión. Y de la cuestión del estatuto del embrión dependerá el resto de las cuestiones: el estatuto del feto, del niño, del anciano, del enfermo. Si un embrión es ser humano pero no persona, tampoco lo serán el feto, el niño, el anciano demente, el enfermo comatoso, etc.
c) Discriminación entre embriones sanos y enfermos
Es un hecho que nuestra sociedad está defendiendo a todos los niveles la no discriminación por enfermedad. En los últimos años se percibe un movimiento social, justo, que promueve la igualdad de derechos de todo aquel que tiene alguna enfermedad o discapacidad física o mental (los sordos, los ciegos, los disminuidos físicos, los enfermos de V.I.H., etc.). La pregunta que surge inmediata es la siguiente: ¿pueden eliminarse embriones por el mero hecho de ser portadores de determinadas enfermedades? Pueden darse tres posibilidades: si la respuesta es negativa no hay problema, no se eliminan embriones; si la respuesta es positiva y no consideramos que el embrión es ser humano volveríamos al caso anterior, a pedir una demostración del por qué no es ser humano; por último, si la respuesta es positiva y consideramos que el embrión es ser humano, a rigor, estamos diciendo que es lícito eliminar a un ser humano por ser portador de una enfermedad, es decir, constituye un alegato a favor de la discriminación por enfermedades.Luego, o se trata de una contradicción (sí que se puede cuando son embriones, después no), o estamos ante un error o quizás ante una de las mayores hipocresías éticas de nuestra época que justificaría la eliminación de seres humanos por razones genéticas y no permitiría que fueran discriminados seres humanos en determinadas condiciones enfermedades, muchas de ellas de origen genético. En realidad, estaríamos ante una sociedad que afirma con hechos que hubiera sido mejor que algunos seres no hubieran nacido (ya que les habrían eliminado antes de darse esta posibilidad). Es evidente que es bueno hacer desaparecer las enfermedades, pero este fin no puede ser alcanzado con cualquier medio (eliminando embriones humanos). Para que una acción sea buena deben ser buenos no sólo la intención sino el fin y los medios. Afirmar lo contrario (el fin justifica los medios, si el fin es bueno es lícita cualquier acción), significaría también afirmar que aquello que hizo Hitler (para él, un buen fin) estaba justificado. Podrá parecer al lector que estamos poniendo ejemplos extremistas, quizás sí, pero son aquellos que muestran con mayor claridad, lo que el hombre puede llegar a hacer y justificar con la idea de conseguir un fin, supuestamente, bueno.
También nos preguntamos si hay una diferencia esencial entre la Eugenesia del siglo XX (de la que hablábamos en la introducción histórico-científica) y la llamada Nueva Eugenesia, o si por el contrario tienen una raíz común. Mientras las medidas eugenésicas del siglo pasado estaban dirigidas a las personas adultas, las medidas eugenésicas actuales no van dirigidas a una persona capaz de procrear sino a la clasificación y eliminación de embriones in vitro. En este caso, volvemos al problema de antes, se trata de medidas eugenésicas tomadas en distintas épocas históricas pero no varía la especie ética del problema, se sigue tratando de seres humanos. Respecto a la eugenesia o selección, conservación o mejora de la especie, aunque los que la sostienen distinguen entre eugenesia negativa (eliminar a los embriones enfermos) y positiva (que nazcan niños cada vez más perfectos), preventivo-curativa y eugenesia selectiva; en realidad, sustancialmente hablando, no presentan diferencias. La eugenesia preventiva deberá desanimar a procrear a los sujetos que padecen graves enfermedades. Una vez admitida la licitud de la eugenesia (por las razones que sea, incluso de compasión ante el ser que nacerá) será difícil establecer la frontera entre la eugenesia preventiva y la activa. Con la fecundación in vitro y el diagnóstico preimplantatorio o prenatal la eugenesia preventiva y la selectiva se tocarán fácilmente. Obviamente, no habrá problemas si se piensa que el ser humano en su estado embrionario merece una consideración menor del adulto, a saber, si se niega la continuidad ontológica, antropológica y genética entre el ser humano embrionario y el adulto. Ahora, negar esto con palabras y seguir utilizando la misma fecundación in vitro es una contradicción y obliga a la petición de principio: ¿Si no hay continuidad ontológica, antropológica y genética (biológica) entre el embrión y el adulto, por qué experimentamos y fecundamos embriones humanos y no ratones? Obviamente, se hace porque se afirma subrepticiamente que hay continuidad ontológica, en otro caso, no tendría sentido la experimentación con embriones. Quien niega la continuidad ontológica, antropológica, genética entre el embrión y el ser humano adulto para justificar que la experimentación con embriones congelados es lícita, lo hace afirmando subrepticiamente que tal continuidad ontológica existe. En nuestra opinión, los datos de la ciencia muestran actualmente una total continuidad biológica entre el embrión humano y el hombre adulto, y por ello, el ser humano en su estado embrionario merece igual tutela, cuidado, respeto – más, por ser indefenso – que cualquier ser adulto.
d) Disolución del concepto de dignidad humana
De todo lo dicho anteriormente se manifiesta la disolución del concepto de dignidad humana propria de todo hombre, sin exclusión de edad, raza, condición física o mental. El concepto de dignidad es un concepto atribuido a una categoría ontológica (al ser humano), por el cual consideramos que es digno de estima y valor todo aquel ser que pertenezca a nuestra especie. Es una característica intrínseca e inviolable, a saber, no es otorgada sino reconocida como algo que existe independientemente del reconocimiento por parte del hombre o del consenso científico o político. Por ejemplo, un ser humano posee dignidad aunque se encuentre solo en una isla y nadie le conozca jamás porque su dignidad no depende de nadie. Un esclavo posee dignidad aunque no le sea reconocida, justo porque no depende del conocimiento de otros seres humanos para existir. La dignidad humana no puede ser arrebatada, puede ser no reconocida o ultrajada pero nunca se podrá despojar a un ser humano de la dignidad que posee en cuanto tal.
Ahora bien, una vez que han sido establecidos arbitrariamente límites para reconocer la dignidad –el ser humano no la tiene, la persona sí- sin fundamento ontológico (en el ser), resulta muy difícil poder afirmar un concepto de dignidad tout court, desde que viene fecundado hasta que muere. En futuro, este argumento permitirá ampliar el concepto de eugenesia a otras clases ya que una vez abierto a un ser (el ser embrionario) ¿por qué no a otros? Alguien podría objetar que se realiza eugenesia en aras de defender la dignidad de la vida de ese ser que nacerá enfermo; respondemos ¿en que medida se puede concebir la eliminación de un ser como defensa de su dignidad?
e) Pérdida de la dimensión filosófico-sapiencial y sustitución por la razón técnico-instrumental
Por último, pero como una constante que subyace a todo lo afirmado anteriormente se encuentra la pérdida de la dimensión filosófico-sapiencial, por ello, y como premisa fundamental, pensamos que sea necesaria la recuperación de esta dimensión que acompañe, paralelamente, al estudio científico y tecnológico. Toda época ha tenido sus problemas específicos por lo que se refiere a la conciencia moral. Los problemas específicos de nuestro tiempo son debidos, no al progreso tecnológico en sí mismo sino a la ausencia, en paralelo, de un progreso en la dimensión filosófico-sapiencial.El resultado es el materialismo práctico, con la consiguiente pérdida de percepciones antropológicas y éticas que constituyan el corazón de la reflexión sobre la conciencia moral. Ante el futuro por explorar, a la bioética compete adelantar el desarrollo tecnológico con la dimensión ético-prudencial. No resolver los problemas ético-sociales a posteriori, cuando ya se ha producido el daño, sino, en la medida de lo posible, hacerlo a priori, recuperar la capacidad de preveer las consecuencias a largo plazo. Para esto, será necesario no sólo la phrónesis, prudentia o recta ratio, hábito que no se improvisa sino que se adquiere y ejercita con el uso actual de aquello que es propio de la naturaleza humana, al mismo tiempo materia y razón, y que partiendo de la unidad de la razón práctica (naturaleza y razón)[29], trate de indidividuar aquellos comportamientos y acciones que la lleven a una explicitación de las virtualidades impresas en su ser y que la permitan conducir la ciencia y la tecnología hacia un verdadero progreso humano. Escribe H. JONAS, “dado que es nada menos que la naturaleza del hombre la que entra en el ámbito de poder de la intervención humana, la cautela será nuestro primer mandato moral y el pensamiento hipotético nuestra primera tarea. Pensar en las consecuencias antes de actuar no es más que inteligencia común (sentido común o recta ratio). En este caso especial, la sabiduría nos impone ir más lejos y examinar el uso eventual de capacidades antes de que estén completamente listas para su uso”[30].
Como pars construens de una antropología adecuada a la dignidad de todo ser humano desde su concepción a la muerte y contra la nueva eugenesia, nos parecen muy acertadas, y no abundaremos en ello ya que han sido tratadas temáticamente en otro lugar[31], las características propias de una antropología del hombre para la bioética, a saber, la recuperación del concepto teleológico de naturaleza y la recuperación de la unidad de la razón práctica[32]. “Por de pronto, rehabilitar un concepto teleológico de naturaleza significa reconocer en la naturaleza algo más que un material bruto, susceptible de manipulación sin límite. Significa advertir que la naturaleza no se reduce a las abstracciones de la ciencia; que no agotamos lo que la naturaleza es juntando lo que nos dice la física, la química, la biología y las demás ciencias particulares. Pues todas estas ciencias son ciencias empíricas, y en la naturaleza hay algo más que puro dato empírico: hay sentido. Ciertamente, si acudimos a la naturaleza sólo con los instrumentos de la ciencia no descubriremos en ella más que lo que previamente hemos puesto con nuestro método. Sin embargo, nada justifica reducir la realidad a lo que la ciencia nos dice de ella. Sólo una filosofía empirista. Y, filosofía por filosofía, parece más razonable preferir aquella que resulta compatible con los supuestos primordiales de nuestra vida, el más fundamental de los cuales es, precisamente, el del sentido. No sólo el sentido que nosotros imprimimos a nuestros actos, sino el sentido que descubrimos incluso en los procesos naturales, y que tantas veces constituye el punto de partida de nuestra acción. “Hambre”, “sed”, “hombre”, “mujer”, “salud”, “enfermedad”, no son términos puramente fácticos, cuyo significado se pueda agotar aportando una explicación causal-eficiente de su contenido; sino que son términos teleológicos, que sólo se comprenden en el contexto de una reflexión más amplia que trascienda el plano de lo meramente fáctico, para buscar su sentido”[33]. Sin un concepto teleológico o metafísico de naturaleza es imposible dar un estatus ontológico adecuado al embrión.
3.3. Implicaciones éticas de la Nueva Eugenesia
De los presupuestos antropológicos apenas citados se derivan las siguientes implicaciones éticas del DPI:
a) Se produce una violación del derecho a la integridad física de todo individuo humano ya que si el embrión es ser humano y se le selecciona y elimina no se está respetando ni su integridad física ni su vida.
b) Se produce una violación del principio de igualdad entre los seres humanos ya que si seleccionamos y eliminamos todos aquellos embriones portadores de enfermedad es manifiesta la discriminación entre sanos y no sanos.
c) Se eleva la libertad individual y el consenso político-social a fundamento arbitrario de lo lícito e ilícito. Será la libertad del hombre y el consenso las que determinarán quién es individuo sano o no sano, qué está bien y qué está mal, no existirá una fundamentación ontológica y objetiva de aquello que es bueno ni malo.
d) Una vez desaparecidos los límites objetivos e introducidos aquellos arbitrarios, se producirá la apertura a otras posibles discriminaciones, si discriminamos embriones supuestamente “no-sanos, en un futuro, ¿por qué no adultos enfermos, personas en coma, ancianos? ¿qué razón ontológica nos lo impide? Si no existe una razón objetiva, que no cambie con el tiempo, con las circunstancias, quedarán justificadas todas aquellas acciones que el consenso social, o quien ostenta el poder, establezca.
Como afirma J. TESTART, “tenemos que identificar valores no genéticos con el fin de que los individuos no sean definidos con la base de sus rasgos genéticos”[34]. En nuestra opinión, esta afirmación constituye el desafio bioético del DPI, a saber, identificar aquellos valores no genéticos, que definan al hombre y permitan tratarle no como a un ser que tiene sólo rasgos genéticos sino como a un ser que con rasgos físico-genéticos habla de una realidad que trasciende lo meramente fáctico, una realidad física que es cifra –expresión- de una metafísica.
III. LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DEL DIAGNÓSTICO PREIMPLANTATORIO
3.1. Las intervenciones con finalidad diagnóstica y terapéutica sobre el embrión preimplantatorio
La Legislación española trata el tema del presente estudio en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida (LTRA)[35]. Concretamente, el capítulo cuarto apartado segundo –dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades-, contempla la posibilidad de llevar a cabo diagnósticos en el embrión preimplantado, a fin de introducir en el útero materno únicamente los que, aparentemente, no muestren síntomas de enfermedad. Los criterios adoptados que permiten esta selección se amparan en la “finalidad diagnóstica y terapéutica” de estas intervenciones para prevenir y evitar enfermedades[36].
a) Actividades con finalidad de diagnóstico
El apartado primero del artículo 12 LTRA admite intervenciones con “fines diagnósticos” en los embriones vivos in vitro, en dos casos: para la valoración de su viabilidad o para la detección de enfermedades hereditarias. En este último caso será para tratarla, si es posible, o para “desaconsejar la transferencia [del embrión] para procrear” [37].
El científico, a través de estas intervenciones valora al embrión preimplantatorio para emitir su dictamen, esto es, para exteriorizar su diagnóstico a propósito de informar sobre alguno de estos fines: 1) si es viable o no, es decir, si puede ser apto para el proceso de la fecundación; 2) si se le detectan enfermedades hereditarias “a fin de tratarlas si ello es posible”, y si cabe el tratamiento o terapia adecuadas; 3) si por el resultado del diagnóstico procede “desaconsejar la transferencia del embrión”[38].
La Ley recomienda, por tanto, que cuando el diagnóstico sobre el embrión sea negativo y no haya posibilidad de tratarlo, no se transfiera a la mujer. Esto implica que la Ley española autoriza la selección de embriones, desechando los portadores de genes deletéreos o enfermedades hereditarias, de tal modo que se prevenga que el hijo no nazca con taras por estos motivos. Con otras palabras, se está recomendando una selección entre los que deben vivir o no en función de su patrimonio genético hereditario. Porque, aunque la Ley no lo diga expresamente el DPI que se propone en el apartado primero del artículo 12, constituye un medio de selección de embriones en función de su calidad genética.
Frente a esto debe recordarse que el diagnóstico en Medicina se pone al servicio de la salud y de la vida; se constituye, de esta manera, como “el primer paso indispensable para sucesivas intervenciones del médico a favor del paciente”[39].La finalidad originaria del diagnóstico prenatal –que se contempla dentro de la medicina preventiva-, es la curación o mejora de la calidad de vida del paciente, en este caso, el embrión preimplantatorio[40]. Pero el diagnóstico que propone la LTRA no es semejante a un diagnóstico médico ordinario, no sólo por las técnicas y análisis en que se basa, sino porque tampoco su finalidad coincide con otros diagnósticos ordinarios. La normativa española propone que el DPI se emplee para determinar si el embrión padece enfermedades, a fin de tratarlas, si ello es posible[41], o, en caso contrario, “desaconsejar la transferencia [del embrión] para procrear”. En este sentido, la finalidad del diagnóstico que propone la LTRA consiste en la emisión de un juicio valorativo a fin de determinar si el embrión se transfiere o no al útero materno. El objetivo inmediato es obtener la mayor información posible para transmitir al útero sólo aquellos embriones que demuestren no estar afectados de anomalías genéticas investigadas, lo que, a su vez, implica eliminar o convertir en objeto de experimentación a aquellos en los que el resultado del análisis diagnóstico sea positivo. Para estos embriones, el resultado del DPI, equivale, pues, a una sentencia de muerte.
Sucede entonces que la razón de ser del diagnóstico se corrompe y su finalidad inicial –terapéutica, esto es, con vistas a la mejora de las condiciones de vida del enfermo-, pasa a convertirse en finalidad eugenésica. Las intervenciones que el apartado primero del artículo 12 acepta llevar a cabo sobre el preembrión revelan, claramente, que tienen un objeto distinto del diagnóstico de enfermedades, puesto que permite desaconsejar su transferencia y, por lo tanto, es causa de la muerte del embrión preimplantatorio[42]. De esta manera, se les da a los padres la oportunidad de tener un hijo supuestamente sano evitando el nacimiento de niños aparentemente “enfermos” a través de lo que, en definitiva, es un aborto selectivo (eugenésico).
b) Actividades con finalidad terapéutica
Por lo que se refiere a las intervenciones con “fines terapéuticos”, recogidas en el artículo 13 LTRA, sólo se autorizan si tienen como finalidad tratar una enfermedad o impedir su transmisión con garantías razonables y contrastadas[43]. Este tipo de intervenciones tendrán que cumplir una serie de requisitos adicionales para ser llevadas a cabo: que cuenten con la aceptación previa de la pareja o de la mujer si no hay pareja; tendrá que tratarse de enfermedades con un diagnóstico muy preciso de carácter grave o muy grave y que el tratamiento ofrezca garantías razonables de mejoría o solución del problema (requisito contenido en la Recomendación 1046 del Consejo de Europa). Se tendrá, igualmente, que disponer de una lista de enfermedades en las que la terapia sea posible con criterios estrictamente científicos[44].
Estas intervenciones –añade el apartado tercero del artículo 13-, no deben influir en los caracteres hereditarios no patológicos ni deben buscar la selección de individuos o de la raza. No obstante, se entiende que esta previsión es de difícil cumplimiento desde el momento en que es la propia normativa la que recomienda que no se implanten los embriones que se sospecha poseen genes “enfermos”. Con otras palabras, es la propia legislación la que recomienda una selección de individuos según su salud genética. Además, muchas de las enfermedades que busca detectar el DPI van unidas a un sexo concreto o a una raza determinada. Así, por ejemplo, la fibrosis quística posee una incidencia en nacimientos vivos de 1/1600 para los caucásicos; la distrofia muscular de Duchenne, posee una incidencia en nacimientos vivos de 1/3000 (ligada al cromosoma X); la enfermedad de Tay Sachs –cuyo gen mutado es el hexoaminadasa A- cuya incidencia es de 1/3500 para los judíos Ashkenazi y de 1/35000 para el resto o la Hemofilia A (factor VIII de la coagulación defectuoso) cuya incidencia es de 1/10000 entre los varones. Por consiguiente, desde este punto de vista, la discriminación entre individuos según el sexo o la raza se presenta inevitable. Por último, deben realizarse en centros sanitarios autorizados y por equipos cualificados y dotados con los medios necesarios.
De la lectura de este artículo –en relación con el anterior-, se deduce que el tratamiento terapéutico en caso de enfermedades incurables -a fin de “impedir su transmisión”- consistirá en no implantar al embrión anormal. De este modo podrá asegurarse, como indica la Ley, que el tratamiento ofrezca “garantías razonables de solución del problema”. Evidentemente, una vez eliminado el enfermo, será imposible que transmita una enfermedad.
No es cierto que a través de estas medidas se eliminen o disminuyan los riesgos de transmitir enfermedades de origen hereditario o genético. Lo que la LTRA recomienda para combatir la enfermedad no es poner los medios para encontrar un remedio eficaz, sino eliminar al enfermo. En último lugar, este planteamiento lleva implícito una propuesta según la cual la manera de acabar con una enfermedad es eliminando a todos aquellos que la padecen, y para lograr una mayor efectividad de esta medida se propone que el Derecho la ampare y le de cobertura. Ésta es la propuesta última que subyace en la LTRA.
En definitiva, lo que en realidad se quiere significar con la expresión “finalidades diagnósticas y terapéuticas” a fin de prevenir y evitar enfermedades en el embrión, es la eliminación del sujeto enfermo. Con otras palabras, la legislación española propone como modo de tratamiento y prevención de enfermedades, impedir que el embrión continúe su desarrollo normal, conculcando de esta manera el derecho a la vida contenido en el artículo 15 CE[45]. En este sentido, puede afirmarse que la legislación española, amparándose en estas expresiones, encubre una selección de vidas humanas en función de su constitución genética[46].
Por otro lado, la Ley autoriza a acudir a estas práctica cuando haya “garantías razonables y contrastadas”[47]. De este modo, desaconseja la transferencia del embrión al útero en los casos en los que, a través del diagnóstico, se hayan detectado enfermedades hereditarias, con garantías suficientes. Pero la gran mayoría de enfermedades humanas que implican factores genéticos son multifactoriales. De esto resulta que el componente genético de las enfermedades multifactoriales, va normalmente acompañado de términos como incremento del riesgo, predisposición o susceptibilidad a padecer o desarrollar una enfermedad[48]. Por ello puede afirmarse que la Ley es ciertamente optimista, pues, desde el punto de vista biológico, es claro que esa previsión no puede efectuarse con fiabilidad.
La LTRA presenta la selección eugenésica de embriones preimplantatorios como un instrumento “compasivo” para la eliminación del sufrimiento. Pero lo que implica, en cualquier caso, es el rechazo social de la enfermedad genética y de sus víctimas, al tiempo que ensalza el aborto eugenésico como solución prioritaria. Seleccionar a las persona en función de su carga genética implica desconocer lo que la persona humana es. Tal actitud responde a unos presupuestos antropológicos claros, en los que la vida humana es contemplada de un modo reduccionista. En estos supuestos, la vida humana se limita a una dimensión biologicista, que en ningún caso responde a su grandeza. Y, un Derecho que desconoce esta nota trascendental e inherente a la persona misma es un Derecho que ha comenzado a deshumanizarse.
3.3. Conclusión
La fórmula del Derecho viene a ser la del respeto universal, la vieja idea de humanitas[49] que con Kant reaparece: la exigencia de tratar al otro siempre como fin y nunca solo como medio. El ser humano aparece dotado de un valor autónomo que impide su relativización radical o su instrumentalización[50]. Ser digno significa en sentido jurídico –coincidiendo con el pensamiento de J. Hervada-, “en una primera y radical acepción, que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas, que respecto de otros son cosas que le son debidas; en una segunda y radicada acepción, el honor, el mérito que se debe en razón del complejo de circunstancias que determinan la constitución de un específico derecho. De esta forma, la dignidad jurídicamente es relativa a algo que en cuanto cosa justa se debe y a alguien a quien se le debe y quien debe. Pero es absoluta en cuanto raíz constitutiva de todo derecho”[51].
Así, en la universalidad del respeto incondicionado al otro, el Derecho encuentra su fundamento. La misión del Derecho es, pues, la tutela integral de la persona, la garantía normativa de unos valores objetivos y universales, fundados en la estructura ontológica del ser humano.
El Derecho aparece como un medio al servicio de la adecuada convivencia entre los hombres. De este modo puede afirmarse que, los presupuestos de los que parte la LTRA, conducen a una situación en el ordenamiento español que tiene graves consecuencias. Clasificar a las vidas humanas en bien constituídas genéticamente y mal constituídas genéticamente implica -al negar la universalidad- comenzar a destruir la idea misma del sentido del Derecho. La negación de la realidad del otro que lleva implícita esta regulación, conduce a reducir a las vidas humanas a una mera dimensión biológica. De este modo se convierten en objeto de dominio. Así el destino que la LTRA dispensa a las vidas humanas creadas está a expensas del egoísmo colectivo. Es, en realidad, una cobardía en la aceptación de la realidad, de la verdad de las cosas. En el caso concreto, el embrión queda reducido a una dimensión biológica desnaturalizada. Se convierte en un objeto de dominio que, al no resultar adecuado a los parámetros del momento, es automáticamente eliminado.
Permitir tal selección embrionaria implica negar la titularidad natural de derechos a los más débiles e indefensos. La renuncia a la universalidad en el terreno de los principios actúa siempre en perjuicio de los más débiles, de los peor situados, que son, precisamente, quienes más necesitan la protección y la legitimación para reivindicar la igualdad que proporciona la idea de derechos universales[52]. No se está proponiendo que el Derecho defienda la voluntad de los débiles, porque no es ésa su función, pero sí que lo es velar porque se respete lo suyo de todos y cada uno. Más concretamente, el Derecho sí que debe imponer, al menos, la exclusión de la discriminación en lo que se refiere a la extensión del vínculo con los otros e, igualmente, debe excluir la violencia en sus diversas formas en lo que se refiere a la intensidad de los mismos[53].
Las leyes del Estado tienen como objetivo natural la tutela del bien de la persona y la defensa de los más débiles e inocentes de las agresiones injustas. Con ello no se quiere indicar que el Derecho alcance el nivel de la caridad, pero sí que debe proteger a todos y cada uno de modo que se excluyan aquellos actos que suponen atentados indebidos. Sólo así es posible el respeto a la convivencia y al bien común.
* Elena Postigo Solana es Licenciada en Filosofía por la UCSC de Milán (Italia). Dra en Bioética por la UCSC, Facultad “A. Gemelli” de Roma. Ha sido profesora de Ética y Fundamentos de Bioética en la Universidad de Navarra (Pamplona), actualmente es Profesora de Ética en la Universidad SP-CEU (Madrid).
* Mª Cruz Díaz de Terán es Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Dra en Filosofía del Derecho por la Universidad de Navarra y Profesora de Filosofía del Derecho en la misma Universidad.
[1] Sgreccia, E., Manuale di Bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, 1999, págs. 551 y ss; Testart, J., Le désir du gène, Flammarion, Paris, 1994, págs. 90 y ss.
[2] El que se les denomine medidas eugenésicas “clásicas”, en ningún caso implica que hayan dejado de practicarse. Actualmente se sigue recurriendo a ellas. En este sentido, C. M. Romeo Casabona [“Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas”, en Romeo Casabona, C. M. (ed.), La eugenesia hoy, Comares, Granada, 1999, pág. 17] menciona el caso de Chipre, donde es obligatorio el cribado genético para todas las personas antes de contraer matrimonio. Sobre esta cuestión, vid. Hadjiminas, M., “L´expérience chypriote: dépister pour combattre une maladie génétique grave”, en Conseil de l´Europe (ed.), Ethique et génétique humaine, Les éditions du Conseil de l´Europe, Strasbourg, 1994, págs. 27-51. Por otro lado, sobre la historia del empleo de medidas eugenésicas desde finales del siglo XIX hasta finales del XX, en EEUU y Europa, vid., Kevles, D. J., In the name of Eugenics. Genetics and the uses of Human Hereditary, California University Press, Berkeley, 1985.
[3] Testart, J., Le désir du gène, op. cit., págs. 90 y ss.
[4] Como consecuencia de la pluriovulación que se provoca con las técnicas de procreación artificial, -tanto in vivo como in vitro– existe también otro tipo de selección embrionaria, no ya por razones cualitativas cuanto cuantitativas. Esto quiere decir que, en estos supuestos, la finalidad no es seleccionar en función de las características genéticas del embrión, sino reducir el número de embriones para evitar así a la madre el riesgo y la complicación de un embarazo múltiple (la llamada “reducción embrionaria”). No obstante, los criterios de selección que se recomiendan en estos casos, señalan, entre otros factores, atender a la calidad embrionaria, así como a la calidad del semen. Esta cuestión no va a ser tratada por exceder el tema abordado en el presente trabajo. No obstante, para el estudio de las mismas, vid. entre otros, Di Pietro, M. L. y Sgreccia, E., Procreazione assistita e fecondazione artificiale, Editrice La Scuola, Brescia, 1999; Sgreccia, E., Manuale di Bioetica, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, 1999, págs. 505 y ss; Ratzinger, J. (coord.), Donum Vitae. Istruzione e commenti, Librería Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1992; Rodríguez Luño, A. y López Mondéjar, R., La fecundación in vitro, Palabra, Madrid, 1986, págs. 71 y ss; AAVV., Proceazione artificale e interventi nella genetica umana, CEDAM, Padova, 1987; Ansón Oliart, F., Se fabrican hombres. Informe sobre la genética humana, Rialp, Madrid, 1988.
Para un análisis de tal técnica, vid. Bompiani, A., Guariglia, L. y Rosati, P., “La cosiddetta riduzione embrionale sotto il profilo assistenziale ed etico”, en Medicina e Morale, 2 (1995), págs. 223-258.
[5] No obstante, a pesar de la mejora de los diagnósticos, conviene indicar que, como señala N. López Moratalla, “Para predecir cómo será el fenotipo de un individuo en el futuro, no basta saber cuáles son las peculiaridades propias del mensaje genético heredado, ni es suficiente descubrir el entorno que le afectará en el futuro inmediato, sino que han de conocerse ambos factores. La nutrición, la altitud a la que viva, etc., se alían con la dotación genética para determinar, por ejemplo, la talla. Y hay, por último, una tercera variable que contribuye a las características morfológicas del organismo: los acontecimientos aleatorios que ocurren durante su desarrollo. Es frecuente que haya asimetría en dos estructuras paralelas de un organismo, o peculiaridades en la distribución del pelo, coloración de la piel, etc. Es el llamado “ruido de desarrollo”: pequeñas variaciones al azar en la concentración y localización de mensajeros en el interior de células en crecimiento y diferenciación que aportarán su contribución al fenotipo. (…) Por último, si nos referimos a la construcción de los organismos más complejos, hay que tener en cuenta que algunos órganos esenciales, como el cerebro, tienen un proceso de desarrollo que no se completa hasta pasados bastantes años de vida. Y, si hablamos de un organismo humano, sobrepuesto a la dotación genética, al ambiente y al ruido del desarrollo, la conciencia del yo actúa, además, como cauce de relaciones personales, de asunción de tareas, etc. Se hace así posible que ciertos rasgos corporales, gestos, o hasta el modo de moverse, reflejen una biografía no escrita en los genes”. López Moratalla, N., “La construcción de un ser vivo”, en Investigación y Ciencia, 3 (1996), pág. 5.
[6] El término fecundación in vitro comprende a todas aquellas técnicas a través de las cuales el proceso de la concepción se realiza fuera del cuerpo de la mujer. Por ello, a los niños nacidos mediante este procedimiento, se les conoce con el sobrenombre de “probetas”, en cuanto que el óvulo y el espermatozoide se colocan en un tubo de vidrio a la espera de que se lleve a cabo la fecundación. Sobre los procedimintos médicos de fecundación in vitro, vid. Fishel, S., Symonds, M., In vitro fertilisation. Past, present, future, Oxford, 1986. Rodríguez Luño, A., López Mondéjar, R., La fecundación in vitro, Madrid, 1986, págs, 19 y ss.
[7] Andorno, R., “El Derecho frente a la nueva eugenesia: la selección de embriones in vitro”, en Revista Chilena de Derecho, 21/2 (1994), pág. 321.
Pero el ejemplo más claro de la tendencia que las técnicas de fecundación artificial están adoptando, puede observarse en el caso de la familia Nash. El 3 de octubre de 2000, el periódico The Washington Post, daba la noticia de que el 29 de agosto había nacido en Denver, Colorado (EEUU), el niño Adam Nash. Los padres, Jack y Lisa Nash, eran portadores de la anemia Fanconi (enfermedad hereditaria producida por una mutación autosómica recesiva) es decir, eran heterocigóticos Aa en términos genéticos. Por ello, la probabilidad de que un hijo suyo (ya fuese niño o niña) padeciera la enfermedad por ser homocigótico recesivo (aa), era de un 25%. Ante esta situación, el matrimonio Nash, que quería salvar a una hija enferma, decidió concebir un hijo sano que pudiera ser donante de su hermana. Para tener la certeza de que el nuevo hijo naciera sano ante lo elevado de la probabilidad de que padeciera una enfermedad, se optó por la selección de embriones previa fecundación in vitro. Parece que en este caso la pareja produjo 15 embriones, de los cuales 13 se descartaron por sufrir la anomalía genética y de los otros dos sanos, uno se transfirió al útero de la madre, dando lugar a una gestación que culminó con el nacimiento de Adam. Un mes después (el 27 de septiembre) se llevó a cabo el transplante de células de cordón umbilical de Adam a su hermana enferma. Con lo cual se comprueba que aquí ya ni siquiera se escoge al embrión sano por estar sano, ahora ya se le cosifica hasta el punto de que es elegido porque, al estar sano, puede servir para curar a otro. Se convierte en un instrumento al servicio de otro. Comenta este caso, Lacadena, J. R., Selección de embriones humanos con fines terapéuticos, publicación on line, 16/02/2001. www.cnice.mecd.es.
[8] La determinación del sexo del embrión in vitro ya era factible en 1989