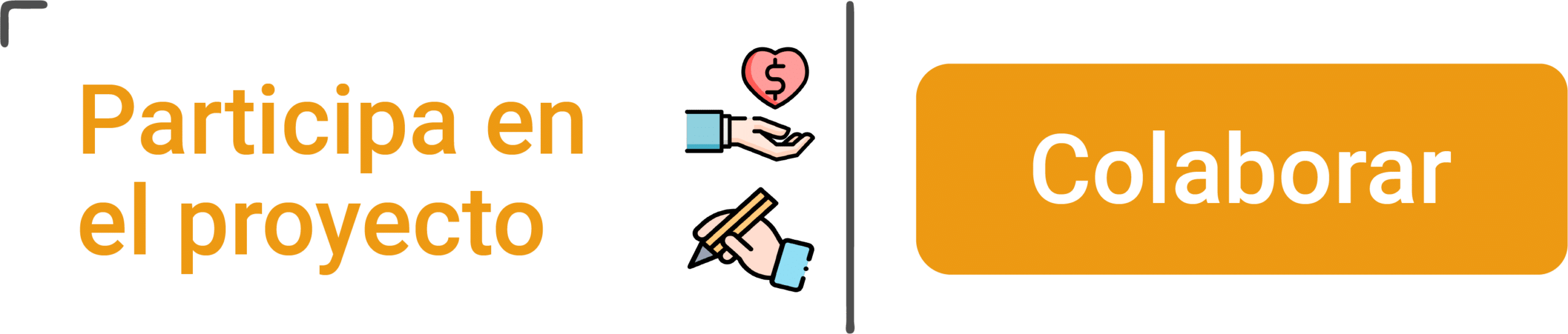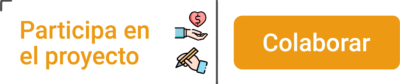ENTRE el capítulo de las promesas socialistas con destino a ser cumplidas parece que se encuentran la reforma de la legislación sobre la penalización del aborto, la supresión de los límites para la reproducción asistida y la autorización de la experimentación con embriones con fines terapéuticos. Resulta barato y puede … ENTRE el capítulo de las promesas socialistas con destino a ser cumplidas parece que se encuentran la reforma de la legislación sobre la penalización del aborto, la supresión de los límites para la reproducción asistida y la autorización de la experimentación con embriones con fines terapéuticos. Resulta barato y puede complacer a los sectores más «progresistas», que se verían así compensados por otras promesas incumplidas. Existe un sector, acaso mayoritario, en el PSOE que parece empeñado en suscitar una «cuestión religiosa» que la Constitución y el sentir de la mayoría de los ciudadanos ya han resuelto. La libertad religiosa y el derecho de los padres a elegir la educación que han de recibir sus hijos, en igualdad de condiciones, alejan toda posibilidad de un anacrónico conflicto religioso en España.
Pero el aborto no es una cuestión religiosa, sino moral y jurídica. No enfrenta a los católicos y a quienes no lo son, sino a posiciones divergentes en cuanto a la naturaleza y los límites de la protección de la vida humana. Por lo tanto, en torno a su valor y dignidad. No es un asunto de sacristías y catequesis, sino que afecta al cimiento moral de la sociedad. La actual legislación, como es sabido, califica el aborto como delito y excluye la aplicación de la pena en tres casos. Su aplicación permisiva, bordeando en muchos casos, si no traspasando, el fraude de ley, podría hacer más aconsejable su limitación, o al menos, la lucha contra el fraude, que su ampliación. El proyecto del PSOE prevé la aprobación de una ley de plazos. Durante los tres primeros meses de la gestación, la madre, por así decirlo, podría decidir la interrupción del embarazo, es decir, la muerte del embrión. De ser un delito con tres excepciones pasaría a ser un derecho de la madre (y sólo de ella) durante los tres primeros meses de gestación. No sé si es muy coherente excluir de la decisión al padre y luego atribuirle el cuidado compartido de los hijos y de su educación. Esta modificación entrañaría una transformación radical de la actual legislación, que, por lo demás, encajaría muy difícilmente en la regulación constitucional.
Me limitaré, en las líneas que siguen, a una discusión y valoración de los aspectos jurídicos. La valoración moral, por razones que ahora no expondré, me parece clara y gravemente negativa. El problema jurídico reside en determinar si se trata de un asunto de conciencia que debe ser decidido por cada cual sin intervención de los poderes públicos (en sana doctrina liberal) o si (también en sana doctrina liberal) se trata de un asunto que afecta al orden público y a los fundamentos de la convivencia. De lo que en ningún caso se trata es de un conflicto entre el laicismo y el integrismo religioso. La proscripción del aborto no es asunto de fe. Otra cosa es que la doctrina moral de la Iglesia católica haya sido, y siga siendo, contundente. Pero no se trata de un dogma de fe o de un asunto de régimen interno para los católicos. Nadie argumenta así en lo que se refiere a la penalización del homicidio o del robo. Existen normas que obligan a los católicos, y sólo a ellos, en cuanto tales. Por ejemplo, la obligación de asistir a la Misa dominical. Imponerla a toda la sociedad sería lesivo para la libertad religiosa (y para el sentido común). Pero nadie rechaza o discute la conveniencia de castigar el homicidio porque lo repudie la Iglesia católica. La cuestión no es, por tanto, religiosa. Se trata de determinar si la proscripción del aborto se asemeja a la del homicidio o a la del precepto dominical. Y no se resuelve la cuestión apelando al laicismo. Si nadie argumenta que quien quiera matar que mate, y quien no que no lo haga, no es evidente que quepa argumentar así en el caso del aborto. Tampoco cabe limitar el derecho de la Iglesia a pronunciarse sobre la legitimidad de un Gobierno que apruebe esas medidas, ya que esa capacidad no se discute a otras instancias sociales cuando se han pronunciado sobre la política exterior o si reprobaran, con razón, eventuales permisiones de la tortura o de la pena de muerte o la adopción de medidas racistas por parte de una mayoría parlamentaria. Por lo demás, la argumentación no se sustenta sobre afirmaciones dogmáticas o de uso interno para creyentes, sino que apela a la concepción compartida de los derechos humanos y, en especial, del fundamental derecho a la vida. No es, pues, asunto de fe.
La consideración del aborto como un derecho (de la mujer) o la legalización de la producción de embriones destinados a la destrucción, aunque sea con fines sanitarios, contradicen el estatuto del derecho a la vida y la protección jurídica del embrión reconocida por el Tribunal Constitucional. Entrañan una violación del derecho a la vida y una subversión radical de nuestro sistema jurídico. Aunque las leyes tienen que fijar límites más o menos arbitrarios, por ejemplo, la determinación de la mayoría de edad, resulta arbitrario e injusto que la eliminación del embrión sea un derecho hasta los tres meses de vida para convertirse en un delito un día después. La creciente aceptación social del aborto es uno de los más graves síntomas de la perturbación moral de nuestro tiempo. Podría argumentarse que se trata de una cuestión moral, reservada al ámbito de la conciencia, en el que los poderes públicos no deberían intervenir. Algo semejante a lo que sucede, por ejemplo, con la prostitución o la pornografía. Mas no es así. Se trata de la protección de la vida humana, que es uno de los fines fundamentales del Derecho. Tampoco cabe invocar la libertad en casos como la ablación de clítoris o las prácticas eugenésicas. Lo que hay que determinar es si el aborto entraña la eliminación de una vida humana. Y, sobre eso, por más disquisiciones que se quieran hacer, no caben dudas. Por lo demás, ni siquiera cuenta con el grado necesario de consenso social para adoptar esa medida. Y bastante se nos ha bombardeado con el consenso y el diálogo, para regatearlo en cuestión tan grave. No se trata, pues, de imponer a todos las convicciones de algunos. Se trata de cuál es la convicción mayoritaria y, sobre todo, y por encima de las eventuales mayorías, cuál es la solución más justa. Por otra parte, existen los tres supuestos ya reconocidos, y la aplicación de las eximentes, como el estado de necesidad, y de las atenuantes, para eliminar o paliar los eventuales efectos nocivos o duros de la aplicación de las penas en muchos casos. Pero esto no puede eximir al Estado de su obligación de proteger el derecho a la vida.
Se encuentran en conflicto quizá dos concepciones antagónicas acerca del valor de la vida y de su dignidad. Para unos es un valor fundamental que debe ser protegido sin excepciones (en algunos casos, no en todos, porque se trata de un don de Dios). Para otros, parece tratarse de algo así como de una mera propiedad inmanente a ciertos seres, sin un valor especial, y sobre el que deben prevalecer la libertad y el bienestar de los adultos o la salud de otras personas. Por mi parte, me adhiero a la primera posición. Dudo que la segunda sea la mayoritaria, pero, aunque lo fuera, no se soluciona el problema adoptando una solución que vulnera el sentimiento jurídico y moral de muchos, máxime cuando caben posiciones intermedias, como la actualmente vigente. Por lo demás, tan dogmática sería, en su caso, una posición como la contraria. La aprobación de las reformas previstas por el Gobierno entrañaría una grave injusticia y, muy probablemente, la vulneración de nuestra regulación constitucional sobre el derecho a la vida.
Publicado en ABC, 2.06-2004
El valor de la vida ante el Derecho