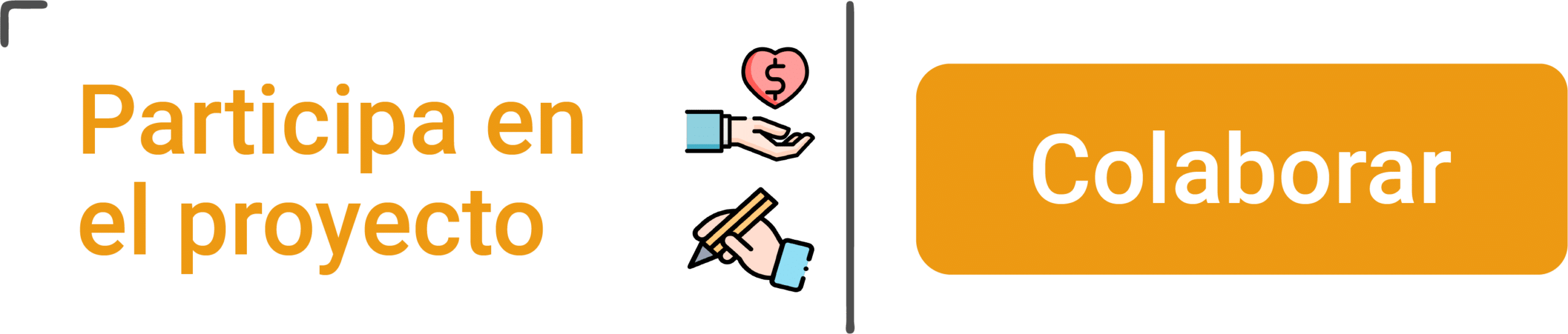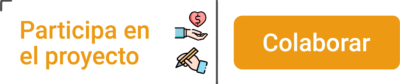Igor es un artista ruso. Somos amigos y en una ocasión hicimos una visita a galerías en la ciudad de Colonia. Tanja, una joven rusa, también artista, para la que Igor, en los tiempos en que vivían en Moscú, era el tío Igor, vino también. La conversación giró en torno …
Igor es un artista ruso. Somos amigos y en una ocasión hicimos una visita a galerías en la ciudad de Colonia. Tanja, una joven rusa, también artista, para la que Igor, en los tiempos en que vivían en Moscú, era el tío Igor, vino también. La conversación giró en torno a la pintura de iconos. De ahí a la fe cristiana, a la que en realidad la joven artista era bastante ajena. Sin embargo, la charla le resultó sugestiva. Dos días después, ella llamó y me preguntó si podía verme para preguntarme algo. Vino y, después de que bromeáramos un rato, se puso seria y planteó la cuestión que traía entre manos. Preguntó si la enfermedad era algo bueno.
Me cogió sorprendido. ¿Qué quería decir con ello esta muchacha, rusa, artista, joven y con buena salud, después de nuestra breve conversación sobre un par de pensamientos cristianos, pero sin mención alguna a la enfermedad? Yo esperaba alguna inspiración. Se me ocurrió que la tradición ortodoxa no distingue de forma tan acusada como nosotros entre Filosofía y Teología, y que, exceptuando la liturgia, la vida religiosa, por lo demás, está allí marcada desde el punto de vista ascético-monástico de modo más vigoroso que entre nosotros, es decir, en el sentido del ideal de los monjes que renuncian al mundo.
De este modo intenté, según mi leal entender, darle una doble respuesta. En primer lugar, que consideraba la enfermedad en sí como algo malo, como un mal físico, un defecto en la naturaleza, consecuencia del pecado original, contra el que había que luchar. Por ello, la profesión médica y la asistencia a los enfermos revisten una dignidad especial. Si la enfermedad fuera algo bueno en sí mismo, habría que prohibir el ejercicio de la medicina. En segundo lugar, no obstante, la enfermedad considerada desde el punto de vista ascético, podría producir algo bueno. La personalidad madura con la aceptación de la enfermedad cuando no se puede evitar, es decir, aceptando un sufrimiento ineludible. Y hablando en sentido cristiano, ahí reside la posibilidad de establecer una solidaridad y una vinculación más profunda con Cristo en la Cruz. Y, por tanto, en este sentido, la enfermedad puede considerarse sin duda como algo bueno.
Esto es más fácil de decir que cuando nos encontramos ante una situación concreta. Así lo viví yo algo más tarde cuando Esteban, un buen amigo en la cincuentena, robusto, grande e inteligente, enfermó de ALS, una esclerosis lateral amiotrófica. Una terrible enfermedad: parálisis progresivas padecidas con plena y clara conciencia, comenzando por el aparato bucal y la deglución, con lenta pérdida de todos los músculos motrices y al final también del aparato respiratorio ““neumonía”“ y muerte. Se estuvo de acuerdo con Esteban, ya desde el principio, en que no llegaríamos a la respiración artificial. Este desarrollo se extendió a lo largo de un año, año de progresiva percepción del horror, del desasosiego, y de rezar, de sobreponerse, de liberarse. Un año en un entorno lleno del mayor afecto, donde nunca se ahorró en echar una mano, en ayudar, en velar por el enfermo y conversar con él. Un ambiente que rezaba con él, que le leía textos que le interesaban, y textos que él mismo redactaba mientras pudo comunicarse con los demás. La mayoría de ellos han sido publicados ya. La noche antes de su muerte transmitió pacientemente ““la cosa duró dos horas”“ tres frases que aún destilaban humor. Pudo hacerlo, aunque ya solamente podía mover los párpados, gracias a un método altamente complicado de comunicación que se habían inventado y ejercitado repetidas veces. Dos meses antes y con casi dos semanas de esfuerzo, así como con la ayuda paciente de un amigo, había conseguido transcribir un último texto de cuatro páginas en el que agradecía a todos los que con él estaban todo el cariño y afecto que le habían dedicado. Destinatario principal de las cuatro páginas era, sin embargo, Cristo. Título: “Mi agradecimiento al Crucificado”.
Tengo que añadir algo más: este último año fue, hasta el final, un año de numerosas visitas de amigos, colegas del trabajo y de gentes con las que había tenido contacto profesional dentro y fuera del país y, en parte, personalidades de alto rango. Tanto si la comunicación con él hubiese sido posible como si no, la mayoría de ellos quedaron profundamente impresionados y conmovidos. Incluso no pocos de ellos declararon que el encuentro había sido ocasión para cambiar algo de su propia vida.
Pero, ¿por qué razón estoy hablando de esto? Yo debo hablar, por cierto, sobre la eutanasia. Ahora bien, para quienes hoy están a favor de ella, mi amigo se habría constituido objetivamente en el clásico candidato a la eutanasia. A individuos con enfermedad tan terrible, según los partidarios de la eutanasia, se les debería liberar de su sufrimiento, con una “buena muerte”, lo que hoy queda referido a este método de aniquilamiento. A ellos debe permitírseles, empero, “morir con dignidad”. Dicho de forma más prosaica: el médico debe matarlos. Sobre todo, si ellos mismos lo desean. Su vida ya no merece ser vivida. Mi amigo Esteban no lo deseaba. A todos los partidarios de la eutanasia, les ha dado una lección impresionante sobre lo que en realidad es morir “con dignidad”, con una “buena muerte”.
En Holanda hoy se practica a diario la eutanasia, bendecida y autorizada oficialmente. Sólo en el año 1995, los médicos mataron a 4.200 pacientes, cerca de 1000 sin contar con su deseo o aprobación. Otros 400 pacientes fueron ayudados por los médicos en su suicidio. Sin contar con las interrupciones de tratamientos o de métodos paliativos forzados, con la clara intención de acelerar la muerte. En numerosos países, también en Alemania, se está discutiendo la autorización de la muerte a petición. Ya en el año 1987 el 70% de los consultados en una encuesta del Instituto Allensbach se pronunciaban por la exención de responsabilidad penal del médico que suministre un tóxico letal a un paciente con graves sufrimientos. Sólo un 13% estaba de acuerdo con su condena.
¿Cómo puede llegarse a una aprobación tan curiosa de la muerte a petición, a pesar de la terrible hipoteca de la historia alemana más reciente sobre aquella práctica eutanásica de los nazis al servicio de su programa de “aniquilación de la vida no digna de vivirse”? Se trataría de algo completamente distinto, se oye decir con frecuencia. En tiempo de los nazis era el Estado el que decidía sobre si la vida era digna o no de vivirse, mas hoy es el propio interesado el que decide. En realidad, ni lo uno ni lo otro es completamente exacto. En la época nazi eran los médicos ideológicamente contaminados y animados por las autoridades competentes los que en definitiva tomaban la decisión in situ, y hoy vuelven a ser decisivos los médicos, tal como podemos ver y tal como el ejemplo holandés nos enseña precisamente.
Ya mucho antes de los nazis se ha discutido bastante sobre la eutanasia. Ellos ya encontraron conceptos insinuantes como “salvación”, “muerte por compasión”, “muerte clemente”, así como también calificaciones menos acogedoras y peor sonantes como denominar a los disminuidos psíquicos y a los enfermos con taras hereditarias “existencias lastradas” o “cápsulas humanas vacías”, de las que el pueblo sano “había de librarse”. La película “Yo acuso”, con la que Joseph Goebbels trataba en 1942 de hacer más pasable a la opinión pública la “destrucción de la vida indigna de ser vivida”, tocaba sentimientos que desencadenan compasión, solidaridad humana y misericordia, igual que hoy vuelve a hacerse. No sólo por parte de los mentores profesionales de la muerte que se enmascaran trás nombres tan melodiosos como “asociación para una muerte humana”, sino también en el Parlamento Europeo, donde en un proyecto de resolución de 1991 se dice: “En lo relativo a la vida humana, es esencial la dignidad, y si un individuo, desde una larga enfermedad contra la que ha luchado valerosamente, pide al médico que termine con su existencia, que para él ha perdido toda dignidad, decidiéndose así el médico a obrar según su leal saber y entender, ayudando a aliviar los últimos momentos del paciente, de manera que se le haga posible descansar para siempre de forma pacífica; tal ayuda médica y humanitaria (que algunos denominan eutanasia) significa respeto por la vida”.
Ante todo, son esos parloteos hipócritas que rentabilizan sentimientos de compasión, con la perorata de “ayudar a morir”, la afirmación de que se actúa sólo “en interés del paciente”, etc., los que engañosamente llevan a muchos a tomar partido por la eutanasia. “Engañados”, porque compasión naturalmente presupone a aquel por el que se tiene compasión. Esta noción no podría justificar aniquilamiento alguno. A lo que se va, caso de que la eutanasia se incluya como posibilidad general a tener en cuenta, nos lo va a decir el inglés John Keown. Entrevistando a un médico holandés que practicaba la eutanasia en casos de sufrimientos insoportables, éste aseguró a Keown que él sólo mataba a los amigos. Keown le preguntó si se negaría a aplicar la eutanasia a quien estuviera padeciendo de forma insoportable la sensación de ser una carga para unos parientes que sólo esperaban heredar su patrimonio. Respuesta: “Yo pienso que, al fin y al cabo, no me negaría”. El deseo de morir, escribe el médico jefe vienés Prof. Johannes Bonelli, constituye en el 95% de los casos, la expresión y el síntoma de una grave crisis psíquica. Según su experiencia, el deseo de morir de un paciente casi siempre es una desesperada petición de ayuda: “Doctor, me siento solo y abandonado, tengo miedo. No tengo a nadie y necesito que alguien se ocupe más de mí”.
Tal como subraya el filósofo Anselm Winfried Mí¼ller, siempre son, hoy como ayer, tres motivos fundamentales los que inducen a individuos sanos a aprobar la eutanasia, mezclándose siempre esos entre ellos: compasión, libre decisión y evitar problemas a terceros.
Ya hemos hablado de la falacia de ciertos sentimientos compasivos. Detrás de dichos sentimientos frecuentemente se oculta una especie de autocompasión que no soporta ver sufrimientos. Anselm Winfried Mí¼ller descubrió una carta de una lectora del periódico inglés Guardian en la que una tal Polly Toynbee se quejaba de que en los periódicos o en la televisión aparecieran sonrientes niños con invalidez progresiva. Por lo visto, es posible que imágenes que muestran a impedidos con cara de felicidad puedan también molestar la conciencia de alguna personas sanas.
Igualmente, la libre decisión, la autodeterminación o autonomía del paciente ha producido sus expresiones o giros lingí¼ísticos tentativos, desde el “derecho a la propia muerte”, a la curiosa fórmula de que no se puede “obligar a seguir viviendo” a los que desean la muerte. Es decir, estamos ante la muerte como el acto último de la autorrealización. Podríamos desdoblar el pórtico de entrada de esa idea argumental en dos aspectos en relación a la valoración del suicidio.
En primer lugar, existe una larga tradición que reconoce en el suicidio un acto de libre decisión propia y que, por tanto, habla de “muerte libre”. Aquí no podemos tratar con detalle de la dificultad a la que nos puede conducir esa equívoca expresión. Pero además, ciertamente es algo muy distinto derivar de mi deseo de morir la exigencia de que otro me dé muerte, por así decirlo, por respeto a mi autodeterminación. Eso constituye una proposición inaudita. También a este contexto corresponde la curiosa idea, presentada como realmente válida, de que precisamente por ello debe proponerse esto al médico. ¿Y por qué no a otro cualquiera? Finalmente, el argumento carece de todo crédito basado en la “propia decisión” de que también debe seguir estándole prohibido al médico, en cualquier caso y bajo responsabilidad criminal, dar muerte a una persona sana que lo pida por decisión propia. Por el contrario, el médico tiene el deber de verificar la conveniencia o no de la muerte a petición. Ha de poder ratificar el deseo a la vista del sufrimiento del paciente. Que mate a un paciente será en este caso mucho menos decisivo por el deseo expresado por éste que por el propio juicio del médico, de suerte que la muerte aparece justificada. Con este criterio, el médico que ha practicado ya la eutanasia, entra en un círculo violento inevitable. O bien se da cuenta de que ha obrado erróneamente, se arrepiente y no lo hace más, o bien lo considerará por principio justo y bueno en todos los casos parecidos que se le presenten, incluso en el caso de que el paciente no exija la muerte, y ello de acuerdo con la siguiente lógica: “Si el paciente tuviese la verdadera conciencia”¦ seguramente ahora desearía”¦”. No hay salida posible frente a este mecanismo. Mí¼ller informa que el 25% de los casos de “muerte a petición” en Holanda se han realizado sin tal petición. Estos pacientes han recibido la muerte “por sus propios intereses bien entendidos”. ¿”Bien entendido” significa que el médico accede a la intimidad del paciente por una especie de oráculo?
La segunda relación entre suicidio y eutanasia se deriva del hecho de que el suicidio carece de causa sancionable, es decir, no constituye materia penal. El autor del suicidio ya no vive y, en el caso de una tentativa de suicidio, ya tiene bastante castigo. La asistencia al suicidio, por tanto, es una ayuda a una acción no punible, de suerte que en muchos países ““como pasa en Alemania”“ también esta “ayuda” queda libre de sanción penal. El llamado Doctor Muerte, y desacreditado médico Jack Kevorkian, ha conseguido reducir en USA la frontera entre dar muerte y ayudar al suicidio ““por medio de eficaces intervenciones en los medios de comunicación durante años”“ a límites difícilmente distinguibles, provocando y poniendo en ridículo a la Justicia: el paciente sólo tenía que apretar una tecla del ordenador para accionar el mecanismo de la inyección letal. En definitiva, si la ayuda al suicidio sigue estando libre de responsabilidad penal, la oposición a la eutanasia será a la larga muy difícil.
En los últimos años ““y ello con la destacada colaboración de especialistas en ética bastante dudosos, la mayoría utilitaristas”“ se ha conseguido allanar otra distinción que los médicos planteaban desde hacía mucho tiempo como una limitación importante a la eutanasia: la distinción entre “dejar morir” y “matar”. En la medicina de alto nivel técnico se dan cada vez con más frecuencia situaciones en las que el tratamiento médico ya casi no sabe qué decir, pero los médicos, no obstante, todavía pueden demorar la muerte a voluntad. La mera prolongación de la vida o, según las circunstancias, del morir, se enfrenta por su parte a ciertas objeciones de carácter moral. Pero los éticos utilitaristas dicen a los médicos que a quienes les está permitido omitir medidas para prolongar la vida, les estará permitido igualmente matar. Según ellos no existe distinción moral entre ambas cosas.
El filósofo Robert Spaemann ya advirtió hace treinta años que la postura de la medicina técnica de alto nivel condescendiente con la simple prolongación de vida “conduciría inevitablemente a la eutanasia”. Detrás de esa advertencia se hallaba la consideración de que los médicos ven la muerte cada vez menos como el proceso natural de la consumación de la vida, que les desafía a reconocer sus propias limitaciones; más bien tienden a ver en ella el fracaso de su arte, es decir, su propia derrota. Así, obran bajo la presión de tener que intentar hacer siempre algo más: y si ya no consiguen nada contra la muerte, al menos todavía tienen algo: la posibilidad de disponer de ella.
Aún queda por examinar el tercero de los motivos enunciados antes: evitar una carga para otros. La posible argumentación sigue una lógica congruente con la legislación sobre el aborto, ya conocida. Un punto central de la sentencia de 1993 dictada por el Tribunal Constitucional alemán, establecía que el Estado no podía imponerle a la madre como un deber jurídico llevar a término su embarazo más allá del límite que le exija un sacrificio. No es, sin embargo, el Estado quien impone llevar a término un embarazo existente, sino la naturaleza, y concretamente la naturaleza femenina. El Estado debería cuidar exclusivamente de que dicha naturaleza femenina fuera respetada, y de mantenerse él, como cualquier otra instancia, al margen de este fenómeno natural. Pero si el Estado piensa que no puede exigir a una madre tener a su hijo a causa de la carga o sacrificio resultante, ¿cómo podrá obligarle, en su caso, a cuidar día y noche a la abuela? Pero esta comparación ha sido rechazada por los jueces con el argumento de que en este caso, el de la abuela, la colectividad podría conseguir el auxilio necesario, pero en el caso del embarazo no. Ante este argumento podría no negarse la buena voluntad de los que así arguyen, pero tampoco cierta ofuscación e ingenuidad respecto de la capacidad de sacrificio público a largo plazo.
Lamentablemente, en el entorno público se está extendiendo la creencia de que la vida humana no posee por sí misma un valor y dignidad, sino que sólo lo tiene en cuanto constituye una vida bella. Ante todo, la calidad de vida, de la cual se habla tanto, es la que hace a la vida merecedora de vivirse. La vida como medio o vehículo de vivencias agradables. Si la balanza entre lo satisfactorio y lo insatisfactorio se inclinara en favor de esto último, la vida, según tal concepción, debería quedar disponible. Tanto el filósofo australiano Peter Singer como el jurista alemán Norbert Hoerster consideran la “sacralidad” de la vida, es decir, la indisponibilidad fundamental de la vida humana como un prejuicio, ante todo religioso. Naturalmente no se les ocurre pensar que su propia opinión constituya también un prejuicio, aunque no lo sea de índole religiosa. No obstante, ellos están hablando así a una sociedad donde el dolor y el sufrimiento cada vez se consideran menos compatibles con el sentido, valor y dignidad de la vida humana.
Gracias a Dios, expresiones curiosamente primitivas tales como “cápsulas humanas vacías”, o “existencias gravosas”, que acompañaban la discusión sobre la eutanasia hace cien años, despiertan hoy un horror generalizado. Por otro lado, estamos viviendo una evolución demográfica caracterizada por la existencia de cada vez menos gente joven y cada vez más gente mayor, que también llegan a edades cada vez más longevas, con necesidades médicas elevadas en sus últimos años de vida, difícilmente calculables
La crisis del sistema de la seguridad social es ya evidente, y la cuestión de cuándo y con quién vale la pena emplear determinados recursos va a presionar crecientemente. Además, se añade el problema de la denominada eutanasia temprana, de la que se habla menos de lo que se la practica ya de forma clandestina. Donde se permite que no nacidos impedidos puedan ser abortados ““como ya sucede habitualmente en ciertos países”“ en caso de que no se les haya descartado selectivamente antes del embarazo, allí los recién nacidos con deficiencias necesariamente estarán en peligro inminente de caer víctimas de una eutanasia temprana.
A pesar de todo ello, no podemos considerar en modo alguno que la evolución que se produce a favor de la eutanasia sea fatal y sin posible reversión. Pero para poder resistir no debemos permitirnos ser ingenuos ni minusvalorar la presión en esa dirección. Matar, a petición o sin ella, debe seguir descartándose categóricamente, incluso como simple posibilidad. Esa acción debe distinguirse claramente de otras cuestiones ““a veces de no fácil solución y que se discuten a fondo, y a menudo de forma acalorada”“ como en qué casos no debería ser aplicada preferentemente tal o cual terapia médica, o en qué otros se pueda o deba terminar. Tenemos que despedirnos de la idea de que la comunidad solidaria pueda garantizar a todo el mundo el derecho a cualquier prestación cualificada de servicios médicos imaginable. Moralmente no podemos objetar nada contra las limitaciones o restricciones ““incluso las dolorosas”“ de servicios sanitarios, y si queremos ser honrados, también por razones económicas. Pero esta realidad tiene que ir paralela a la convicción de que toda persona posee, hasta su muerte natural, el derecho a la mitigación de sus dolores y, en tanto sea posible, a la disminución del sufrimiento, así como a la mejor asistencia y acompañamiento posibles.
En todo caso, esto constituye un derecho frente a los médicos, frente a muchos médicos en particular y frente a la clase médica en general. Frente a los médicos, que deben a la medicina paliativa (la que se dedica a la mitigación de los síntomas) un interés no menor que el hasta ahora volcado en la medicina curativa (la que busca la curación de las enfermedades). Un requerimiento que es válido igualmente para muchas otras personas, sobre todo para los allegados de los enfermos graves, para que no les dejen en la estacada. O para decirlo más claramente, procurar traer la muerte a casa, recibirla como en otro tiempo en el hogar, en lugar de desterrarla a la atmósfera esterilizada y técnica de una clínica cuyo personal anda desbordado. Una exhortación dirigida a la mayoría de la gente, para que se sienta más deudora y unida al magnífico trabajo del movimiento hospitalario(Hospiz). Verdaderamente es una vergí¼enza que las iniciativas de asistencia del movimiento Hospiz, hoy como ayer, sigan en Alemania luchando con dificultades financieras que las mantienen angustiadas obligándolas a mendigar. Quienes trabajan en estos establecimientos trabajan en y por un ambiente que hace superflua la eutanasia.